Perla del mar! ¡Estrella de Occidente!
¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo
la noche cubre con su opaco velo,
como cubre el dolor mi triste frente[1].
Todavía hoy “Al partir” es un texto resistente. Llaman la atención en el poema no sólo el extremo ajuste entre contenido y lenguaje, la seguridad para volcar su pensamiento en la parca forma del soneto, sino, sobre todo, su capacidad para crear un ambiente, forjar una escena al modo dramático. Vivimos con ella la atmósfera nocturna del puerto, la marinería que trabaja a bordo, mientras, sobre la cubierta, esa joven que ya está definitivamente sola —Tula se ha emancipado de golpe y para siempre, no por sus arranques de temperamento, sino porque ha entrado en el reino vedado de la poesía— se despide de la Patria, que a partir de entonces va a invocar casi todo el resto de su vida desde la lejanía y se entrega a las aguas, al viaje, impulsada por un designio superior.
¡Adiós, patria feliz, edén querido!
¡Doquier que el hado en su furor me impela,
tu dulce nombre halagará mi oído![2]
Su poesía comienza con un desgarramiento. Esa voz nocturna, a pesar de su juventud, es ya una voz dramática, más aún, una voz trágica. Sin temblarle la mano ha sido capaz de escribir un verso definitorio: “Doquier que el hado en su furor me impela”. Se ha definido a sí misma como una víctima del fatum, un ser cuya vida debe ser toda una agonía, una lucha contra esas fuerzas superiores, a menudo irreconocibles, que se coaligan para preparar su caída. Como Fronilde, Elda, Egilona, está marcada para la destrucción y con una serenidad y altura poco esperables en su edad, se aleja de la gente común para apurar su destino hasta la última gota. Lo que a muchos ha parecido orgullo de casta, soberbia social, ampulosidad cortesana, es en realidad ese aire de tragedia clásica, esa sensación de que pisa siempre obligadamente una escena donde se juega su destino ante las más altas divinidades. También su escritura tiene ese aire tremendo que asustaba a Cepeda y a otros menguados, ese “todo o nada” conque se entrega al arrebato lírico, aunque el lenguaje mil veces se resienta, se quiebre y no pocas veces llegue a volverse un delirio retórico.
Si, hasta hoy, la crítica literaria, con diversos pretextos, se ha resistido a aceptar el corpus lírico de la escritora como unidad y apenas se le recibe en la “república de las letras” como autora de tres o cuatro poemas antológicos, es porque la mirada reduccionista se ha negado a reconocer las tensiones que otorgan un perfil singular al conjunto: que alternen en él la efusión vitalista con la racionalidad de la oda cívica o reflexiva, que el espíritu romántico aparezca habitualmente en compromiso con una muy clásica obsesión por el oficio y sobre todo, que esta poesía, en continuo diálogo intertextual con la gran tradición literaria española, no se convierta de modo directo en un itinerario confesional, como lo hace su correspondencia amorosa, sino que pretenda, de modo más o menos racional y obsesivo, la marcada condición de escritura literaria. Es llamativo que el vanguardista siglo XX haya seguido reprochándole lo mismo que sus contemporáneos: el procurar ser una escritora de la pluralidad, con todas sus consecuencias, en vez de regalarnos, apenas, el diario de un corazón sentimental.

Roberto Méndez mientras pronunciaba su discurso de ingreso como Miembro Correspondiente a la Academia Cubana de la Lengua (ACul), a su lado, Lisandro Otero, entonces Director de la ACuL.
Cortesía de Roberto Méndez Martínez
Todo empeño de reducir a la Avellaneda a un modo de escritura, a una actitud dominante, a una poética definida que permita encasillarla, resulta vano. Así como a lo largo de su vida le fue muy difícil a la Peregrina el sujetarse a normas sociales, su obra poética se resiste a un orden y jerarquización, en ella no puede hablarse de una tendencia teleológica, se trata de un discurso quebrado, fragmentario, cuya elocuencia está precisamente en ensayar los más variados registros y comunicar las más diversas actitudes, muchas veces contradictorias. Su grandeza tiene que ver, más que con la difícil coherencia interna de su escritura lírica, con la altura de sus empeños y con la densidad de significados que arroja la más elemental hermenéutica de sus textos.
La Avellaneda es una escritora sin balbuceos. En su poesía hay ruinas, pero no tanteos. Tampoco es una humilde versificadora, sino alguien que acostumbra a intentar lo más alto, a cualquier precio. No ha pisado aún el estrado del Ateneo madrileño y ya lleva escrita esa oda arrebatada “A la poesía”:
¡Ardiente poesía!
¡Alma del Universo! De tu llama
al incendio feliz, el alma mía
en entusiasmo férvido se inflama,
rasga la mente su tiniebla oscura
y el rayo brota de tu esencia pura[3].
Tula llega a una España donde todavía el romanticismo no acaba de dominar el ambiente. Es cierto que apenas dos años antes el Duque de Rivas ha publicado El moro expósito con el prólogo programático de Alcalá Galiano y que en 1837, Zorrilla da a la luz sus Poesías y Espronceda se aventura con El estudiante de Salamanca. Pero el gusto general se inclina hacia una especie de conciliación entre la tradición neoclásica y el romanticismo atemperado, los maestros del momento son Manuel José Quintana, Francisco Martínez de la Rosa y Juan Nicasio Gallego.
La Avellaneda, por la senda de su coterráneo José María Heredia, es capaz, en el lado más fecundo de su poesía, de desarrollar un romanticismo hasta sus últimas consecuencias, mientras que en zonas menos altas de sus versos, conserva el aliento y la retórica de aquellos “grandes de España”. Cuando ella se decide a forjar dos odas: “La Clemencia” y “La gloria de los reyes” para enviarlas al concurso del Liceo Artístico y Literario de Madrid —donde las dos fueron premiadas— escribe en “lenguaje oficial”, asume la retórica de la oda quintanesca, del mismo modo que lo hace cuando escribe su canto “Al Escorial” a petición del infante Don Francisco de Paula. Simplemente está demostrando que puede escribir tan bien como cualquiera de esos hombres célebres que dictan las normas, hay no poco de parodia y hasta una ligera burla en ello. Si estaban vedadas para ella las tribunas públicas, las academias, los partidos políticos, nadie podía impedirle que escribiera al modo masculino y más aún, superara a sus modelos en esta especie de lírica laureada y complaciente.

Para decirlo con términos de Ángel Rama, la Avellaneda escribía entonces al modo de la ciudad letrada, aceptaba la “diglosia” típica de las sociedades latinoamericanas, conscientemente asumía un doble lenguaje: el de la poesía oficial, civil y masculina y por otra parte el de la popular y marginal, que incluye la femenina. Demasiado bien lo hizo, tanto que el crítico Ferrer del Río fue capaz de decir, quizá con no muy buena intención: “Al frente de las poetisas españolas figura Carolina Coronado: no es la Avellaneda una poetisa, es un poeta”[4], frase que con ingenuidad o sin ella ha sido repetida o parafraseada, con muy poca imaginación, por la mayoría de sus críticos hasta hoy.
La otra voz de la principeña, más íntima y flexible, es propicia para los desbordamientos de un yo cada vez más atormentado. Así lo demuestra “A mi jilguero”, compuesto en 1837, en los días difíciles de la Coruña. No es difícil saber de quien habla cuando nos muestra al pájaro encerrado en “jaula preciosa” y cuando, en sabia alternancia de heptasílabos, pentasílabos y octosílabos, nos muestra el paso del movimiento a la quietud en el debatirse del ave presa. Su acento entonces, despojado de las convenciones académicas, está en la mejor tradición del canto popular hispánico:
Ni un solo trino
su voz exhala,
mas bate el ala
con languidez;
y tal parecen
sus lindos ojos
llorar enojos
de la viudez[5].
Así, unas veces su voz se detiene junto “A una violeta deshojada” y nos parece sentir en la ligereza de sus versos reflexivos un anticipo de las Rimas de Bécquer, a la vez que nos complace su recuerdo de esa palma azotada por el viento que otrora contemplara en las llanuras principeñas:
Hasta la soberbia palma
cede humilde a aquel destino,
y en inquieto remolino
contigo sus hojas van;
que el huracán inclemente
beldad ni orgullo respeta,
¡y a rosa, palma y violeta
un mismo sepulcro da![6]
Sin embargo, esa misma pluma ha compuesto los poderosos alejandrinos dedicados al plomizo y hostil mar de Galicia:
Suspende, mar, suspende tu eterno movimiento,
por un instante acalla el hórrido bramar,
y pueda sin espanto medirte el pensamiento,
o en tu húmeda llanura tranquilo reposar[7].
Se ha hablado mucho del virtuosismo métrico de esta escritora, pero se le mira habitualmente como algo externo y ajeno a la poesía, cual si se tratara del recurso de una diva del bel canto, que hace coloraturas para impresionar al auditorio. En realidad, esa facilidad peculiar, no es sino una flexibilidad de la voz, empleada con frecuencia para lograr más sutiles matices en el poema, reproducir alternancias de pensamiento y en última instancia, para crear una especie de polifonía, del mismo modo que el contrapuntista superpone líneas de voces y las concierta, para forjar la arquitectura de un motete.
Los que duden de lo esencialmente poético de esta facultad, repasen ese texto excepcional de nuestro romanticismo que es “La noche del insomnio y el alba”, donde la autora, en su vigilia, nos muestra el avance de la luz en medio de las sombras, con una sutileza particular escalona los versos de su discurso: arranca desde los extraños bisílabos y va agregando cada vez una sílaba más en cada porción del poema: trisílabos, tetrasílabos y así hasta llegar a los límites reconocidos por la versificación de la época: alejandrinos, pentadecasílabos y hexadecasílabos. Pero lo esencial no es que logre esta rara combinación, sino que esa forma externa está animada por una razón excepcionalmente poética: Tula ha descubierto —nada menos que en 1844— ese estado de vigilia, donde se mezclan el sufrimiento y la alucinación, el mismo que va a producir en Aloysius Bertrand su Gaspard de la nuit y también el que motivará en José Asunción Silva sus célebres “Nocturnos”. La escritora toca límites, afina el romanticismo hasta el extremo y llega a los predios del modernismo y casi de la vanguardia. No importa que en algunos de sus versos de arte mayor todavía la retórica procure hacerse un sitio. El lenguaje general del poema es el del visionario que, mientras la vela se consume junto al tintero, vuela sobre la ciudad dormida y tiene la doble experiencia de la noche: la exterior y la del alma:
¡Dadme aire! Necesito
de espacio inmensurable,
do del insomnio al grito
se alce el silencio y hable!
Lanzadme presto fuera
de angostos aposentos...
¡Quiero medir la esfera!
¡Quiero aspirar los vientos![8]
En el verano de 1849, cuando la Avellaneda asistió a los bailes celebrados en el palacio de San Ildefonso de la Granja, agradeció la invitación de Isabel II con el poema “Los reales sitios” compuesto en serventesios dodecasílabos, donde no sólo se anticipa a la manera musical del verso modernista, sino que busca deliberadamente un preciosismo verbal que luego será asociado con el lado más externo de la poesía finisecular en América. ¿Quién diría que no era el nicaragüense de las Prosas profanas el que escribía estos versos?:
Es grata la calma dulcísima y leda
de aquellos salones dorados y umbríos,
do el sol, que penetra por nubes de seda,
se pierde entre jaspes y mármoles fríos.
Es grato el ambiente de aquellas estancias
—que en torno matizan maderas preciosas—,
do en vasos de China despiden fragancias
itálicos lirios, bengálicas rosas[9].
Es esta escritora, la de la voz personal y alucinada, quien nos va a legar la poesía amorosa más vigorosa y audaz de su tiempo. Jamás encontraremos en ella los versos del amor satisfecho, de la plenitud, porque habitualmente escribe después de la injuria y la pérdida, marcada siempre —ella, de la que dijeron que era mucho hombre— por la inseguridad, por las intermitencias espirituales que acaban solicitando eso mismo que poco antes la razón ha condenado.
En su célebre soneto “Imitando una oda de Safo”, escrito en 1842, atormentada aún por la sombra de Cepeda, la escritora se encubre tras la célebre poetisa de Lesbos, para mostrar abiertamente su ardiente ansia de estar junto al hombre que le fue esquivo y muestra sin pudores el ardor, casi el delirio, del deseo que siente por él. Toma entonces uno de los textos que la escritora legara, la “Oda a la amada” y lo convierte en un poema propio, sin traicionar el espíritu original. No asume sólo el elemento de la cercanía del ser amado por el que se suspira, sino que subraya sobre todo eso que la “décima musa” había expresado ya con tan acertada síntesis: el efecto físico de la pasión amorosa, ese fuego que puede acercar a quien lo siente a los síntomas de la muerte. Más todavía, coloca su imitación bajo la forma del soneto, para que tenga una extensión casi equivalente a la del canto griego.
Para muchos, en su tiempo, este juego intertextual no pasaba de ser una traducción muy libre, hoy sabemos que con esa “imitación” la escritora está realizando un proceso semejante al que Oswald de Andrade y Emir Rodríguez Monegal llaman “antropofagia”, tan cercano a la “carnavalización” bajtiniana. El empleo del disfraz de Safo, figura canonizada por la tradición literaria, permite a la poetisa mostrar sus sentimientos sin censuras sociales. Imitar es aquí devorar, vestirse con la piel del antepasado y celebrar un ritual propiciatorio. El texto es suyo, en tanto se ha enmascarado en un sentimiento ajeno para expresar el propio, la amada de Safo es ahora Cepeda, así como la voz desfalleciente de la escritora antigua es portadora de la más rotunda y soberbia de la cubana:
¡Feliz quien junto a ti por ti suspira!
¡quien oye el eco de tu voz sonora!
¡quien el halago de tu risa adora
y el blando aroma de tu aliento aspira.
Ventura tanta —que envidioso admira
el querubín que en el empíreo mora—
el alma turba, al corazón devora,
y el torpe acento, al expresarla, expira.
Ante mis ojos desaparece el mundo,
y por mis venas circular ligero
el fuego siento del amor profundo.
Trémula, en vano resistirte quiero...
de ardiente llanto mi mejilla inundo...
¡deliro, gozo, te bendigo y muero![10]
Este éxtasis, esta enajenación sensual, donde está ya lo esencial del espíritu romántico, tiene también la impronta de su predecesor, José María Heredia, aquel que escribiera en su juvenil poema “A mi querida”:
¡Oh mi único placer! ¡Oh mi tesoro!
¡Como de gloria y de ternura lleno,
Extático te escucho, y me enajeno
En la argentada voz de la que adoro![11]
La poetisa ha logrado un milagro: a través de la sombra legendaria de Safo y de la paterna y tutelar de Heredia, ha encontrado su propia voz. Por la vía de la asimilación, del “devorar” las obras que le resultan retadoras, llega a construir su propio discurso lírico.
Son escasos los críticos que se han fijado en el modo en que la escritora emplea el idioma, salvo para reprocharle su tendencia a la adjetivación profusa o cierta complacencia en el discurrir verbal que llega a lindar con el alarde retórico, con lo que paga tributo a esos tiempos en que la poesía estaba más cerca de la oratoria forense por una parte y de la música, por otra, que de la lectura íntima, preconizada después por los poetas finiseculares. Sin embargo, la poesía de la Avellaneda evidencia la posesión de un amplio y variado léxico, manejado con flexibilidad y que no llega a naufragar en las posiciones extremas de su época: no alardea de casticismo, aunque se ha nutrido de la corriente mayor de los autores de la lengua, ni se pretende cosmopolita porque puede leer y traducir con maestría obras del francés, el italiano y el portugués. Nunca pretendió ser una autoridad de la lengua, a pesar de manejarla con una habilidad muy especial y un respeto por la tradición muy propio de los nativos de la región camagüeyana.
Al repasar sus poemas encontramos en ellos la huella del magisterio de los Siglos de Oro. En las primeras estrofas de su plegaria “A la Virgen”: “Vos, entre mil escogida,/ de luceros coronada:/ vos, de escollos preservada / en los mares de la vida”[12] hay un voluntario homenaje al soneto “¡Quién eres, ¡oh mujer!, que aunque rendida” de Calderón, así como el soneto que cierra la edición definitiva de su poesía: “El nombre de Jesús” está muy cercano a uno que Lope incluyera en sus Rimas sacras: “¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?”. Lamentablemente, son muy poco conocidas sus paráfrasis en prosa de salmos bíblicos, quizá por estar colocadas en el Devocionario de 1867 que no ha tenido edición cubana, pero ellas tienen una sobria gravedad, una sencillez expresiva, que nos recuerdan labores semejantes de un Fray Luis de León. No todo en la poetisa viene de Quintana y Gallego, sino también de Garcilaso, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, los grandes fundadores.
Tampoco se han contemplado adecuadamente sus audacias con el idioma: cuando traduce lo que se suponía un fragmento de un cantar de gesta vascongado: “El canto de Altabiscar” —que hoy sabemos tan apócrifo como los versos de Osián— ella se vale del lenguaje de los viejos romances heroicos, por ser lo más cercano en castellano a esa pieza, pero tiene la audacia de conservar varias palabras en euskaro, para conservarle un sabor especial, en una época en que ese idioma, ilegal y poco divulgado, era apenas asunto para ciertos filólogos.

Así la representó Daniel Perea y Rojas.
La Ilustración Española y Americana, 24 de febrero de 1873
En otros casos, no son la historia y la geografía las que motivan su audacia, sino la necesidad de expresión en situaciones colocadas en el límite de la conciencia, donde hay una especie de quiebra de lo verbal, es el caso del poema “La venganza”, supuesto fragmento de un texto mayor, escrito hacia 1842, que es una delirante “invocación a los espíritus de la noche”. Es indudable que hay algo de bizarro en esa alternancia de tridecasílabos esdrújulos con endecasílabos agudos, que producen una áspera reverberación, una atmósfera terrorífica como la que los compositores de óperas románticas emplean para las arias de sus personajes diabólicos o enloquecidos. La Avellaneda, harta por un momento de ser esa muchacha que procura integrarse en el tejido social para desarrollar su carrera literaria, exorciza sus demonios sumergiéndose en un ritual en el que da libre salida a sus instintos:
¡Venid! ¡venid, que de rencores grávida
siento esta frente, que miráis arder,
y un lauro pide, que refresquen lágrimas,
para templar su acerbo padecer!
¡Venid! ¡venid, espíritus indómitos!
¡de dolor y de duelo este recinto henchid!...
Venid, las alas sacudiendo próvidos,
a enardecer mi corazón ¡venid![13]
Lo que viene después es un ritual de antropofagia. En una ebriedad semejante a la de las antiguas bacantes, la hechicera busca devorar el cuerpo del enemigo, que no es otro que el propio objeto del amor. Ya no se trata de la pusilánime María de “Amor y orgullo”, ni de la que promete al final de “A Él” “generoso perdón, cariño tierno”, sino de una fuerza abismal femenina, que destruye y anula a su adversario, para satisfacer el apetito marcadamente sexual de su amor. Frente a la extrema espiritualización de la mayor parte de la poesía erótica de la autora, este texto nos habla de instintos desatados, de sacrificios cruentos donde la venganza es un sustituto visible de la cópula y para ello, el idioma debe ser transgresor también, tanto la versificación como el propio efecto auditivo de esa lluvia de palabras esdrújulas, producen sobre el lector un efecto agresivo, se diría que contrario a la “urbanidad”. La autora sobrepasa aquí los excesos del más satánico de sus contemporáneos, Espronceda. Como bruja, se coloca en el margen de la sociedad y desde allí acuña su propia expresión provocadora:
¡Venid! ¡venid! Del enemigo bárbaro
beber anhelo la abundante hiel.
¡No más insomnes velarán mis párpados,
si a él se los cierra mi furor cruel!
¡Dadle a mis labios, que se agitan ávidos,
sangre humeante sin cesar, corred!
¡Trague, devore sus raudales rápidos,
jamás saciada, mi ferviente sed!
Hagan mis dientes con crujidos ásperos
pedazos mil su corazón infiel,
y dormiré, cual en suntuoso tálamo,
en su caliente, ensangrentada piel!
Al retratar tan plácidas imágenes,
siento de gozo el corazón latir...[14]
¿Qué era en fin la poesía para la Avellaneda? Esencialmente algo sagrado y misterioso, hasta el punto de negarse, ya en su madurez, a forzar la inspiración para complacer a sus admiradores. Recuérdese aquella poética explícita que formula en el discurso de agradecimiento leído en el homenaje que le rindió la Sociedad Filarmónica de Puerto Príncipe el 3 de junio de 1860:
El arca santa hería de muerte al temerario que osara tocarla: la felicidad —ese heraldo fugitivo de la gloria celeste— cuando Dios se digna enviárnoslo por un momento a la tierra de peregrinación, es también otra arca misteriosa que no permite llegue a tocarla ni aun la mano de rosa de la poesía.¿Ni para qué lo hiciera?
La poesía, señores, sabe embellecer lo visible y dar vida real a lo imaginado; pero ¡ah! no le fue dado arrancar del santuario del alma los secretos profundos del éxtasis de la dicha. Sólo Dios posee el incomunicable poder de prestar fórmula al infinito[15].
La autora acabó por encontrar su camino en una religiosidad arrebatada y universal, como la de su maestro Heredia junto al Niágara. Su aspiración era nada menos que al absoluto y era a la vez amor personal y convicción trascendente:
¡Y Tú, que este anhelar del alma entiendes,
y en quien su alta ambición reposo alcanza,
hoy, que en sublime fe mi pecho enciendes,
préstale alas de fuego a mi esperanza![16]

Dulce María Loynaz mientras impartía la conferencia en el Liceo de Camagüey, según una foto publicada en el periódico El Camagüeyano.
Cortesía de Pável García
Al final de su vida llegó hasta al sacrificio supremo: ese gradual enmudecimiento, del que nos habla Dulce María Loynaz en su conferencia “La Avellaneda, una cubana universal”, dictada en el Liceo de Camagüey, el 10 de enero de 1953:
¿Será que no murió cuando murió? ¿Qué había muerto antes, en la negación que de sí misma hizo; o que iba a morir después, en la negación que de ella hemos hecho nosotros?
Fue el suyo un morir lento, un desvanecerse más bien, un trasponer espejos superpuestos de horizontes donde su figura se va haciendo cada vez más pequeña hasta que no se le ve más, sin que los ojos puedan decir en qué momento desaparece.
Yo he pensado mucho en esta década final donde las aguas de la vida se le embalsan justo en el instante de precipitarse en el vacío...[17]
Dos poetas inauguran nuestra literatura: José María Heredia y Gertrudis Gómez de Avellaneda. A ambos los toca la mayor grandeza: el intentar lo imposible. Él, forjador de la patria utópica, sueña para la Isla una literatura fuerte y virtuosa, siente el desafío de encajar su obra como pórtico de esa república patricia que tiene algo de Byron y mucho de Virgilio. La Avellaneda va por más complicados derroteros para vencer dos resistencias fundamentales: hija de Puerto Príncipe, se propone y logra la consagración en las letras metropolitanas; mujer, transgrede los límites que en la escritura se concedían a su género y procura forjarse una voz absoluta —tan masculina como femenina—, la única que puede traducir su ansia de canto total.
Lo más escandaloso en la Avellaneda, todavía hoy, no es su vida íntima, sino su condición de escritora, resuelta y monumental, que produjo la obra lírica, narrativa y escénica más extensa y resistente de nuestras letras hasta 1870. No sólo es la poetisa más importante de nuestro siglo XIX —lo cual sería un débil honor para ella— sino una de las figuras claves del romanticismo americano y quizá de ellas, la que mejor apunta como larvada precursora de la rebelión modernista.
Lo que pueda haber de regresivo en su poesía resulta mínimo si se compara con la cifra de provocaciones e incitaciones que hay en ella. Puede preferirse “Amor y orgullo” a la “Dedicación de la lira a Dios”, así como “La pesca en el mar” puede ocultar a algunos la heterodoxa singularidad de “La venganza”, pero lo que no puede ignorarse es que estos fragmentos forman parte de una totalidad elocuente, precisamente como portadores de lo mejor del espíritu romántico: la voluntad casi demoníaca de traducir el mundo a través de grandes contrastes, con un empleo del lenguaje en que la palabra va ganando creciente autonomía, hasta el punto en que a veces parece la protagonista casi absoluta del texto, en la medida en que alude a algo que no es el reflejo especular de lo cotidiano, sino una realidad traspuesta que llega a parecer un orbe independiente. ¿Por qué reprocharle esa dimensión verbal a la autora de “La noche de insomnio y el alba” si está recorriendo un camino que ya habían hollado Calderón y Góngora y por el que transitarán después Darío y Casal?
Quizá lo que más nos angustia ante Doña Gertrudis es que se resiste al marbete de cualquier ismo: no le van bien, a secas, el neoclasicismo, ni el romanticismo, ni el modernismo, ni siquiera el feminismo, ni el catolicismo, ni el independentismo, ni el nacionalismo. Ella está tocada por el cruzamiento de todas las síntesis que produjeron el surgimiento de lo cubano. Unas veces se le ha combatido a nombre de una insularidad estrecha, otras porque molestan sus laureles, su talante soberbio, la grandeza de su continente.
La muchacha que una noche nos arrancaron de la Isla, es la misma capaz de forjar ese porfiado discurso en el que, cuando no lo esperamos, la oscuridad queda rota por una visión magnífica, de esas que lo justifican casi todo:
No mide, no, la altura amedrentada
el águila real, si emprende el vuelo:
¡fija en el sol la impávida mirada,
y piérdese en el cielo![18]
Tiene algo de ironía el que a inicios del siglo XXI, alguien pueda dedicar su discurso de ingreso a la Academia, a esa figura a quien le negaron el sillón que merecía sin excusas. Es tan triste como pensar que se le ha aclamado entre los grandes nombres de nuestra literatura y a la vez, críticos muy apreciables le han negado toda autoridad. Como sobre Plácido y Zenea, pesa sobre ella una especie de maldición: no se le quiere reconocer como poetisa, ni como cubana, ni para colmo de paradojas, como mujer. Para muchos es más cómodo devolverla a España, sin notar que ese absurdo crea una espantosa laguna de significación en nuestro siglo XIX. Para exorcizar tales dislates es preciso invocar al numen tutelar de esta casa, a Dulce María Loynaz, quien escribió entre estas paredes esa conferencia valiente y llena de pericia forense, donde puso una conminación que no era sólo para su limitado auditorio de hacendados camagüeyanos, sino para Cuba toda:
Ha llegado el momento de definirse. Cada uno tiene su modo de servir y si pensamos que dentro del suyo, Tula no sirvió a la gloria de Cuba, cedámosla de una vez, a quienes no andan con tantos remilgos para brindarle y muy contentos, sitio de honor entre sus filas.
[...]
Ved que es vuestra Tula a quien se llevan entre ruindades y pequeñeces.
[...]
Es a ella a quien nos arrebatan, y esta vez para siempre.
No lo permita Dios, amigos presentes. Ni lo permita el Camagüey bravío.
¡A rescatar a vuestra Tula, aunque sea como en la gesta heroica, con un puñado de corazones!¡A rescatar vuestra amazona, aunque sea como dijo Agramonte, sólo con la vergüenza![19]

Cira Romero, Roberto Méndez, Nara Araújo y Sergio Valdés Bernal al concluir el acto.
Cortesía de Roberto Méndez
Discurso de ingreso a la Academia Cubana de la Lengua, como Miembro Correspondiente. Pronunciado el 27 de septiembre de 2006, en la sala Federico García Lorca, del Centro Cultural Dulce María Loynaz, en La Habana.
Fue publicado en la revista Casa de las Américas, Núm. 246, 2007, pp. 41-48.






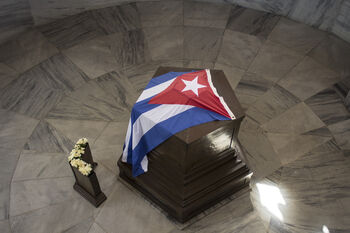









Comentarios
Teresa E Fernandez Soneira
10 mesesFelicidades a mi colega Roberto Méndez por este magnífico discurso. Me honro con su amistad.