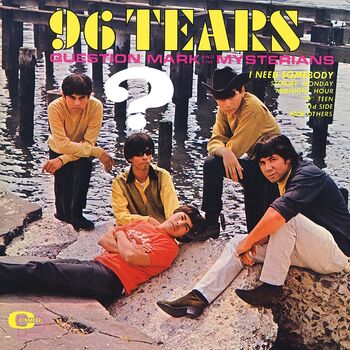La historia de Puerto Príncipe está llena de mujeres sabias, digo sabias y no marisabidillas como las que fueron espanto de los neoclásicos españoles ni preciosas ridículas de aquellas que vituperó Molière sin un ápice de galantería. Las páginas ocres del siglo XIX nos traen a Sofía Estévez y a Domitila García inclinadas en la noche sobre las pruebas de El Céfiro, revista de imaginación y poesía; más allá, Amalia Simoni repasa con su profesora Fanny Persiani un aria de La Africana de Meyerbeer, se prepara para ser a la vez la esposa exquisita y la matrona romana, no sólo entre las hogueras de la manigua sino allá, en la emigración enlutada, dando lecciones en Mérida o cantando en las frías iglesias neoyorkinas, siempre la viuda del Mayor y a la vez siempre ella misma, la irrepetible; en su reducto de la calle del Cristo, Aurelia Castillo, discreta e irreverente, sumerge la pluma en el tintero para traducir otra página de DʼAnnunzio. Todas están más allá de la simple erudición o del lauro académico, las posee un aliento vital, una fuerza nacida de la tierra que da gravedad y relieve a sus acciones.
Al escribir esta página en homenaje a Ana María Pérez Pino, bastaría tal vez con afirmar que ella pudo estar en la fundación de la Sociedad Filarmónica de Puerto Príncipe o como Águeda Cisneros hablar con voz grave a las autoridades españolas para reclamar como derecho lo que no aceptaría por limosna. Al estudiar una tradición, la ha hecho suya y ha entrado en ella sin sobresaltos.
Lo más valioso de Ana María como investigadora es que ese título no pudo dárselo ninguna escuela o centro de investigaciones, sino que supo ganarlo en el silencio de archivos y bibliotecas. Discreción, paciencia, constancia, son sus mejores auxiliares. Tiene además esa intuición profunda que le hace descubrir el dato valioso o el fragmento que completa la laguna donde otros con más curriculum sólo veían un papel sin importancia.
Su labor en la Casa Natal del Mayor y en el Museo Provincial Ignacio Agramonte la convirtió a ella, holguinera legítima, en camagüeyana por adopción. Ha llegado a conocer sus colecciones de modo tal que no sólo puede explicar cada detalle y mérito de las piezas más valiosas, sino que logra recordar la foto modesta, la escarapela, el alfiler de corbata, de ahí que sus páginas rebosen de esos pequeños detalles que hacen comprensible la gran historia.
Hace algunos años pidiéronme Gustavo Sed y ella una sencilla revisión de estilo de un trabajo suyo sobre el Cementerio General de la ciudad, la incidental colaboración me apasionó de tal modo que no pude separarme ya más del equipo, aprendí allí, en aquel despacho junto al balcón que se abría a la calle República más que con muchos doctores. Gustavo aportaba su exhaustivo conocimiento del siglo XIX en Puerto Príncipe y tantos folios inéditos de su misterioso archivo, además de un sentido del humor que podía demoler la tesis más engolada, Ana mostraba modestamente las fichas con huellas de meses y años de búsqueda, hablaba poco pero podía cazar al vuelo la brizna que faltaba para reconstruir un hecho. En medio, yo, aturdido, procuraba traducir a la lengua común y si era posible a la científica, tanto diálogo barroco, tanto matiz que reclamaba los pinceles de Caravaggio. Un párrafo concluido podía ganar el aplauso de ambos o deshacerse en segundos para volver a alzarse con mucho trabajo para que al fin pudiera apresar la verdadera filosofía de la historia de la región.
Si he de ser objetivo y no es eso cosa común en los elogios, un mínimo defecto empaña la conducta de mi amiga: su modestia excesiva que convierte su habitual desenvoltura en timidez extrema, a la hora de exponer un trabajo casi siempre ante un auditorio donde sobran títulos y faltan aportes semejantes a los suyos o cuando se trata de reclamar reconocimiento para la propia obra. Tal vez sea virtud exagerada pero eso más de una vez la ha dejado al margen de lauros sobradamente merecidos. También dicen que hay una Ana María iracunda y de lengua terrible cuando se le ofende, pero mejor que yo, a ésa la conocerán bien ciertos desalmados.
Mas si me fuera dado preferir una de sus facetas yo escogería la de andar por casa, la del café y el consejo oportuno que puede desde su mecedora calar nuestros pensamientos y juntar en la misma sonrisa el trabajo y la fiesta. Veía Lezama como casa arquetípica de lo cubano la de Lydia Cabrera y María Teresa Rojas, allí no estuve y lo siento...pero el autor de Paradiso tuvo que perderse una noche de San Silvestre en la terraza de Ana, en la que entre humos de cerdo, cervezas y sones se invocaba con familiaridad las figuras de Miguel Adolfo Bello, Antenor Lescano o el Marqués de Santa Lucía. Todo Puerto Príncipe estaba allí y esas visiones son dadas a muy pocos.
Por eso, aún en días muy atareados, espero los largos diálogos telefónicos con Ana María. La ausencia de Gustavo nos ha privado de muchos placeres, pero ella que trabaja casi siempre en la sombra, ha conservado la parte mejor que como a la bíblica María, no le será quitada.
(2001)
El Camagüey agradece a Roberto Méndez y a Rodolfo García Pérez las fotos que ilustran este texto, y a Henry Mazorra su digitalización.



_el-camaguey.jpg)