Pero me sentiría indigno de vuestro cariño si no os expresara la eterna gratitud que de hoy más ha de profesaros mi corazón. Sí: debo decirlo: sean cuales fueren las eventualidades de lo porvenir, sean cuales fueren las vicisitudes de los tiempos, tanto para el país como para mi humilde persona; donde quiera que yo viva, donde quiera que esté, latirá por la libertad y el bien de este pueblo, caballeros, un corazón camagüeyano. (Aplausos.)
Honrado en edad relativamente temprana con vuestra representación y, por tanto, con grandes responsabilidades y con una misión altísima, en el orden de las cosas políticas, he sentido muchas veces todo lo que esa representación tenía de grave. Ni por mis años quizás, ni por mis merecimientos y servicios, hubiera podido yo tener la fuerza necesaria para el desempeño de mi cometido, si al encontrarme en el Parlamento, rodeado de los representantes de las provincias, frente a un gobierno reservadísimo al principio, en cuanto a sus propósitos, no hubiese comprendido que conmigo estabais allí todos los que me nombrasteis, y que no era, por tanto, un mero individuo, sino una personificación en quien palpitaba vuestro espíritu y que podía reclamar, proponer, pedir, protestar, si preciso fuere, en nombre de todo un pueblo viril y generoso. (Aplausos.)
Ese apoyo, ese asentimiento, esa confianza que me habéis prestado; esa autoridad que dabais a vuestro mandatario convertido en promovedor de resoluciones trascendentales para la patria y que acredita la madurez de vuestro juicio, por lo mismo que siempre como ahora habéis subordinado, a los dictados de la razón, los movimientos de la sensibilidad, es para mí demostración cumplida de vuestra aptitud para el gobierno representativo y para el pleno goce de la autonomía colonial. (Aclamaciones a la autonomía y aplausos.)
No me sorprende en vosotros esa preparación. Aunque no había tenido antes el honor de visitar esta provincia, aquí nació el autor de mis días, y aquí varios de los seres para mí más queridos. Niño era yo todavía cuando sonaban harto familiarmente en mis oídos los nombres de vuestras antiguas familias, los hechos de vuestra historia, las costumbres serenas y apacibles de vuestros mayores, las fiestas populares del buen tiempo viejo en que campeaba la gallardía de una bizarra juventud; y eran estas versiones, para mí, esplendores legendarios, en cuya consideración se acaloraba mi juvenil fantasía, enamorada de vuestra prosperidad, de vuestras costumbres, de la soberana hermosura de vuestras compatricias, del admirable patriotismo de todo este pueblo, que era entonces el más dichoso y fue luego el más desventurado por su sacrificio cruentísimo. Si quisiera resumir vuestro pasado, que es el de Cuba, resumiéralo en algunos preclaros nombres. Ellos expresan los períodos sucesivos de nuestro desenvolvimiento social y político, con tal perfección, que aprender la historia de esas existencias equivale a estudiar la historia de nuestro progreso en todas las esferas de la actividad general.
La historia de los últimos decenios es, por más de un concepto, la historia del Camagüey. ¡Tal y tan preponderante es la influencia ejercida por este pueblo en el transcurso de los acontecimientos! Señores, no temáis que peque de importuno o de indiscreto al volver mis ojos a los hechos de la historia. Sé bien que si el pasado tiene derechos, el presente tiene necesidades; y ya lo he dicho otra vez, conviniendo ahora a mi propósito repetirlo: la primera de las necesidades de la hora presente es esa prudencia de los fuertes que se aúna y se concierta bajo el dictado de la reflexión con una ejemplar firmeza y una inquebrantable perseverancia. A reserva de ampliar este concepto, acaso el más importante de los que he de ofrecer a vuestra consideración, déjolo consignado para que no extrañéis la suma parquedad con que me propongo aludir a las cosas que pasaron. Porque desatenderlas y olvidarlas por completo sería enteramente imposible para mí. No tendríamos cabal conocimiento de lo que pide el presente, de lo que nuestra sociedad es, significa y necesita en estos momentos críticos y solemnes, si no buscásemos con mano diligente, en las páginas de la historia, la enseñanza que nos brindan, para poder así abrazar el processus del tiempo y de la historia en toda su unidad.
La de estos decenios últimos, tan llena de tristezas pero también de poderosos consuelos, es, lo repito, la historia del Camagüey, centinela avanzado del espíritu cubano, defensor y mártir de todas sus decisiones, personificación augusta de sus virtudes y de sus pasiones generosas, enérgico precursor del porvenir, que para conservarse como depositario del espíritu patrio, inviolable y puro, ha sabido ser constantemente, en la práctica, un pueblo libre, dentro del sentido en que los hombres y los pueblos tenían que serlo siempre, según la sabia antigüedad: libres por la soberana independencia del pensamiento y de la voluntad, libres por la altivez del carácter, libres por la honrada consecuencia de la conducta, libres por el culto incondicional de la justicia y por el supremo desprecio de la tiranía. En varios nombres ilustres, cada uno a su modo, se simboliza esa historia de esfuerzos grandiosos y de yerros sublimes: esos nombres son la Avellaneda, El Lugareño, Agramonte, José Ramón Betancourt, y más allá de la política, aunque también dentro de ella, mi particular amigo el señor don Enrique José Varona. (Aplausos.)

Gertrudis Gómez de Avellaneda
Federico de Madrazo, 1857
La Avellaneda representó en las letras, según el docto parecer del insigne crítico español don Juan Valera, el advenimiento a la historia universal de la literatura de una poetisa que no tiene igual sino en Safo y en Victoria Colonna; mas en nuestra particular historia tuvo esta otra especial significación: la del genio y el poder del espíritu cubano. Pues sería por demás insignificante la crítica que creyese a la Avellaneda sin relación alguna con el pueblo en que nació. Ella, al menos, cuidó de negarlo siempre, afirmando con amor su relación necesaria y consubstancial con el espíritu de la sociedad en que nació y de quien provenía física y moralmente todo su ser. Ella fue siempre cubana, y lo que es más, principeña. Ella dedicó su novela predilecta a la pintura de vuestras costumbres; sus cantos más sentidos, a la veneranda religión de vuestros padres; su salutación más ardiente, al egregio cantor del Niágara y de las libertades americanas, a José María de Heredia; ella, en fin, sin dejar de ser, por su sangre y por su lengua, gala y ornamento de la común nacionalidad española, representó, no obstante, el genio, la capacidad, la nativa idealidad poética del pueblo cubano, tal como a solas con la naturaleza y con sus vagos ensueños se espaciaba en los tranquilos hogares de esta antigua ciudad, donde parece que aun se siente algo de la condición enérgica y avasalladora de los colonos hidalgos y valientes que la fundaron. (Bien, muy bien.)
El Lugareño representa a su vez el despertar de todas las energías morales y materiales del pueblo cubano, cuando adquiere la conciencia de sí y la de sus destinos. Es hermano, en espíritu y verdad, de José A. Saco, de don José de la Luz Caballero, de Pozos Dulces, de Echeverría, de Domingo del Monte, de aquellos patricios inmortales, merced a cuyo esfuerzo no es Cuba una mera colonia de plantaciones, sino una sociedad nueva, sin precedentes, que colocada en las peores condiciones posibles, con un territorio despoblado en sus nueve décimas partes, bajo el peso del despotismo, con el cáncer de la esclavitud en su seno, sin libertad y sin justicia, con un sistema de instrucción pública basado en la rutina y en la desconfianza, emprende un sistema de ferrocarriles y de obras públicas, en general, debido casi exclusivamente a la iniciativa del individuo o a la de corporaciones locales; extiende y agiganta su producción, multiplica sus ganados, adelanta las industrias, aumenta sin cesar sus centros de población, donde los viajeros se admiran de encontrar un trato cubano, culto y amenísimo; y creándose toda una literatura regional que ha dado en los distintos géneros varones que ya disfrutan de universal aplauso en Madrid y en toda Europa, fórmase una conciencia pública superior, y con ésta una personalidad propia, y con esta propia personalidad un derecho indiscutible a la autonomía.

El Lugareño
Para El Lugareño, como para los hombres ilustres de su tiempo, en general, la libertad, más que un fin, era un medio de cumplir, de realizar los ideales todos de nuestra civilización en el seno de una sociedad trabajadora, rica, floreciente, que progresase a la par en todas las esferas del adelantamiento moral y material. Detestaban ellos ese idealismo malsano que maldice de la riqueza y del bienestar económico, sabiendo que los pueblos que saben ser ricos por el trabajo, son al cabo los más dignos de la libertad y los únicos capaces de ejercerla con fortuna. Por eso en los escritos de El Lugareño, como en los de Saco y Pozos Dulces, alternan una persistente aspiración al perfeccionamiento político con una labor no interrumpida por el mejoramiento de las fuentes todas de la pública riqueza, sin descuidar las más humildes. Ellos daban sus nombres a los primeros ferrocarriles, al mismo tiempo que traían a nuestro suelo los más luminosos ideales de las luchas políticas contemporáneas; ellos veían en el antiguo siervo la causa de todos nuestros males y propagaban desde temprano las ventajas del trabajo libre, y por ende, la superioridad del método cultural intensivo; ellos resumían en el ideal autonómico los derechos y deberes del colono que debe ser dueño de sí mismo para que pueda a sí mismo debérselo todo en lucha perseverante con todos los obstáculos; ellos, en suma, como hombres doctos y de su tiempo, sabían que ya no hay redentores, que los pueblos, como los individuos, han de salvarse a sí mismos con su valor y su energía y su constancia y su virtud... (Grandes aplausos interrumpen al orador.)
Nosotros, ante todo, queremos en este punto seguir sus huellas. No miréis, por tanto, en nosotros seres con pretensión de privilegiados, que hayan de aparecer a vuestros ojos como redentores dotados de superiores medios y recursos. No somos más que vuestros mandatarios. No queremos ser otra cosa, no tenemos, más fuerzas que las que nos prestáis. Seremos grandes si vosotros sois grandes también, y nuestros servicios se amoldarán siempre a la grandeza de vuestra inspiración; pero dependiendo siempre de ella. Mas los esfuerzos de aquella generación, como ha recordado elocuentemente mi querido amigo el señor Fernández de Castro, con quien ahora, como siempre, estoy en todo de acuerdo, fueron esterilizados por la torpe injusticia de un ministro falto de todas las condiciones necesarias para regir el desenvolvimiento social de las nuevas sociedades. Lastimoso fue en verdad aquel espectáculo. Con insigne temeridad e ingratitud no vista se rechazó la primera generosa tentativa por dar al poder de España en Cuba, como inconmovible cimiento, la adhesión reflexiva de un pueblo sediento de justicia. (Aplausos.) Como sarcasmo implacable se dio a una ruinosa contribución directa nombre de reforma pedida por el pueblo. Al lívido resplandor de aquel ultraje pudo entreverse el trágico y ya cercano estallido. ¡Ah! Cualquier hombre avisado, cualquier hombre previsor podía leer entre los negros renglones de la Gaceta, el día en que vio la luz aquel decreto, la terrible profecía de diez años de desolación y de guerra. (Muestras de aprobación.) Surgió entonces el temeroso conflicto. No temáis, lo repito, que remueva inconsideradamente las cenizas del pasado; mas ¿a qué deciros que en absoluto olvidéis, si dolores como los vuestros no se olvidan jamás? Por grande y dichoso que el porvenir sea, esa hora inquieta y tormentosa del pasado no puede recordarse sin inmensa emoción. A todos nos sucede eso mismo en la vida.
Pasan los años, el torbellino de los acontecimientos nos arrebata; pero siempre nos acordamos de que hay un lugar en la tierra donde yacen seres que hemos amado. Las dichas son fugaces: el dolor del alma, no. Y luego ¿cómo negarlo? un estremecimiento corrió por el cuerpo social. Todo parecía perdido el día en que vio llegar el país a los comisionados. ¡Con cuánto regocijo los despidió! ¡Con qué amargo desengaño los vio venir! No: el país no era, no podía ser sistemáticamente hostil a la metrópoli. Desde 1837 había sufrido y esperado. El 65 creyó haber triunfado. El desengaño fue terrible. Y vino aquella gran convulsión en que desde luego no se luchó por lo mejor, no se obedeció al frío razonamiento, sino se corrió por ambas partes a la muerte, a impulsos de una excitación de que eran culpables, únicos culpables, los partidos y los gobiernos que en tantos años de suprema injusticia lo habían provocado. (Aplausos.)
Puedo afirmar con tanto más motivo esta versión, cuanto que, al cabo y al fin, el señor Cánovas ha confesado con su habitual elevación de sentido que, en 1865, él, como Ministro que era de Ultramar, predecía la catástrofe. La información se convocó para evitarla. Su esfuerzo fue el toque a rebato. (Bien.) Y ahora, a los ocho años de celebrada una paz honrosa, que no ha sido alcanzada por la fuerza de las armas solamente, que se debe a un convenio, en el que consta el abandono definitivo de la política que provocó la guerra, podemos, señores, olvidar aquel trágico esfuerzo para el rencor, para el apasionamiento, para todo lo que pueda perturbar el desenvolvimiento de las instituciones; mas debemos recordarlas uno y otro día, debemos recordarlo todo para el saludable escarmiento, para la enseñanza que la historia a todo hombre cuerdo debe ofrecer siempre, para que todos sepamos que la concordia, la paz, el orden, la seguridad, todo pende aquí de la libertad y de la justicia, y que sin la libertad y sin la justicia todo se compromete y todo peligra.

José Ramón Betancourt
A este espíritu obedece la cuarta época, en cuya consideración me he propuesto ocuparos: la época en que vivimos y a que corresponden nuestros esfuerzos; la época que nadie con mejores títulos que José R. Betancourt, otro camagüeyano ilustre, puede presentar realmente. (Muestras de aprobación.) Henos ya en presencia de la política salvadora de nuestro partido; política de orden, de libertad y de progreso, fundada en principios muy radicales, aunque muy reflexivos, y desenvuelta con procedimientos rigurosamente legales y parlamentarios. El Partido Liberal quiere ni puede querer otra cosa. A partir de 1878 ha perseverado en esa política con una firmeza y una constancia que sus adversarios mismos han reconocido muchas veces. No he de emprender su historia en este instante. Sólo me propongo daros a conocer brevemente el espíritu de la campaña parlamentaria a que tuve el honor de concurrir como vuestro diputado a Cortes. Y, ante todo, debo recordar que no fuimos a empezar un trabajo, sino a continuarlo. Seríamos ingratos, en efecto, si no consagráramos, desde luego, un recuerdo respetuoso a aquellos de nuestros ilustres compañeros que desde 1878 han venido luchando sin descanso en el Congreso y en el Senado, venciendo los primeros y mayores obstáculos, allanando el camino, apoderándose, en bien de Cuba y de nuestras ideas, de la opinión en la península.
Mas es lo cierto que por obra de circunstancias ajenas a la política ultramarina, de las causas que trajeron el advenimiento del Sr. Cánovas al poder en 1884, inicióse una política de intolerancia e inconsideradas restricciones, que así pugnaba con las verdaderas miras coloniales de tan ilustre estadista, como con las necesidades más evidentes de nuestro progreso pacífico. Las elecciones de 1884 se hicieron bajo el influjo de la fracasada Junta Magna y de la presión oficial a que sucumbió. En aquellos tristes momentos de pavorosa baja en los precios del azúcar, de crisis comercial, de pánico en todas las plazas de esta isla, ante el peligro de que sobreviniese una ruina general, notóse una saludable aproximación entre tocias las clases de algún arraigo. Por iniciativa del “Círculo de Hacendados” de la Habana y de la “Junta General del Comercio”, que invitaron a la Sociedad Económica a secundar sus esfuerzos, tratóse de celebrar un gran acto en demanda de urgente transformación en todo nuestro régimen económico, y se dio el espectáculo de que hombres de distintas procedencias y de opuesta significación subscribiesen juntos un pensamiento tan trascendental. Todas las dificultades estaban orilladas. La unidad de pensamiento era perfecta, una vez hechas las salvedades políticas a que el honor y la conciencia nos obligaban a todos. Mas en aquel momento supremo, cuando la convocatoria estaba ya publicada, cuando en toda la isla se disponían las corporaciones invitadas a nombrar sus comisionados, cuando con inmensa ansiedad se preparaba el país a presenciar las deliberaciones de la Junta Magna, aparece la intervención oficial, interpone su veto el poder público, deja Breno caer su espada en el platillo de la balanza, y la Junta no se congrega, y la opinión se ve burlada; y un pueblo todo renuncia al primer pensamiento de concordia efectiva que había brillado quizás en su historia. (Sensación prolongada.) El poder, como siempre sucede aquí, probaba que vive de nuestros antagonismos, cruzándose audazmente ante los que por vez primera iban a estrecharse las manos. (Grandes aplausos.) Yo no podía concebirlo. Actor desinteresado y sereno en aquellos sucesos, creía que todo era posible, menos eso. El mal mayor de nuestro país es la discordia que lo divide en campos tan opuestos, como si, más que familias hermanas, lo poblaran razas enemigas. Y he aquí que el gobierno, lejos de aplaudir y apoyar la gestión realizada para aminorar ese mal, se ensoberbecía ante ella y la estorbaba e impedía como si quisiera demostrar que el último día de los odios fratricidas será también el último de las inicuas explotaciones y de las sombrías irregularidades de un poder abrumador, irresponsable... (Aplausos.)

Práxedes Mateo Sagasta
Casado del Alisal, 1884
El digno coronamiento de aquella siniestra maniobra en que concertaron sus esfuerzos un gobierno sin clara conciencia de sus deberes, y una oligarquía seudo-conservadora, encariñada con sus monopolios, fue el copo de 1884. Y como luego vino un triste período de opresión política y de mixtificaciones económicas, no es maravilla que al comenzar este año dominase a muchos espíritus la necesidad de ampliar y generalizar la política de retraimiento iniciada en las elecciones municipales y provinciales de la Habana, para que trocase así nuestro partido por una actitud de protesta ardiente y recelosa la de activa propaganda parlamentaria y extra parlamentaria en que se había colocado desde 1878. Mas ocurrió casi súbitamente el fallecimiento del rey don Alfonso XII. El Sr. Cánovas dudó de todo y de sí mismo. (Risas.) El Sr. Sagasta fue llamado al poder para que comenzase el difícil período de la Regencia bajo los favorables auspicios de una política liberal y reparadora. Si grandes compromisos tenía el Sr. Sagasta con los liberales de la Península, grandes eran también los que tenía con los liberales de Ultramar, con los liberales de Cuba, desde el día en que contestando intencionadísimas preguntas del Sr. Labra, expuso su programa, de política ultramarina desde su banco de la oposición.
Ante un hecho de esta naturaleza no cabían vacilaciones por nuestra parte. Debíamos ir al Parlamento para reclamar el cumplimiento de ese programa, y acudimos a las elecciones con el admirable resultado que todos conocéis.
La campaña parlamentaria del grupo autonomista, iniciada con un brillante debate sobre las elecciones de Güines, recorre, en brevísimo tiempo, tres fases principales: nuestra enmienda al mensaje, que tuve el honor de apoyar; la discusión del empréstito y la del presupuesto. Prescindiendo de la humilde significación de mi discurso, lo cierto es que el debate de la enmienda culminó en un verdadero triunfo moral. Nada diré de la atenta y hasta benévola acogida que así el Congreso como la prensa periódica dispensaron a la proclamación de nuestra política. Pero he de recordar que en el acto de la votación vimos por primera vez a un numeroso grupo —el de la coalición republicana— declararse francamente a favor de nuestras ideas; vimos a los amigos del señor Castelar ofrecernos su concurso explícitamente para la realización de una gran parte de nuestro programa y ofrecérnosla también, aunque con ciertas condiciones y con cierta reserva, para el advenimiento ulterior de la autonomía; y vimos al general López Domínguez, con toda la autoridad de su alta jerarquía y con todo el prestigio de su personalidad preponderante, declarar que el sistema de la asimilación había fracasado y que era preciso atender imparcialmente a nuestras soluciones, en que acaso se encontrara el medio de satisfacer, al par, las necesidades del país y las de España toda en estas islas. El gobierno, por su parte, declaró que estaba resuelto a cumplir todos sus compromisos, a hacer efectivas todas sus promesas. Y de esta suerte dominó en aquel debate un gran espíritu de tolerancia, de benevolencia y de simpatía, que prueba cuán distinto es el verdadero espíritu nacional de lo que quieren aquí que sea los corifeos de una perniciosa intransigencia, y cuán lícito es abrigar la esperanza de que un triunfo definitivo satisfaga algún día las legítimas esperanzas de esta sociedad, para bien de Cuba y para honra de España, pues podremos ese día, como indicaba elocuentemente el señor Sariol, tender desde aquí los brazos a las jóvenes naciones de la América y llamarlas a una confederación moral, más grande, más gloriosa que la triste dominación española de otros tiempos. (Aplausos.)
La discusión sobre crédito público, iniciada y brillantemente sostenida por el Sr. Fernández de Castro, con una claridad y un tino dignos del aplauso sincero que yo le tributo, aún a costa de ofender su modestia, probó cuán errónea y cuán gravosa para el porvenir es la política económica de la asimilación que vive de infecundos paliativos, con los que logra vencer, a lo sumo, las dificultades del presente, comprometiendo más y más el desarrollo de las fuerzas todas de esta sociedad. La discusión sobre presupuestos fue planteada en momentos difíciles, por la deplorable costumbre de no entrar en el examen de tan vital asunto sino en los últimos momentos de cada período legislativo. Consignáronse en ese debate las aspiraciones del partido con brillo y elevación dignos de notarse, y que hago valer con gusto tanto mayor, cuanto que no tomé parte principal en la controversia. ¡Quedó bien en claro que el presupuesto descansaba en una incógnita —el resultado de la conversión, la cual aún está en proyecto— y se puso de relieve toda la injusticia de un régimen económico que abruma a las colonias con gastos que debe sufragar la metrópoli (bien, bien), y deja en lamentable abandono las atenciones de momento: error increíble, porque todo presupuesto colonial digno de este nombre es y tiene que ser un presupuesto de fomento, un presupuesto donde se atienda con esmero a la instrucción, a las obras públicas, a la inmigración, a los bancos, a los caminos de hierro, al progreso de la industria y del comercio, y en suma, al crecimiento y educación de la nueva sociedad, que apenas ha podido formarse todavía, en lucha abierta con los obstáculos de la naturaleza y con las deficiencias de su historia (muy bien). ¡Ah, señores! Estas ideas van tomando cuerpo y vida, aun en esas compactas masas conservadoras que suelen oponernos tan temeraria resistencia. Hoy nos disputan el lauro de la abolición, como si la historia de ocho años y la de los tiempos que precedieron a esos ocho años, no estuviera en la conciencia de todos. Creen que una intervención mañosa de última hora puede borrar los esfuerzos de tantas generaciones liberales. Mas no importa: no los inculpemos. Aceptemos y aplaudamos la pretensión, que al fin envuelve un progreso, y es sabido que las inconsecuencias hacia las nuevas ideas enaltecen, no deprimen. Acontece además un fenómeno singular en esta perturbada sociedad. Es tal el estrépito de la oposición que se nos hace, que a veces creen nuestros adversarios y aun nosotros creemos, que nada sucede, que han cesado de cumplirse las leyes de la historia y que el progreso es un nombre vano. Y sin embargo, así como el movimiento de la tierra a todos nos arrastra y nos lleva en raudos giros por el infinito espacio, aun a los que un tiempo lo negaban, así también el movimiento del progreso a todos nos impulsa, y con la sociedad que se desenvuelve, que adelanta, que traspone uno por uno todos los obstáculos, vamos todos, conservadores y liberales, alejándonos a toda prisa de lo que fue, y acercándonos a todo andar a lo que será. (Aplausos.) ¡Sólo los conservadores no lo saben! (Risas.)
Así se explica que pretendan ser ahora abolicionistas los que hicieron siempre de la esclavitud la base primera del orden social en Cuba. Así se comprende que pugnen con nosotros por muchas de las reformas económicas inscritas en nuestras banderas. Así también que hoy sostengan en sus periódicos que las libertades de reunión y de imprenta colman sus secretas aspiraciones. (Risas.) Así se explicará algún día —aunque al decirlo ahora temo herir la susceptibilidad de nuestros adversarios—, así se explicará, más tarde o más temprano, que vengan a disputarnos la gloria de haber proclamado la autonomía. (Aplausos.) Por cierto que desde ahora, les ofrezco toda la gloria, a cambio de toda la realidad. (Risas.)

Principales figuras del Partido Autonomista en 1897
Revista Blanco y Negro
El progreso que se ha realizado es, en el entretanto, indisputable. Me apresuro a declararlo así, porque esos progresos graduales prueban que no debe desesperarse del porvenir. Sucede a veces que no nos damos cuenta de ellos, porque vienen tarde, fragmentariamente y mal; pero basta reconsiderar un momento todos los alcanzados, para convencerse de que se ha realizado ya una gran transformación social y política cuyo término tiene que ser la autonomía colonial.
Las leyes municipal y provincial, con todos sus defectos, deshicieron los tradicionales moldes del antiguo régimen: con los gobiernos civiles desaparecieron las antiguas Tenencias, como con los Alcaldes las odiosas Capitanías de Partidor la Representación en Cortes nos abrió las puertas del Parlamento, cerradas desde 1837; la ley de imprenta destruyó de derecho la previa censura, y hoy la nueva legislación hace desaparecer su sombra, que nos quedaba: la Constitución rige a pesar de su preámbulo, falto ya de sentido, con la abolición de la esclavitud: una ley amplísima de reuniones garantiza -el derecho que en estos instantes ejercitamos: el código penal ampara, con sus sanciones, todos los derechos que reconoce la ley fundamental; y una serie de solemnes declaraciones gubernativas y judiciales ha puesto a cubierto de todo ataque la perfecta legalidad de nuestra propaganda autonomista. (Muy bien.)
En el orden social, la abolición de la esclavitud ha variado fundamentalmente las condiciones todas de nuestra organización social. La ley del matrimonio civil, ya completa, nomo rige en la Península, acaba de emancipar la conciencia y la familia, concordándose con la del Registro, necesaria también para secularizar la vida. El Código Penal vigente, la ley hipotecaria, la de Enjuiciamiento Novísimo, obran en sus respectivas esferas para completar esa transformación. En el orden económico, los presupuestos descienden desde 1878 progresivamente hasta el límite actual; los derechos de exportación se reducen también, y lo que resta pronto desaparecerá. El derecho diferencial de bandera muere, sí, a manos de la diplomacia americana, pero gracias al progreso de las ideas en la Península y aquí. La rebaja gradual que establece, la ley de 1882 facilita el advenimiento de lo que impropiamente se ha llamado el cabotaje, que no es la reforma arancelaria como equivocadamente se propala, pero que envuelve un progreso relativo, al cual no nos hemos opuesto nunca, en principio, aunque hemos cuidado de precisar su carácter y su alcance, previniendo sus efectos. No es posible que el presupuesto en su actual onerosa estructura pueda ya subsistir. El sistema está herido de muerte y —no lo dudéis— desaparecerá. En los debates solemnes a que me refiero han resonado importantísimas declaraciones ministeriales que envuelven el reconocimiento de muchos de nuestros principios. El porvenir es nuestro. (Aplausos.)
El triunfo a que aspiramos no puede ser combatido ni aun por los conservadores, sino en virtud de preocupaciones absurdas. Pues qué, ¿no viven esos conservadores en esta sociedad como nosotros? ¿No están interesados en su progreso, en su bienestar, en su tranquilidad, en su paz moral? Y si sobreviniere un cataclismo ¿no caería sobre ellos como sobre nosotros? ¿Acaso al pedir reformas, libertades, autonomía, las pedimos únicamente para los cubanos? ¿No las pedimos para todos los que aquí viven, reconociendo el derecho de todos a disfrutarlas? (Bien, bien.) El peligro que corre esta sociedad no nos alcanza sólo a nosotros: también les alcanza a ellos. (Bien.) Nosotros no hemos levantado bandera de exclusivismo, ni de guerra contra nadie, ni es nuestra culpa de que exista la línea divisoria, sino de aquellos que la trazaron y tienen interés en conservarla. (Aplausos.)
El Partido Liberal no conoce procedencias. El Partido Liberal proclama la unidad de derecho, único modo de que exista la unión de hecho. Un pueblo de hermanos tiene que ser un pueblo de iguales. Establecer diferencias es fomentar indefectiblemente la discordia. No negamos nosotros, como neciamente se propala, antes bien reconocemos sin vacilar el derecho de los peninsulares. Queremos más, queremos la inmigración peninsular y por familias. Pero es preciso que también se reconozca el derecho sagrado e incuestionable del insular. Es preciso que no sea un extranjero o un paria en su tierra. Es preciso que todos los derechos del español los disfrute, que tenga opción a todos los destinos. No queremos ser españoles de segunda clase: la Constitución y la historia no conocen más que una. (Muestras de aprobación.)
Funda, pues, nuestro partido la unión en la unidad de derechos y de deberes. ¡Ah! el día en que esa unidad exista, veréis como se borra por sí misma la línea divisoria. El día en que a la sangre, a la religión, a la lengua, a la historia, a la legislación civil, en que el individuo y la familia funda todas las condiciones de su existencia, a estos grandes y fuertes lazos que nos unen a España, lazos tan potentes y vigorosos, se una el goce plenísimo del derecho y se reconozca a esto pueblo su natural y necesaria autonomía, ¿cómo dudarlo? ese día no habrá odios ni recelos, ese día no habrá revolucionarios, ese día no habrá peligro para la nación española. (Aplausos.)

Oigo hablar muchas veces del sentimiento separatista y oigo que esa es la causa de la oposición que se nos hace, y yo, señores, estudio entonces la historia de las colonias y veo que el separatismo surge amenazador en el Canadá, en Australia, en todas partes cuando la opresión se acentúa, y se desvanece cuando los derechos son reconocidos, y se consolida el régimen de la autonomía. Veo más; veo en nuestra historia surgir el separatismo prepotente, sosteniendo una guerra de diez años: mas ¿cuándo? ¿cómo? ¿Acaso por habérsenos dado la autonomía? ¡No, por cierto! Surge bajo el antiguo régimen con todos sus rigores, y cuando el general Lersundi extrema su intransigencia. (Señales de aprobación.) El separatismo no decae sino cuando se restauran nuestras libertades, como no se extinguirá sino cuando estén plenamente consagradas. (Grandes aplausos.)
Se dice también en los periódicos conservadores que vamos sembrando la alarma con nuestra propaganda. ¡Qué error!
Un pueblo que se congrega pacíficamente a la sombra de la ley, es un pueblo que tiene conciencia de su derecho y sabe hacerlo triunfar pacíficamente. En cambio, los que callan, los que se retraen, son pueblos que desesperan o que no conocen los recursos de la vida moderna. Su silencio puede seducir a los conservadores; pero es porque no saben que silencios como ese se rompen siempre en la historia de modo muy lúgubre. (Aplausos.) Yo mantengo que esta propaganda autonomista lleva en sí misma el espíritu de la paz y la confianza en lo porvenir.
En ella perseveraremos dentro y fuera del Parlamento. No debo trazar un plan de campaña, porque eso toca a los jefes y yo no soy más que un soldado. Pero como individuo de la minoría parlamentaria, tengo el derecho y el deber de comunicaros mi pensamiento. Creo que ahora, como antes y como siempre, la base, el fundamento sine qua non de nuestra política es la autonomía. Sin ella nada podrá bastarnos ni satisfacernos. No queremos más; pero tampoco habremos de conformarnos nunca con menos. (Grandes y prolongados aplausos. Varias señoras arrojan flores a la tribuna.) Los que dicen que no hablamos claro y que no somos francos, supongo quedarán satisfechos de lo categórico de esta declaración. Mientras no venga la autonomía quedarán en pie todas nuestras reclamaciones, porque con ella las demás reformas serán fecundas; sin ella apenas podrán constituir un avance, un progreso gradual. (Aplausos.)
Esto no se opone a que luchemos por las reformas parciales que urgentemente necesita esta sociedad, ni a que las aceptemos con aplausos, del gobierno que las haga, como con aplauso hemos recibido algunas del actual gabinete.
Entre las cuestiones que demandan mayores esfuerzos por nuestra parte, incluyo desde luego la reforma arancelaria en toda su extensión; la reforma del presupuesto; el régimen para las provincias y la reforma electoral (aplausos) necesaria para que pueda manifestarse de veras la voluntad del país.
Otra cuestión hay que considero de altísima importancia: la que se refiere al bandolerismo y a los peligros de todo género que corre la seguridad personal. Cuesta trabajo convencerse de que con nuestro ruinoso presupuesto de guerra, con nuestras imponentes fuerzas de orden público y de guardia civil, con tantos medios de acción y de fuerza como existen, sea imposible acabar aquí con el bandolerismo, sino intervienen patrióticamente los vecinos, como en el Camagüey y Sancti-Spíritus. (Risas y aplausos.)
Pero la verdad es que nada basta para impedir que el bandolerismo sea una enfermedad crónica. (Risas.) Nosotros pedimos una enérgica persecución, pero dentro de la ley. No consentiremos que sin nuestra protesta pueda hollarse impunemente la seguridad del ciudadano, el respeto a la personalidad humana, la santidad del derecho, so pretexto de perseguir a los bandoleros. (Grandes muestras de aprobación.) Luchemos por la ley, nunca por la arbitrariedad. (Muy bien, aplausos.)
Señores: parece inútil deciros que consagraré a esta noble y heroica provincia, tan animosa en el trabajo, pero tan oprimida por las trabas fiscales, la absoluta decisión que me imponen el deber y la conciencia.
Vuestra Junta Provincial, con la que no he cesado de conferenciar sobre vuestros asuntos, sobre vuestras necesidades, así como las ilustradas corporaciones que también me favorecen con sus datos apreciabilísimos, me ayudan a formar una completa relación de todas las medidas que ha menester el Camagüey para que su ejemplar laboriosidad complete muy pronto la obra de la reconstrucción. A todos me dirijo para que me comuniquen libremente sus ideas, sus quejas, sus aspiraciones. Puedo hablarles, y les hablo, con un doble carácter. Además del representante convencido y entusiasta de un partido político, soy el representante de la provincia, y como tal deseo que sus habitantes, sea cual fuere su clase, su color, su ideal, se dirijan a mí francamente, seguros de que a todos habré de oírles con amor y con gratitud. (Grandes aplausos. Voces: Eso es muy digno.)
Señores: voy a terminar. Creo que pronto podremos traeros realidades en vez de esperanzas. El horizonte obscurecido de la metrópoli, entre cuyos densos nubarrones ora se descubren anuncios de crisis, ora perspectivas de revolución, no permite calcular con exactitud las eventualidades siempre inciertas y dudosas de lo porvenir; mas yo confío en nuestra razón y en nuestra fuerza legal.
Sucede en estas empresas de la política lo que pasa en las navegaciones, de que todos vosotros, viviendo en una isla y como al arrullo del mar, tenéis conocimiento. El navegante que se aleja de la playa apenas puede decir alguna vez, con exactitud, cuando llegará al puerto de su destino: sólo sabe que su brújula es buena, que la nave es sólida, que el timón obedece a la mano, y que al llevársela al pecho siente palpitar un corazón varonil. Diariamente toma la altura y apunta la distancia recorrida, seguro de que más tarde o más temprano entrará triunfante en el puerto lejano a donde se dirige. (Grandes aplausos.) La autonomía podrá tardar más o menos: tres, cuatro, más años, no lo sé: pienso solamente que un pueblo, cuando tiene razón y sabe esperar, como os decía elocuentemente el señor Freyre, cuando tiene ánimo, constancia y justicia, acaba por vencer, aunque se oponga el destino. Ninguno de nuestros correligionarios debe eludir su concurso. Ninguno, por humilde que sea, puede eximirse de la obra común. El triunfo será de todos; no será de ninguno en particular. Muchos de los que me oyen recuerdan las magníficas catedrales góticas, milagros del arte y del genio, en que las piedras parecen símbolos del espíritu religioso que las erigió. Pásmase la mente ante su grandeza y el corazón se llena de santo enternecimiento. Preguntáis entonces quién fue el hábil arquitecto que levantó esas grandiosas construcciones... ¡Inútil pregunta! Nadie os lo dice. Son obras anónimas de grandes corporaciones de artesanos que corrían por Europa durante la Edad Media, esparciendo las maravillas de su arte como símbolo de la conciencia. (Sensación.) No de otra suerte se funda la libertad de los pueblos. Obra es de todos los que la sirven, no de ningún hombre, por grande que quiera fingirlo la imaginación popular. (Aplausos.)
Señores: terminaré con las palabras de un ilustre orador inglés, Mr. W. Vernon Harcourt, en su reciente discurso de Leeds. Viendo como los torys se atribuyen muchas de las soluciones del partido liberal británico y como al combatirle inconscientemente cooperan al triunfo de sus ideales, decía estas elocuentísimas frases, que también nosotros podemos presentar como síntesis de la situación: “Nuestro partido es el verdadero exponente de la doctrina del progreso: en todo lo hecho hasta aquí se reflejan las fórmulas de nuestro programa, y lo que de fecundo haya de hacerse revelará otros tantos triunfos de la política liberal. El gran testimonio de su triunfo será el sumiso homenaje de nuestros contrarios. Cada día somos más fuertes y cada artículo de nuestra fe que se inscribe en las leyes es punto de partida para nuevos adelantos. Hemos ensanchado y ensancharemos cada día más los términos de la libertad: hemos engrandecido los horizontes de la justicia. La obra aún no está terminada; pero la terminaremos. Luchemos con fe y con ánimo decidido; porque así como el pasado registra ya nuestras conquistas, el porvenir es nuestro patrimonio”.
Confiemos, señores, para el Partido Liberal, para Cuba, para el bien nacional de España, en análogas esperanzas, avanzando con ánimo sereno a tomar posesión de la eterna ciudad de Dios: ¡del derecho! (Aplausos prolongados, bravos y vítores al orador, que al bajar de la tribuna es abrazado y felicitado por numerosas personas.)

Fachada camagüeyana
Foto atribuida a Lydia Cabrera
Tomado de Obras. Edición del Homenaje. La Habana, Cultural S.A., 1930, t.I, pp. 169-186.
El Camagüey agradece a José Carlos Guevara Alayón la posibilidad de publicar este texto.

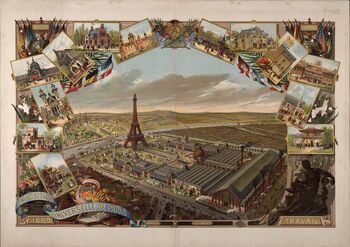













Comentarios
Romel Hijarrubia Zell
1 añoA bote pronto,- a juicio rápido-, parece carente de actualidad y contenido la intervención de Don Rafael Montoro y Valdés realizada en 1,886. Sin embargo, en la medida que se lee con atención y con intención su extenso contenido, vamos descubriendo que hay verdades eternas, ajenas al tiempo y momento, como la afirmación que todo lo que niegue la libertad y la igualdad de derechos y deberes es contraria a la unidad de los ciudadanos y de los pueblos, como bien define Montoro en un extenso párrafo de su intervención que, leída y traducida, es tan actual como necesaria en está y en todas las épocas. Si mi aplauso pudiera sumarse a los de aquel momento, no me cansaría el hacerlo y de felicitarlo por su clarividencia económica, política y social. ¡Bien por Don Rafael! R.