No debemos ocultar el éxito obtenido. Lo que abre un nuevo camino a la conferencia ensayística y nos afirma en nuestra amorosa labor que, de ahora en adelante, hemos de continuar con renovado esfuerzo.
Experimento de conferencia representable. Dos personajes: El Viejo: hombre de sesenta y siete años de edad, cabeza cana. Está de retomo de todas las aventuras vitales y contempla la existencia como un espectáculo extraño que, ahora, a la vejez, va comenzando a descifrar despaciosamente. Viste impecablemente de blanco. El Joven: de unos veinticinco años. Se intuye que ha padecido una gran desilusión y que ha buscado en la noche y en el diálogo, la cura para sus males. Viste con pantalón oscuro y guayabera abierta, que deja ver, en su cuello, la clásica cadena de oro con medalla de la Virgen del Cobre. Un decorado de cortinas y ligeros trastos, sugerirá el trozo del Malecón, por delante del Castillo de la Punta. Habrá dos bancos unidos por el espaldar, en primer término, derecha del espectador. A la izquierda, el muro será practicable. La luz del Faro del Morro asaeteará la escena, a intervalos ¡guales. Alguna luz roja, de situación. La Voz de la Noche se dejará oír para hacer las acotaciones pertinentes.
Al descorrerse la cortina, estará en escena El Joven, de espaldas, fumando ansiosamente un cigarrillo. No se volverá hasta que aparezca El Viejo.

Marina
Fidelio Ponce de León
LA VOZ DE LA NOCHE:
Es la una, va a dar la una de la madrugada, y no tengo medio de decirlo, de gritarlo, de hacer que se enteren. Una ciudad sin un gran reloj público, sin un magnífico reloj subido a la esbeltez de una dominadora torre, es una ciudad perdida para la noche. Por el día bastan los relojes de pulsera, pero por la noche, la medida del tiempo debe venir de lo alto, caer de la altura como una orden de las sombras. Tal vez por eso se trasnocha tan poco en La Habana. Falta la seguridad del reloj, falta mi voz de noche, diciéndole al sueño y al insomnio, al dormilón y al trasnochador, en qué hora vive su vida, o la está soñando en la quietud del lecho. Por eso los antiguos tenían los serenos, que cantaban las horas y el tiempo; porque aún sin oírlos, mi voz en ellos calmaba las angustias del ser y del no ser, bajo mi negro y misterioso manto.
EL VIEJO (entrando despacio):
La una en punto. Puntual como siempre. ¿A qué se debe, joven amigo, éste su excepcional adelanto? ¿No se siente usted bien? La puntualidad es propia de los viejos. Los jóvenes, a fuerza de querer estar en todos sitios, llegan casi siempre tarde a todas partes. Si la juventud rectificara ésta su peculiar conducta, el mundo progresaría mucho más rápidamente que ahora, en que, gracias a sus prisas y a sus tardanzas, ¡se pierden tan buenas oportunidades!
EL JOVEN:
¡Déjese de indirectas! Usted no se cansa nunca de echamos la culpa, a los jóvenes, de todo lo malo que sucede en el mundo. Y eso no está bien. La vida humana es una conjunción de fuerzas complementarias, y hasta contradictorias, representadas por las edades. Tan culpables somos unos como otros, de este deshacer del tiempo en que vivimos. Los jóvenes, por demasiada prisa; los maduros, por demasiado egoísmo de adaptación; los viejos, por callarse sus consejos, por hacer política de, “en boca cerrada no entran moscas”. Pero no hablemos de esto. Hoy, soy yo, el que, como dicen los sacerdotes, traigo un tema de meditación, y quiero que hablemos de él, sólo y únicamente de él, sin esas escapadas dialécticas, a las que usted es tan propenso.
EL VIEJO:
En la vida actual, amigo mío, es muy peligroso oponerse a los deseos de la juventud. Antes, sucedía todo lo contrario. Los viejos, éramos los que hablábamos y ustedes escuchaban, muy circunspectamente por cierto, lo que la experiencia proclamaba por nuestra lengua. Iban, así, limando, sin querer, sus alocados ímpetus, aprendiendo a escoger, conscientemente, sus caminos; pero, ahora, ustedes no quieren oír consejo alguno, quieren marchar, libres de preocupaciones, hacia la meta del porvenir. Se irritan y nos insultan si levantamos esa pura voz de conciencia que hay en nosotros los ancianos. Por eso punto en labios y sonreímos, ya que ustedes son los que van a pagar los platos rotos.
EL JOVEN:
No lo dirá por mí. Yo, noche tras noche, lo escucho con todo el respeto que usted se merece.

Vicente Revuelta interpretó a El Viejo en la puesta en escena de Modesto Centeno en el Lyceum.
EL VIEJO:
Usted es un noctámbulo, en el mejor y más amplio sentido de la palabra y, por lo tanto, un ser excepcional no cuenta. Ni yo cuento tampoco. Acaso, sin saberlo, formamos una pareja única, una extraña pareja que se dedica, de noche, a poner en orden de pensamiento lo que los demás van haciendo por el día. Pero, dígame, dígame pronto, cuál es ese tema de “obligada meditación”, que usted me trae envuelto en prisas juveniles, en sana inquietud, sin espera ni demora. Dígame.
EL JOVEN:
Esta tarde he tenido que ir a una casa, en la que no había estado nunca. Por las paredes de la sala colgaban, nada menos que cinco magníficos “Ponces”. Y, como me hicieron esperar casi media hora para celebrar la entrevista, me entretuve en pensar y repensar sobre la pintura, extraña y desconcertante de ese indudable gran pintor, recientemente fallecido. Siento, ahora, con toda el alma, no haber visitado, en su compañía, la exposición póstuma realizada por el Lyceum. Allí, frente a un conjunto global de sus más significativos lienzos, habríamos podido hablar de los para mí oscuros problemas de su pintura.
EL VIEJO:
¿Ve cómo, yo tenía razón? ¿Cómo los jóvenes, por ir a demasiados sitios, no van a parte alguna, o llegan, siempre, demasiado tarde? Usted llega a la Exposición de Ponce, cuando sus puertas están cerradas, y se lamenta del hecho. Es lo de siempre. “¡Oh si yo hubiera sabido!” “¡Si me hubiera dado cuenta!” ¡El eterno mea culpa de la juventud! Pero como esto no tiene remedio, le diré, para consolarle, que yo estuve, que yo tuve tiempo de ir a visitarlo, allí donde mejor se podía escuchar su corazón adolorido.
EL JOVEN:
¡Dígame, dígame!
EL VIEJO:
No sé lo que tengo que decirle. Francamente, en la Exposición no hice otra cosa que abrir mucho los ojos y dejarme calar por la gran verdad de su pintura. Pero, después, no tuve nocturno reposo para sacar a flote mis ideas, ni mucho menos para ordenarlas convenientemente. Me coge usted desprevenido.
EL JOVEN:
¿Desprevenido? ¡No me haga reír! Los viejos de su calaña no están, jamás, desprevenidos. Llevan la prevención en esa pausada sangre que los sostiene, cuajada de pasos vitales, de experimentaciones lejanas. Permítame que le diga que se está negando a sí mismo, negando su cualidad de viejo cimarrón, huido por la edad de los azares vitalistas. No sea hipócrita y explíqueme lo que usted piensa de Ponce, de sus obras llenas de deslumbrantes misterios.
EL VIEJO:
¿Sabe usted algo de toros?
EL JOVEN:
¿De toros? ¿Pretende usted, una vez más, andarse por las ramas?
EL VIEJO:
En mis largas estancias en la vieja España, y en mis incontables viajes a México, yo me hice un gran aficionado a los toros. Y los toros, aparte de otras muchas cosas, y a pesar de la Sociedad Protectora de Animales, son una gran lección, una formidable lección del debido planteamiento de los negocios y temas de este pícaro mundo. Cuando el toro entra en la plaza, los diestros no se acercan a él. Lo torean con la capa estirada, todo lo que dan los rojos paños. De este modo, van viendo, estudiando sus características, su manera de reaccionar, de moverse; en una palabra, su problemática respuesta. Luego, elementalmente enterados, viene la faena de capa, por el maestro, en la que se lo pasa y se lo repasa cerca, cada vez más cerca, pero todavía con la testuz en alto, que insensiblemente tratan de bajar, de modificar, en ruta de dominio, con la ayuda de los picadores que, desde la altura de sus corceles, y con la roma puya de las varas, fuerzan la humildad de las comúpetas testas. Más tarde, vienen las banderillas que tratan de irritar, de descontrolar, por la desesperación, la serenidad del enemigo. Y por fin, la suerte de muleta, en la que ya, conseguidos sus propósitos, se atreven al máximo acercamiento, enrollándose a la taleguilla la ciega furia de la muerte. La espada, busca por último, descifrar la incógnita, casi sagrada del terrible juego.
EL JOVEN:
Y ¿qué tiene que ver todo esto con Ponce; dígame la verdad? Yo sé poco de tauromaquia, pero voy a tener que gritarle aquello tan sabido de: ¡Al toro! que vociferan las multitudes enardecidas, cuando el torero se muestra reacio a cumplir con su deber.
EL VIEJO:
Al toro voy, no sea usted un mal aficionado. A ningún buen entendido se le ocurriría pedir eso, cuando el toro acaba de salir del toril, cuando aún es un desconocido. Hagamos las cosas, la faena, por orden. Déjeme usted que despliegue la capa y toree por “largas”, en busca del lógico desenvolvimiento de la faena; en camino del planteamiento de la anhelada ecuación. ¿Usted no sabe que Ponce, pictóricamente hablando, era un formidable madrugador?
EL JOVEN:
No, no sé nada de su vida. Ni lo conocí de lejos ni de cerca.
EL VIEJO:
Ponce era un ser al margen de la vida común; un colosal instintivo, con sus pinceles de auténtico maestro. Su mano no le negaba, jamás, lo que le pedía, lo que intentaba hacer. La clavaba en el punto exacto y la hacía revolverse contra sí misma en el lugar preciso. No tenía, en fin, problemas con la técnica. Era un perfecto dominador, un soberbio capacitado para decir todo aquello que llevaba dentro, todo aquello que veía, mejor dicho, que sus ojos no acertaban a descifrar.
EL JOVEN:
Supongo que no va usted a contarme, ahora, el cuento, el fantástico cuento de un pintor ciego o casi ciego.
EL VIEJO:
Le ruego que tenga usted calma y que no se me adelante, estropeándome la faena. Está usted operando como esos golfillos, irónicamente nombrados “capitalistas” que, en un momento dado, se tiran al ruedo, pretendiendo hacer, en un paroxístico minuto, todo lo que el diestro va haciendo por sus pasos contados. En el mejor de los casos son como un volador de a peso, como por aquí decimos. Suben mucho, estallan luego, con gran estruendo, pero sin otra finalidad que la de su ruido y el habernos saltado las páginas de una emoción, cuyo crescendo ha sido bien estudiado por la experiencia.
EL JOVEN:
Me callo, porque supongo lo que va usted a decirme; no me crea tan ignorante. Sé que antes, todos o casi todos los artistas, estudiaban concienzudamente su oficio, a manejar su arma, para luego, batirse con denuedo con sus propósitos expresivos y que, últimamente, se da mucho el caso de gentes, de indudable talento, que no pueden abordar su muelle por falta de conocimientos navales. Los vanguardismos trajeron muchas cosas buenas, ahondaron en muchas tierras necesarias, pero nos trajeron esta plaga de artistas que, despreciando el artesanismo, mutilaban, sin saberlo, el alcance de su imaginación.

La voz de la noche estuvo a cargo de Raquel Revuelta.
EL VIEJO:
Me deja usted admirado. Hoy, está usted admirablemente certero. Pues bien, sí, Ponce, no fue de éstos, fue de aquéllos, para quienes la paleta no tenía secreto alguno, para quienes el pincel no era sino un sencillo juguete, cuyos secretos resortes su mano conocía al dedillo. Pintaba lo que quería, su realidad cubana, su borrosa realidad, el sueño de una realidad que él sospechaba debía ser cierta, ya que no alcanzaba a descifrarla entre la bruma de nuestra luz.
EL JOVEN:
Ahora sí que no comprendo. Ahora sí que me ha tupido usted, con su sapiencia.
EL VIEJO:
No con mi sapiencia, joven amigo, con sus interrupciones. Estamos en aquella cómica y contradictoria situación, del que habiendo perdido el hilo, se hace, a pesar de todo, un ovillo. Yo comencé a decirle, y vuelvo por el rumbo, que Ponce era un ser al margen de la vida común, un perfecto incomunicado, un solitario a forciori. Yo lo recuerdo, todo el mundo que lo conoció lo recuerda, con su cuerpo flaco y desgarbado, sus largos brazos, sus manos de dedos finísimos, como los de un partero ideal para los alumbramientos de la naturaleza. Su aldeano rostro con ojillos encerrados en la cazurra picardía del que parece estar de vuelta de todas las cosas. Mal vestido, roto, sucio, sin afeitar, oliendo a alcohol, sudando y trasudando el más fuerte y desconocido ron de algún amigo bodeguero. Se emborrachaba, bebía como un condenado. Decían que era un vicioso de la bebida. Pero no era verdad. Nadie bebe porque sí, sino por algo muy hondo, por acallar alguna tragedia que, más o menos perfilada, le late dentro del alma. Ponce, bebía para exaltarse, para ver mejor, para descifrar aquella noche de luz que llevaba delante de sus ojos.
EL JOVEN:
¿No decía usted, antes, que era un gran madrugador?
EL VIEJO:
Un gran madrugador, que busca en la suave luz de la mañana, lo mismo que buscaba en el alcohol del mediodía. Ver, ver algo, precisar los contornos de nuestro cubano vivir. Despreciaba los atardeceres y los nocturnos, que le ponían, frente a frente, una realidad para él desconocida. Una realidad, blanda y frágilmente sentimental en los primeros, y una realidad contorneada en los últimos, que le hacían perderse en su formidable aspiración pictórica. “Esto no sirve me decía hace bastantes años en ese mismo lugar. Aquí usted es usted, y, yo, soy yo. Y en Cuba, ni usted es así, ni yo soy el que ahora parezco. La noche no es una verdad cubana. Será muy buena para pensar, como usted me cuenta, pero no para ver lo único que nos ciega: El sol. Yo, me levanto temprano para ir conociendo sus tretas de formidable incendiario, donde todos perecemos inexorablemente. Yo, soy el único, en Cuba, que ve las cosas como son, y no como me las cuentan.”
EL JOVEN:
¡Formidable, formidable!
EL VIEJO:
¡No lo sabe usted bien! Porque lo curioso es que, Ponce, no hacía, jamás, literatura con sus palabras. El, no sabía nada de nada. Era un sincero locutor de lo que llevaba dentro, de su tremenda angustia tropical, de su desolada búsqueda del hombre y de la mujer, en este caos que nos consume. Su pintura fue un eterno batallar contra la limitación de la ceguera.
EL JOVEN:
¿Otra vez la ceguera?
EL VIEJO:
Sí, de la ceguera ¿para qué seguir ocultando el que, yo, supongo gran secreto de la pintura de Ponce? Fíjese usted, que casi todos los pintores que en el mundo han sido, fueron hombres de ventana. Miran la vida desde el marco de una ventana, desde el fondo mágico de una habitación a media luz. Paisaje y figuras, coordinan, así una perspectiva de valores plásticos. Le dan una emoción de libertad a nuestros ojos, presos, encarcelados en el sombrío recinto de nuestra soledad. Nos dejan ir las ilusiones hacia delante como palomas mensajeras no entrenadas para el retomó. Un cuadro, por muy bello y muy atrayente que sea, tiene, siempre, la melancolía de algo frustrado, del lugar al que podemos ir, pero no logrará acogemos, por mucho que nos plazca. Es que, además de la maravillosa mentira de su concepción, está limitado por todas partes: Por arriba, por abajo; por derecha e izquierda. Una ventana con tantos barrotes imaginarios, que nunca seremos capaces de meter por entre ellos la cabeza, para respirar su aire y ver el cielo que lo une a nuestro alto verdadero cielo. Algo así, como si dentro de esa imaginaria celda nos ataran los pies, para que no pudiéramos movemos para apoyar la barba en la amorosa línea del alféizar. Una vida, un paisaje vital, limitado por todas partes, y sólo libre en profundidad, en lejanía. Así conciben los pintores, casi todos los pintores, menos Ponce. Los más definidores cuadros de este gran artista, tienen un marco blanco, o gris, o crema, para que se funda con el encalado de nuestras paredes, para que su visión se derrame sobre nosotros, envolviéndonos con su suprema y cubanísima verdad.
EL JOVEN:
Perdóneme que le interrumpa. ¿A qué verdad se está usted refiriendo?
EL VIEJO:
A ninguna, y a todas, a la suprema verdad de nuestra tropical existencia. Usted debe saber ya, porque de esto hemos hablado algunas veces, que el cubano es un ser contradictorio, influido por la contradicción de su clima.
EL JOVEN:
¿Llama usted contradicción climática, a vivir, siempre, en plena canícula, soplando y resoplando nuestro calor, con sólo dos o tres meses de parcial reposo?
EL VIEJO:
Aquí, amigo mío, no tenemos reposo para nada, y de ahí la primera contradicción. Piense usted que la esclavitud, de color negro, no se inventó para los países fríos, sino para las tierras tropicales, para aquellos sitios hechos para la holganza, para el reposo, para el cansancio de sí. Luego, vino la ambición de la fácil pero agotadora agricultura, y el hombre blanco, riéndose de sus más caras creencias, dejando a un lado las cristianas doctrinas, se dedicó a robarle negros al África, para que, entre nosotros, rindieran el trabajo que ellos no estaban dispuestos a realizar. Nuestro clima caribe, se convertía, así, en un pozo de riqueza, sin más esfuerzo que el látigo de los mayorales. La teoría tropical, seguía en pie, adaptada a las nuevas apetencias. Terminada la esclavitud, se termina, también, nuestra vagancia y, poco a poco, hemos tenido que ir venciendo nuestra natural abulia, hasta llegar, sin ayuda de nadie, a este vertiginoso correcorre del actual mecanicismo.
EL JOVEN:
Es verdad; en los países fríos se trabaja gustosamente. Aquí hay que trabajar y, además, luchar contra el desgano que nos domina. Un doble esfuerzo torturador.
EL VIEJO:
Aún hay más. Se dice que somos alegres, un pueblo alegre. Fingimos estar alegres, que no es lo mismo, pero, en el fondo, allá donde nos recuece el ser, somos un pueblo triste, mordido de añoranzas imprecisas. No sabemos lo que queremos, a lo que aspiramos, adonde nos dirigimos. Hasta ahora, que yo sepa, nadie ha sabido dibujamos el mapa de nuestro destino. Por eso, nación isleña, nos volvemos de espaldas al mar. El mar es una tentativa de próximos rumbos, y nosotros sabemos que, por ahora, sólo nos resta esperar el acaso de una hora propicia. Por esta circunstancia somos tan dados al esplendor pasajero, “a gozar la vida”, como llora el cantar. Nuestro vivir al día, no es otra cosa que la desconfianza en el mañana. No creemos en el mañana. Y el no creer en el futuro, deja, siempre, un violento amargor en nuestra boca, que no hemos encontrado forma de diluir. El hoy, es demasiado pasajero. Se habla de él, y ya es pasado. El porvenir es una incógnita. Tenemos las manos vacías. Cantamos para engañar nuestra desesperanza.
EL JOVEN:
Sí, cantamos, pero fíjese usted en otra nueva contradicción, y lo estoy ayudando. El color fulgurante de nuestras canciones, lo da la música, con un ritmo sensual que excita y enerva. Pero por dentro va la letra, que habla de amargos desengaños, de tristes desilusiones. Es como si ahítos de amor físico, nos refugiáramos en un amor imposible, puramente espiritual, envuelto en los vaporosos mantos del romanticismo.
EL VIEJO:
Tiene usted razón, una nueva contradicción para mi archivo de contradicciones cubanas. Y continuemos la lista. Somos gente ardiente, impulsiva, fisiológicamente propensa a lo emocional amoroso y, sin embargo, al tocamos, nos damos cuenta que somos seres de piel fría, casi helada, bañados por ese nuestro sudor, que no sólo endurece la carne, sino que afila la nariz y empalidece el rostro. Vivimos entre los dos polos de la calurosidad interna y la frialdad de nuestra periferia corporal. Sangre fría por fuera, que arde en cuanto se sumerge en nuestra intimidad entrañable. ¿Se da usted cuenta del dramático desnivel biológico que esto supone?
EL JOVEN:
Yo no sé nada de Medicina, pero sospecho que los médicos, que los investigadores médicos, podrían extraer muy curiosas consecuencias de ese hecho cierto que usted ha planteado. Como la tierra. Fría corteza sobre el interno volcán de su nódulo céntrico.
EL VIEJO:
Y muchas cosas más. Piense usted, pensemos los dos, en la Primavera y el Otoño. En otras latitudes, donde la teoría de las Cuatro Estaciones se muestra bien definida, el despertar de la Primavera se encamina hacia el goce del Verano, hacia el disfrute de su atmósfera pictórica de fuerzas vitales. Aquí sucede todo lo contrario. Nuestra pausada, lenta, pero real Primavera, abre sus puertas sobre la agotadora tristeza de nuestra fatigante canícula. Es decir, que la Naturaleza nos prepara para un buen vivir, cuando tenemos que desembocar, forzosamente, en un arrastrado morir, golpeados, heridos por los furibundos rayos del Dios Febo. En el Otoño sucede todo lo contrario. La sangre se nos remansa para la gris inercia del Invierno y, sin embargo, nosotros dirigimos nuestros pasos hacia la gozosa maravilla de nuestro Invierno, pleno de suave luz y de incitaciones vitalistas. Es, en nuestra contradictoria realidad, como si la Primavera desembocase en el Invierno, y el Otoño en el Verano, para que usted me entienda claramente. Una nueva jugarreta, una inestabilidad más para saturación del desequilibrio tropical de nuestros espíritus.
EL JOVEN:
Me deja usted desolado. ¿No cree que son demasiadas contradicciones?
EL VIEJO:
Pues aún hay muchas más. El cielo, por ejemplo. Este cielo tan alto, de los nocturnos cabe el cual sentimos nuestra vertical dimensión de infinito, y el bajo cielo de nuestros días, que nos aplasta, sentado sobre la cúpula de nuestras cabezas. ¡Qué sé yo cuántas! Pero no experimente, usted, temor alguno. Contra lo que se supone, somos un pueblo fuerte, un pueblo joven que, con los inevitables golpes de nuestra azarosa carrera, vamos aprendiendo a sortear los obstáculos, a saltarlos con vigoroso empuje. Las contradicciones son el yunque donde se tiempla nuestro ánimo. Y hemos de brotar de ellas, cada hora mejor templados. Los pueblos, como los hombres, se prueban en la adversidad. La felicidad es muy mala consejera y, por eso, en vez de tratar de desechar esos colosales desniveles debemos conocerlos en toda su hondura, padecerlos en toda su intensidad, en búsqueda de una cabal templanza de futuras empresas.
EL JOVEN:
Conformes. Pero escúcheme usted. ¿No se me ha escapado del obligado tema de nuestra meditación “ponciana”, con el recuento de nuestro ser en circunstancia de perenne contradicción?

Miguel Navarro encarnó a El Joven
EL VIEJO:
De ninguna manera. Estamos en el ruedo. Entrando en la verdadera faena. Hemos irritado al toro con nuestras banderillas discursivas y, ahora, debemos coger muleta y espada para terminar con su muerte. La muerte es la gran verdad de la vida. Comencemos por los lances de pecho.
EL JOVEN:
Pero, permítame recordarle. ¿No hay un paso previo, una ceremonia obligada, antes de coger los trastos de matar? Aquí me tiene usted a mí, que no he visto, jamás, una corrida, dándole lecciones de tauromaquia a un viejo aficionado. Los pájaros disparan, a veces, contra las escopetas.
EL VIEJO:
No me haga usted reír, que tengo el labio partido. Falta el brindis. ¿Pero, en esta soledad, a quién quiere que brinde el toro? Nunca se ha dado el caso, que yo sepa, de que el maestro y perdóneme la inmodestia de la edad— le brinde la faena cumbre a su mozo de estoques. Pero si usted lo quiere, se lo brindaré. Nadie sabrá, nunca, de este desacato a las rígidas leyes que regulan la fantástica fiesta. (Poniéndose de pie). Fíjese, fíjese usted en mi postura. Un apunte de Goya. Brindo...
EL JOVEN:
Ahora soy yo el que río, y a mandíbula batiente. Mire que tiene buen humor, que es usted grande...
EL VIEJO:
¿Grande? No lo sabe usted bien; y eso que no quedan de mí más que los restos. ¡Si usted me hubiera conocido en los buenos tiempos!
EL JOVEN:
¡Al toro, al toro!
EL VIEJO:
Hombre, no me deja usted ni brindar y, ahora, además, me empuja. No hay derecho. ¡La edad, aunque no sea más que por la edad, que la edad requiere muchos circunloquios! Iba a decirle, debo decirle, que el cubano es uno de los pueblos que, acaso inconsciente, pero nunca subconscientemente, mejor define sus estados anímicos. Usted se encuentra a un amigo por la calle. Le pregunta: ¿Qué tal, viejo, cómo andamos? Lo mira o no lo mira; se planta o no se planta, pero le contesta inevitablemente: “Ahí”. No le dice, “Aquí”, en su lugar, en su sitio, sino ahí, por ahí, porque en verdad no sabe dónde está parado. Vivimos fuera de nosotros y en un punto que no sabemos cómo determinar con fijeza. Nos sentimos solos, envueltos por la baraúnda de la gente, pero aislados en un círculo que nuestros pies no pisan con certeza, con seguridad. Se nos pierde el contorno de los objetos. Nuestra visión es borrosa, nuestra perspectiva constantemente cambiante y por eso afirmamos “ahí” y no “aquí”. Es decir, sabemos que estamos en algún lugar, pero como ignoramos su exacta situación, no sólo de nuestra vida espiritual sino física, no podemos comprometemos a una afirmación categórica. Acaso por esta íntima causa, hablamos alto, ademanizamos tan enérgicamente. Estamos perdidos y queremos que alguien nos oiga bien, que vengan todos en nuestro socorro, para formar esa unidad social que tanto ansía nuestra alma.
EL JOVEN:
¿Y Ponce?
EL VIEJO:
Ponce vivía, más que ningún otro cubano, en ese “ahí” descrito, sin localización geográfica alguna, sin reposo posible. Era como el capitán de una nave, perdida en una pasmosa niebla, atento únicamente al grito sordo de su sirena, que pretendía perforar la oscuridad, abrirse paso, camino de luz; bajar el sol al sextante de su puente.
EL JOVEN:
¿Quiere usted decir con eso que Ponce no era un pintor cubano, cubanísimo, como se supone generalmente?
EL VIEJO:
Se supone. Se afirma. ¿Pero dónde encontrar la verdad de esta afirmación? Ponce, pintaba niñas tristes, ataviadas de una extraña manera, ajenas, totalmente, a las costumbres de nuestro pueblo. Beatas que, jamás, aparecen por nuestros templos. Mujeres, desoladas, con un impreciso paisaje detrás de sus figuras. Cristos, muchos Cristos. Nada cubano en suma. Y, sin embargo, se dice y se dice bien, que Ponce, era cubano, un gran pintor de nuestra tierra, enraizado a fondo en sus capas más hondas, y elevando al cielo, como una gran Ceiba, su explorador ramaje. Por eso le he hablado, tan extensamente por cierto, de las contradicciones de nuestra patria, de nuestras entrañables contradicciones, porque Fidelio Ponce de León, fue la más perfecta contradicción pictórica que puede estudiarse; una definición cubana por el mecanismo del revés; un ciego que tantea, con su pincel, en este caos que nos envuelve.
EL JOVEN:
Está usted embarullando la faena, le juro que me pierdo entre tanto muletazo. ¿Por qué no se tira usted a matar?
EL VIEJO:
Le ruego que no me distraiga, que no me grite desde la seguridad del burladero. Le juro que esto es muy grave y que, acaso por primera vez en mi vida, estoy tomando en serio lo que digo. Quería, admiraba a Ponce, para salirme ahora por peteneras. La primera vez que llegué a La Habana, después de cinco años de ausencia, era por el mes de agosto, y el barco, por no recuerdo qué inconveniente portuario, tuvo que detenerse en el centro de la bahía por dos o tres horas. Temblando de emoción, yo miraba mi ciudad desde el puente más alto y no podía verla. La luz del mediodía, cegaba mis pupilas, acostumbradas a la tamizada penumbra del viejo París, por cuyas calles corren los grises más maravillosos que soñarse pueden. Estaba ciego, en el nódulo central de una nube, envuelto por la explosión de su nacimiento. Algo así como si el tiempo hubiese vuelto sus manecillas de siglos, y me encontrara en el segundo en que Dios hizo la luz, y ésta, todavía sin experiencia, corría, alocada, por el mundo, sin saber detenerse para acariciar las montañas y las cañadas, los ríos y los árboles que se interponían a su paso, anhelosas de su individualidad. Un diluvio de luz purísima, una inmensa catarata de luz cayendo sobre nuestras cabezas, borrando todos los perfiles, mezclando todas las cosas, trayéndolas, fundiéndolas, llevándoselas delante de nuestros pobres, asombrados ojos.
EL JOVEN:
Ahora comprendo; ahora voy comprendiendo, mejor dicho. Creo que en la fotografía sucede algo parecido, que aun enfocando bien, si no se cierra convenientemente el diafragma para permitir sólo la justa entrada de la luz, las figuras aparecen, luego, borrosas, desenfocadas.
EL VIEJO:
No sea usted prosaico. ¡La fotografía! ¿Qué importa la fotografía, aunque nos dé la razón de su frío mecanismo? Poco después de haber desembarcado, iba superando el fenómeno y, pasados quince días, ya no me acordaba del hecho. No por adaptación, como supone la teoría darwinista del pasado siglo, sino por superación, como afirma la más moderna biología, había logrado dominar esta realidad física, que nos estremece aún sin saberlo. Mis ojos saben perforar el caos, percibir, cubanamente, es decir, parcialmente, las perspectivas de mi ciudad; puedo caminar por ella sin necesitar el blanco bastón lazarillo. Ponce, por el contrario, no pudo jamás, vencer esta caótica situación. Sus ojos, cada día se quedaban más ciegos, más imposibilitados de ir hacia delante, más embriagados por el plano primero de luz, que se hacía y se deshacía, perennemente, delante de sus narices. Llegó a darse cuenta después de mil espirituales infortunios, que eso era lo primero y trascendental, y, ya contento con su suerte, odiaba toda otra realidad que no estuviese acorde con la realidad por él descubierta. Por eso me decía aquella lejana noche que “él era el único que veía, en Cuba, las cosas como son y no como se las contaban”. Era, por extraña pero firmísima creencia, un pintor realista que pintaba la realidad cubana más esencial y originaria, ese volcán de espuma en caos de esplendores, esa encendida cortina que le colgaba de las cejas.
EL JOVEN:
Está bien, pero ¿y su mundo? ¿Ese mundo, no cubano, que él hacía habitar en ese parto de nube que usted define, de dónde le venía, porqué tortuosas deducciones llegaba a su paleta?
EL VIEJO:
Joven y querido noctámbulo, los ciegos jamás están contentos con su ceguera, aunque en transidas circunstancias la consideren una bendición del Altísimo. Se rebelan contra ella, sufren por ella, se desconsuelan por su causa. Por eso, Ponce, se emborrachaba y buscaba el medio ver de nuestras esplendorosas madrugadas. Sin embargo, fíjese como despreciaba la noche. Para él, la noche, era otro mundo, un mundo deforme a fuerza de ser forme, un mundo relamido, concreto, preciso, de tarjeta postal, que no le atraía, ni le interesaba comprender. A fuerza de perderse en el primer vagido de la luz, amaba ese instante inicial que en nuestra patria perdura, ciñéndose a nuestro alrededor como un molde aéreo de nuestras figuras. Pero la luz no sirve por sí misma. Dentro de ella debía de haber algo. Aquellas voces oscuras que sonaban en el caos, debían de tener dueño. Cogía el pincel, y pintaba, primero, el luminoso simún. Luego se ponía a escarbar en él, a separar cirrus y guedejas, en busca del hombre y su paisaje. Lo encontraba por fin, extraviado en el génesis lumínico, participando de él, siendo parte de su misma esencia. Por eso no podía ser, nunca, pintor de ventana, de marco. Estaba en el centro del mundo, dentro de su gene vital, en el interior de su contraída matriz.
EL JOVEN:
Perdóneme, pero eso no aclara la calidad, la tendencia mística de sus figuras.

Tuberculosis
Fidelio Ponce de León.
EL VIEJO:
Para un hombre de creencias, de místicas creencias, a pesar de la carne y sus miserables pasiones, para un hombre ingenuo, sin alta cultura crítica, todo él regido por la intuición, una nube tiene, siempre, mucho de cielo, de santificado cielo por donde pasean los santos y los que, en vida, van camino de santidad. Por eso, a pesar de lo que él sabía andaba por nuestro suelo, se negaba a creerlo, y descubría beata tras beata, vírgenes adolescentes, en la madrugada de la primera comunión, cabezas de Cristos en camino de Dios Padre, aunque no se les veía más que la transida cabeza, mujeres en peregrinación, adoloridas por los brutales pecados de los hombres. Paseantes de altura, ángeles en potencia, aviadores de la divinidad.
EL JOVEN:
Lo acepto. Estoy conforme. Pero hablando poéticamente de Cuba, siempre se ha nombrado el Paraíso. Siempre se ha recordado la estancia primera del ser humano, antes de conocer el pecado original. ¿Por qué, entonces, dentro de nuestra cubanísima y cegadora luz, él inventaba, descubría, si quiere, un mundo de pecado? Porque el rezo, la imploración, la actitud mística, suponen de continuo y de cierto peregrino modo, la presencia de la falta, la ansiedad de la culpa, la angustia del remordimiento.
EL VIEJO:
Ponce de León era un católico, más o menos practicante, pero católico al fin, y el catolicismo, es eso que usted ha descrito con palabras certeras. El cielo, es un premio, no una divina estancia de elegidos. Cada ser, se elige a sí mismo por la virtud y la gracia de sus obras. Las nubes, de Ponce de León, no podían estar habitadas por ninguna otra fauna, sino por los arrepentidos, por los atormentados victoriosos de sus propios tormentos, por los purificados en su propio fuego. Mas, fíjese usted bien, su cubanísimo temperamento, lo fue llevando, día a día, lo fue trayendo, mejor dicho, a una concepción mucho más cubana, por paradisíaca, de los habitantes del caos, de su caos lumínico, de los estancieros de la hacienda celestial. La más completa exposición de sus obras últimas, la realizó en el Círculo de Bellas Artes, hace unos cuantos, no muchos años. Aparecía parcialmente curado de su ceguera. Había apartado, ahondado tan terca y persistentemente en la ráfaga luminosa, que el color, la gracia del color, los más finos y puros contrastes, se le entregaban dulcemente. Por fuera quedaba siempre el contorno aplastante, pero dentro estaba, ya, lo paradisíaco, el ser sin pecado, gozando de su gracia inmaculada. La niña desnuda, que se mojaba la punta de los pies en las verdes aguas de un arroyuelo. La joven, que tirada en un mar de hierba miraba las copas tiernas de unos extraños árboles. La vieja, que leía un libro, y en cuyo rostro se adivinaba una vida recta, sin corruptoras serpientes. Era nuestra luz, ya remansada de torrenciales carreras, cálidamente detenida para tocar los objetos. Era, en fin, el Paraíso, nuestro paraíso, lo que fuimos, antes de que Colón arribara a nuestras playas, trayéndonos una cultura pecadora, remordida de trágicos presentimientos.
EL JOVEN:
Me queda sólo una duda. ¿Por qué, casi siempre, pintaba mujeres en sus cuadros?
EL VIEJO:
Pintaba Cristos también. Claro que, Cristo, es el Dios hecho Hombre, pero por ser participante de la Santísima Trinidad, siempre conserva, para nosotros, ese matiz asexuado, que nuestra cristiana idea de la divinidad encierra. La virginidad, en su noción más pura, tampoco tiene sexo. Y para un ser tan primitivo, tan trabajadamente primitivo como Ponce, la mujer sólo podía ser o virgen o madre, dos formas purísimas de la concepción humana. La primera, sin mancha; la segunda, liberada del pecado por el divino fruto. Además, la mujer, como la luz, como su cegadora luz, es la única capacitada para albergar al hijo, al hombre, al ser, dentro de sus entrañas. Dos formas lejanas que se habían asociado en su mente, para el hallazgo, directo y fraternal de una misma exposición teórica de sus ideas. Recuerde usted que, nuestro Fidelio Ponce de León había comenzado a caminar, pictóricamente hablando, por el severo camino del Greco.
EL JOVEN:
¿Del Greco? No lo sabía. Pero este dato parece negar sus suposiciones. Dominico Theotocopulis, fue un pintor de hombres, de ángeles y en castellano los ángeles tienen sexo masculino a pesar de las femeninas caderas que resaltan en sus toledanos vuelos.
EL VIEJO:
El Greco representó un punto de partida, nada más que un arranque, en nuestro cubanísimo pintor. Lo que le atraía, por entonces, era la nube, el vuelo, la luz. Aún veía lo suficiente para enamorarse de las formas, de los colores, de las transidas, místicas expresiones. Después cegado, ya por fortuna, partiendo sólo de la nube, del cielo, del infinito, le pareció que el hombre no podía estar tan altamente colocado. El Greco partía de la tierra, era todo él una ascensión beatífica. Mas, Ponce, había dejado la tierra atrás, allá abajo, muy abajo, y sólo la mujer estaba capacitada para tan altas empresas de pureza. Era una manera originalísima de volver la oración por pasiva, con todas sus fantásticas implicaciones. Por primera vez en la historia de nuestra pintura, alguien, muy nuestro, era capaz de continuar por un sendero hollado por el genio hispánico, hasta llegar al centro exacto de nuestra Isla, perdida en las azules aguas del Caribe.
EL JOVEN:
Bello, hermoso destino el de este hombre genial, para quien la posteridad ha de tener ojos mucho más grandes que los que él suponía. La gente se afana por esto y lo otro, y pasa con sus lujos, arde como reguero de pólvora, dejando, únicamente, la corta estela de su humo pequeño. Él se afanó en ser, en ser un gran pintor, en decimos la luminosa verdad de nuestra tierra en cuyas nubes nos perdemos, y acaso por una contradicción más de nuestro destino, hemos de recordarlo para siempre, gritándonos la autenticidad de sus grandes obras. Fue pobre, lo pasó mal, llevando a rastras su enfermo cuerpo, pero la inmortalidad lo esperó en el sitio donde los valores se fijan para siempre.
EL VIEJO:
Ahora está en su nube, en la quietud de su niebla, quizás con los ojos más abiertos que nunca. Mirándonos, a usted y a mí y a esta isla pequeñita donde apoyó el pie hacia la ascensión postrera. Ya no necesita del alcohol para despejar incógnitas. Ya no precisa proclamarse grande, el más grande, con aquel su miedo infantil de no serlo, de que no llegáramos a interpretarlo. Fue un pintor genial, y un gran hombre, cuya vida merece respeto y devoción.
LA VOZ DE LA NOCHE:
Si yo tuviera un reloj, un gran reloj subido a una alta torre, sonaría mis campanas y les diría a los trasnochadores qué hora es. Pero no puedo, estoy muda, con los minutos muriéndose en mi mudez de amordazada. Y los relojes de pulsera no sirven en los nocturnos. Nadie los mira ni les hace caso.
EL JOVEN:
¿Ha oído usted?
EL VIEJO:
Sí, algo como un susurro, como una voz femenina que nos quisiera decir algo. Y, sin embargo, no hay nadie por aquí. Hasta los pescadores se han ido. Debe ser muy tarde.
EL JOVEN:
(Hace ademán de mirarse el reloj de pulsera).
EL VIEJO:
No haga usted eso. También yo tengo reloj de bolsillo, y no lo miro. Es muy tarde, porque hemos hablado mucho, sólo por eso. ¿Hasta mañana?
EL JOVEN:
Hasta mañana. Que Ponce sea con nosotros, con nuestro sueño. Que nosotros realicemos el sueño de nuestra vida, como él realizó el suyo, ya por encima de los miserables minuteros.
LA VOZ DE LA NOCHE:
Si yo tuviera un reloj, un gran reloj subido a una alta torre.
(TELÓN)

Dos mujeres
Fidelio Ponce de León
Nota aparecida en Juzgar a primera vista: Los “Diálogos del Malecón” constituyen pequeños ensayos de diversos temas, aparecidos en la revista Bohemia. Uno de ellos es esta conferencia experimental dialogada al modo teatral, de Luis Amado Blanco, interpretada por los actores Raquel Revuelta, Vicente Revuelta y Miguel Navarro. Dirigida por Modesto Centeno. Realizada en el Lyceum y Lawn Tennis Club, en Calzada y 8, El Vedado, La Habana, el 24 de junio de 1949. Además, fue publicada en la revista trimestral Lyceum, órgano oficial de esta Institución, (volumen V. núm. 19, La Habana), en agosto de ese año.
Incluido originalmente en Revista Lyceum. “Diálogos del Malecón”, 24 de junio de 1949. Tomado de Luis Amado Blanco: Juzgar a primera vista. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello y Ediciones Boloña, Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 2003, pp. 233-250.






.jpg)


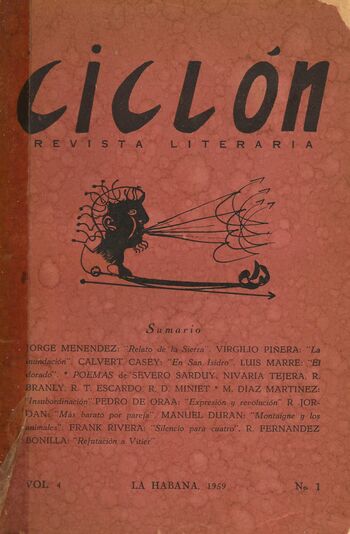





Comentarios