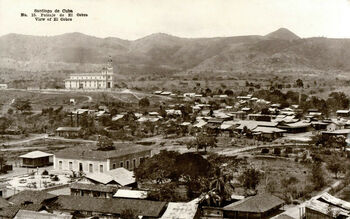En la noche del 22 de enero de 1918, Amalia quiso escuchar música. Eran pasadas las once y Herminia le pidió aplazar aquel deseo. Era preciso que descansara. Pero su madre, con un tono peculiar le dijo: “Quizá sea lo último que te pida, hija mía”.
Reclinóse la viuda en un diván, donde la hija la acomodó entre almohadones y, con los ojos entrecerrados, se abandonó al lenguaje de la música. Primero comenzaron a brotar del piano los acordes del amado Movimiento perpetuo de Weber y la anciana, más que escuchar los acordes que invadían la estancia en penumbras, comenzó a recordar aquella ocasión en que colocó una flor roja en sus cabellos. De allí la tomó Ignacio. Ella volvió a verla en sus manos, tiempo después, cuando faltaba poco para la separación definitiva. Le parece verlo todavía, de pie ante ella, acabado de desmontar, a las puertas del Idilio diciéndole: “Antes era punzó y hoy está amarilla, parece que también sufre lejos de ti”[1]. El rostro del amado parece desvanecerse poco a poco en la sombra, sin dejar de sonreírle. Ahora empieza a escuchar el Nocturno en si menor de Chopin. Es música que llama a otro mundo, al encuentro con los suyos. No importa el dolor agudísimo en el pecho. Todo es transitorio. Vuelve a contemplar a su Ignacio. Otra vez. Puede alargar la mano y tocarlo. Ahora no lo soltará jamás.
Cuando Herminia cerró el piano, creyó que su madre reposaba plácidamente. Quiso despertarla para conducirlas hasta su alcoba. Imposible, aquel sueño era el definitivo. Era la madrugada del 23 de enero y la patriota habla dejado de existir. El médico certificó un síncope cardíaco[2]. No pudo haber muerte más plácida que aquella.
En las primeras horas de la mañana de aquel día, apenas supo la noticia, el Presidente de la República firmó un decreto en el que proclamaba el duelo nacional y el general Emilio Núñez escribió una carta de comunicación al Centro de Veteranos de la Independencia. Manuel Varona Suárez, médico camagüeyano, a la sazón alcalde de la capital, su secretario el doctor Aurelio Méndez; el jefe de la policía. general Armando Sánchez Agramonte —primo de El Mayor—, su hermano, el general Eugenio Sánchez Agramonte, el doctor Valenzuela, médico del cuerpo de bomberos y Graciano Betancourt, esposo de Herminia Agramonte, llevaron en hombros el féretro con el cadáver de la patriota hasta la sala capitular del ayuntamiento habanero donde sería velado.
Amalia yacía en un ataúd de bronce, forrado de seda. Según uno de los periodistas:
Durante todo el tiempo que permaneció expuesto el cadáver, diversas personalidades de la época le rindieron guardia de honor y le enviaron numerosas coronas, entre las que resultaban, junto a las de los familiares y amigos, las del alcalde de La Habana, del Consejo Provincial de Camagüey, del Centro de Veteranos y otras muchas.
Menocal no asistió al velatorio, sino que envió un ayudante en representación con una corona de flores. Ignacio y Herminia se negaron rotundamente a que las honras del sepelio fueran costeadas por el Estado, fieles a la voluntad materna de no recibir beneficio alguno del erario.
El alcalde habanero pidió por escrito al pueblo que el entierro fuera una verdadera manifestación de duelo. Este se efectuó a cuatro de la tarde del día 24. El ataúd se colocó en una carroza fúnebre de ébano, tirada por caballos, perteneciente a la funeraria Caballero. Las flores se colocaron en un carro auxiliar del cuerpo de bomberos. El alumbrado público ya estaba encendido para dar más relieve al cortejo, que abría un pelotón de policías de la sección de caballería, lo seguía la banda de artillería del ejército, conducida por Luis Casas Romero y la Banda Municipal, encabezada por su director, Guillermo Tomás. Después marchaba la carroza fúnebre y tras ella, el nutrido acompañamiento iniciado por el que en la época se llamaba “coche de duelo” con el teniente coronel Gaspar Betancourt, hijo de El Lugareño, ayudante del Presidente de la República, e Ignacio Agramonte Simoni. La triste comitiva marchó por las calles de Obispo, Tacón, O’Reilly, llegó a la Manzana de Gómez y continuó por las calles Zulueta, Neptuno, Prado, San Rafael, Galiano, Reina, Carlos III y Zapata hasta el Cementerio.
He aquí cómo reseñó el funeral El Diario Liberal:
En hombros de sus familiares fue conducido el cadáver hasta la capilla central de la necrópolis, donde se le cantó un responso con orquesta por el padre Caballero, capellán del cementerio.
De allí fueron conducidos los restos de la respetable señora hasta el lugar del eterno descanso, dándosele sepultura en la bóveda propiedad de la familia Pérez Castillo, sito en la calle C entre 8 y 10, frente al panteón de la familia Crusellas[4].
Las palabras de despedida del duelo fueron confiadas a Arístides Agramonte Simoni, aquel sobrino que en los días difíciles del exilio fuera para Amalia otro hijo por quien velar. Ahora, convertido ya en médico eminente, le tocaba pronunciar el adiós postrero a la patriota. El Diario Liberal recogió su breve pieza oratoria:
Estoy seguro que para su espíritu será este acto una satisfacción, puesto que desde la región eterna en que mora podrá contemplar la demostración de cariño que su pueblo ha ofrecido en esta solemne hora a su recuerdo. Gracias infinitas a todos[5].
Las palabras que tres días después publicara Domitila García de Coronado, como cierre de su carta abierta a Ramón A. Catalá, en El Fígaro, aunque muy apegadas en su estilo al gusto de la época, son un excelente colofón para valorar aquella pérdida:
Las puertas de oro del Empíreo se habrán abierto ya; y al son de arpas sonoras los ángeles recibirán el alma inmortal de Amalia Simoni de Agramonte: ¡adiós! ¡adiós! Jamás te olvidaré...[6]
En las décadas siguientes a su muerte, no fueron muchos los homenajes a esta mujer ilustre. Apenas se la mostraba, casi como una sombra, junto a la figura de El Mayor. Ni siquiera en su natal Camagüey había una calle que llevara su nombre. Una de las pocas excepciones fue la evocación que hiciera de ella Dulce María Borrero en su “Ofrenda a Amalia Simoni”, conferencia que dictara a propósito del Primer Centenario del Natalicio de Agramonte:
Tomado de Amalia Simoni. Una vida oculta. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2009, pp.218-223.



_el-camaguey.jpg)