Un poeta
Ya nos había visitado la muerte y uno de nosotros, el mejor, no bajaba del Instituto; ya estábamos para dejar sus aulas, y no producía sino admiración y respeto el nombre de Emilio Ballagas. Conocíamos sus libros. Había tenido yo el orgullo de poder presentarme un día, de vuelta de la Feria del Libro, con sendos ejemplares de la Elegía sin nombre y de Sabor eterno. ¡Éste dedicado y todo! Decía la página primera, en una letra casi infantil con alguna rúbrica de más: “A Aida, con mucha estima. El autor”. Aún hoy no he podido saber quién es esta Aida cuya despreocupación me permitió la alegría de llegar con un libro dedicado por el poeta al grupo de mis amigos.
Primer recuerdo y otros recuerdos
No recuerdo ahora si fue a finales de 1950 o a principios de 1951, aunque esta última fecha me parece la más probable. Había ido a casa de Ballagas a llevarle mi primer cuaderno de versos. Resultó ser en la misma Víbora, lo que me dio alegría. Estaba en la calle Buenaventura, una simpática casa duplicada al lado como una ostra. La sala estaba atestada de libros, y en la pared colgaba un Mijares. Lo esperé un rato. Me había movido a visitarlo algún comentario generoso suyo, pero ignoraba cómo sería, fuera de los rasgos del retrato que lleva al frente el Mapa de la poesía negra americana; y, como después sabría, Ballagas era de esas personas inapresables por la cámara fotográfica. De creer a ésta, sería parecido a Xavier Villaurrutia, tan cercano, también por su obra, a Ballagas. Éste ¿sería serio? ¿Jactancioso? ¿En papel ridículo de poeta maldito profesional? No sabe uno cuántas interrogaciones se deja en la cabeza mientras espera en una sala, rodeado de libros entre los que los ojos ramonean. Entró echando a un lado una ligera cortina, y tenía un aire grave casi cómico. Pequeño, muy derecho y envuelto en telas. Padecía alguna enfermedad de la garganta y se había abrigado como apenas lo soporta nuestro clima. Se sentó en una silla que me pareció enorme y pensé entonces que tenía no sé qué de pueril, de quien asume con brusquedad, sin que pueda hacerlo del todo, aire de persona mayor. Pensé entonces (y nunca fui desmentido) que era vulnerable e infantil, débil y bondadoso. Que su poesía le era conmovedoramente fiel.

Se excusó por el atuendo (una fumadora punzó, me parece recordar, con un pañuelo al cuello), me tendió la mano entre receloso y cordial, y me hizo entrar en una amistad que duraría los cuatro años que lo separaban de su muerte, insospechada entonces. Hablamos en seguida de poesía. Pocos poetas me han dado impresión de fervientes lectores y comentadores de poesía —de poesía como tal, no como hecho cultural o de otra índole— como Ballagas. Leía vorazmente revista, libro, folleo o papelón en verso. Memorizaba con facilidad, y le gustaba sentir las palabras. (En el lecho de enfermo en que moriría una semana después, sólo lo vi animarse cuando recordó un cuarteto que procedió a recitar.) Esa tarde nos separamos amigos.
A los pocos días recibí en mi casa (prueba de su generosidad) un recorte de periódico: una nota escrita por Ballagas sobre el cuaderno que le había llevado. Me dio con ello una gran alegría. Volví y volví muchas veces a conversar con él. Y nunca más lo vi con aquella ropa curiosa: vestía con sencillez, casi con pobreza, aunque con pulcritud. Tenía una infalible nota de poeta: no asumía aspecto poético alguno. Se le hubiera tomado por un profesional humilde, por un abstraído que regresa de su oficina. Claro que no al hablar. Entonces se veía que vivía una vida curiosamente fundida con las letras, una vida hecha del resplandor y un poco el engaño de las letras. Que para él, desde luego, no eran tales.
En mis visitas me leía, por ejemplo, sus traducciones de Teócrito (recuerdo “La maga), de Ronsard, de Hopkins. Me enseñaba revistas y libros que conservaba o que le mandaban de toda América. Guardo de él una curiosa colección de Antenas, remota vanguardista camagüeyana que fue la primera revista literaria en que colaboró regularmente Ballagas. Pero no todo era literatura. Ballagas se lamentaba profundamente de las censuras —apenas críticas— que le hacían. Le producían un malestar vivísimo. Comunicaba esas pueriles preocupaciones en la conversación amistosa. No quedaban entonces muy bien parados, es la verdad, algunos escritores. No era ésa, sin embargo, dedicación excesiva suya. Alguna vez me dijo que él había sido, junto con Raúl Roa, el enfant terrible de la generación de la Revista de avance, pero cuando yo lo conocí, ya estaba más lleno de recuerdos que de diabluras. Evocaba por ejemplo con gran afecto a Juan Ramón Jiménez en su paso por La Habana. Juan Ramón fue para él no sólo el poeta grande, sino el amigo bueno. Un día que vio a Ballagas deprimido, atribuyó su pesadumbre a problemas económicos, e insistió en darle algo de sus escasos fondos. Ballagas devolvió el dinero en seguida, pero quedó conmovido por el gesto. O evocaba sus días de París, cuando había ido a verlo Octavio Paz; y cuando, sentados ambos en uno de los lentos y grises cafés de la ciudad, León Felipe lo desafiaba a ver quién de los dos, Ballagas o él, conocía mejor la Biblia.
Me sorprende ahora recordar qué frecuentemente se mudaba. Lo vi hacer sus bártulos, con su esposa Antonia y su hijo Manolo Francesco, de esa casita en la Víbora a otra también en La Víbora y (pasando alguna vez por la casa de sus padres, en la calle Campanario) a una en Santos Suárez, frente a un hermoso parque. Allí vivía cuando murió. A todas esas casas fui a visitarlo. De alguna manera, de resultas sin duda de esas mudadas incesantes, pero no sólo por ello, su casa, modesta siempre, daba la impresión de que no estaba asentada. Le faltaba algo que no puedo explicarme muy bien: le faltaba reposo, costumbre, la marca de los muebles en el piso. Imagen inesperada y como sin sentirlo del desarraigo, parecía recién empezada siempre. Pero eso no parecía preocuparlo. Se sentaba en la primera silla a mano, de una modernidad un poco sobresaltada; o en un butacón, o en cualquier cosa, abría el libro que había ido a buscar, con algunos papeles dentro, y empezaba a leer, con su voz suave algo cantarina, los versos sobre los que quería hablarme. Entonces no le importaban esos comentarios adversos, ni su situación económica, ni Manolito que pasaba matando a un indio, ni que se había sentido todo el día angustiado. Leía, leía, subrayaba con su voz el verso predilecto, casi siempre un verso a la vez trasparente y suntuoso, y comentaba la palabra precisa, la que descubre y adorna. Tenía marcada inclinación por la poesía de bella factura; pero, para de-mostrarme que también se interesaba en una poesía más alborotada, me leyó una tarde (y me hizo después llevar conmigo) un poemario de Antonio de Undurraga. No era, sin embargo, su línea más constante de lectura. Junto a aquella poesía bella, gustaba de la alusiva, la enigmática, siempre que se mantuviera dentro de una cierta tersura verbal. Sentía gran atracción por Hopkins, en quien, además del poeta, admiraba al católico ferviente. Escribió sobre él un largo ensayo que conservo. Ballagas era, ya él mismo un ferviente católico y, de modo muy especial, un creyente. Creer era para él una absoluta necesidad. No había la menor posibilidad de que se volviera un incrédulo. Pienso que había creído siempre en casi todo. Volverse católico no sería para él arribar a una creencia, sino sobre todo lograr desembarazarse de todas las demás; así como el escultor (que él evocaría en memorable poema) de la piedra enorme hace la estatua: quitando. Tenía la vocación receptiva y sincrética más fuerte que nunca he conocido. Su poesía es un testigo mayor de esto. En los últimos días, esa vocación volvió a despertársele, ante la proximidad de la muerte, que un desdichado accidente le hizo conocer. Abrió una carta dirigida por su médico a su esposa y supo, por esa carta, que estaba destinado a no vivir más de un año. Fue naturalmente un golpe horrible para él. Recuerdo que me lo contó con lágrimas en los ojos. Cuando iba a visitarlo, a partir de entonces, me decía siempre:
—Vienes a despedirte de tu amigo que se va a morir.
Dos anécdotas
No quiero hablar de los últimos días de Ballagas sin aludir a dos anécdotas que me parecen reveladoras de aspectos de su carácter.
Habían ido él y su esposa a comer con mi esposa y conmigo y, de sobremesa, hablando descuidadamente de varios temas, le pedí de pronto que me dijera en qué fecha había nacido realmente, pues hojeando muchas publicaciones para un trabajo escolar que realizaba por esos días, encontraba que no había sobre ese punto un criterio fijo. Ballagas, muy dado a palidecer, lo hizo en ese instante, y se limitó a decirme que en los libros aparecía como nacido en 1910. Palideció más visiblemente cuando Antonia terció en la conversación pidiéndole que aclarara de una vez ese error. El había nacido en 1908, pero desde que Luis Alberto Sánchez lo había dado como nacido dos años después, dejó repetir el error que lo hacía más joven, y hasta se acogió él mismo al desliz, haciéndose nacer en 1910 en su propio Mapa de la poesía negra americana. Poco después, con cualquier excusa, Ballagas se marchaba.
Otra vez, ya muy enfermo, Ballagas se dirigió a su supersticiosa sirvienta jamaiquina y le aseguró que, después de muerto, se le aparecería en forma de lagarto. Lo curioso es que —según me contó después Antonia— cuando la sirvienta, muerto Ballagas, hacía el cuento a una amiga, vio que un enorme-lagarto la miraba fijamente con “the Masters eyes”. El lagarto, concluye Antonia, disfrutó de la gran vida con la sirvienta, por si acaso...
Últimos recuerdos
Ballagas murió de alguna enfermedad del corazón, de las arterias. No pude dejar de pensar (no puedo dejar de pensarlo ahora) que lo agravaron esos absurdos disgustos “literarios”. Lo recuerdo en los últimos días pálidos (sic) y demacrado, aunque conservaba su lucidez. Sin que lo dejaran de asaltar momentos angustiosos, se había ido preparando a morir como un cristiano. Lo vi en su casa, en la quinta. El 11 de septiembre recibí el llamado de un amigo anunciándome su muerte, hace ahora cinco años. Lo demás: funeraria modesta, amigos dispersos, discurso, paradójicamente, por un funcionario.
Poeta lírico
Había sido conmovedor saberlo, no sólo un pecador, que eso lo es todo el mundo, sino un hombre que no se perdonaba sus divisiones, sus sucesivas lealtades, su fidelidad temblorosa; que batallaba tenazmente por darle orden, forma, equilibrio y grandeza a su vida. Había fundido admirable y riesgosamente su vida con su poesía, y buena parte de esa poesía le recordaba siempre, fascinándolo a la vez con su belleza, las caídas de su vida. Así como su conversión, su poesía había seguido haciéndose en el sentido de la ascesis, del despojo, del abandono. Había salido de un mundo frutal (“que me cierren los ojos con uvas”) y recorrido un viaje en que los sentidos reclamaron y obtuvieron la mejor parte. Pero debió después escoger, separar, ordenar: no sé ya, y no por casualidad, si hablo de su poesía o de él. No es huera retórica: estaba fundido, confundido con su palabra poética: imagen espléndida y dolorosa de un poeta lírico, que aun cuando va a hablar de otro, del otro por excelencia, se encuentra hablando de sí: “el que esconde los húmedos ojos avergonzados”.
Otra vez un nombre
Encontré hace pocos días —me decía una mañana— con un alumno del Instituto. Al saber mi nombre, el muchacho me dijo: “¿Ballagas? ¿Pero usted no está muerto? ¡Si a usted lo llevamos en el programa!” Le produjo la anécdota la natural desazón. Ahora otros muchachos encontrarán ese nombre entre sus papeles. Ya no tendrán la alegría de descubrirlo fuera de los libros de texto, en las lecturas gustosas, las que no hay que realizar por obligación, las que se hacen en el patio ruidoso bajo los árboles del parque; las que se discuten, atacan y defienden en las inacabables caminatas que sustituyen. con frecuencia ventajosamente, a las clases. Encontrarán ese nombre en un libro, cerrado el paréntesis que Yeats veía abierto como una sombría boca voraz al lado de los nombres ilustres: (1908-1954). Lo siento sobre todo por ese joven poeta que no tendrá la dicha de visitar liego la casa modesta, de ver salir al hombrecito, de tenderle la mano con admiración; que no tendrá el privilegio de conversar largamente y oír la voz del gran poeta Emilio Ballagas.

Tomado de Lunes de Revolución. Número especial Homenaje a Emilio Ballagas. Núm.26, septiembre 14 de 1959, p.6-7, 17.
El Camagüey agradece a Yamil Díaz Gómez la posibilidad de publicar este texto de manera íntegra.








-el-camaguey.jpg)
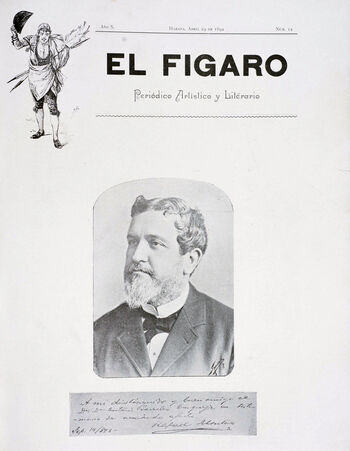



Comentarios