La llama de la hoguera, ondulando, retorciéndose furiosa con crepitantes estallidos, coronada de aborregado penacho de humo negro esmaltado de chispas de rubí y oro, ilumina con su rojo resplandor los rostros de tres hombres acurrucados a su alredor (sic) a la moruna usanza, maniatados, descalzos, harapientos. Son tres prisioneros: el uno sexagenario, es el padre de los otros, dos mozos de recia complexión cuyas maneras, fisonomías y lenguaje, contrasta con su aspecto de desarrapados labriegos.
Un soldado, envuelto en una frazada, fusil al hombro, va y viene a espaldas de los presos patrullando en el herboso suelo, con la grave insolencia de su oficio, yendo de la zona de luz ígnea a la zona de sombras como andante y fantástico espectro. A lo lejos, al resplandor de otras hogueras que flamean y ondulan como cabelleras o destejidas banderas de color de ascua, vense los cucuruchos de las tiendas entre los grises paramentos de los ranchos, interrumpiendo a intervalos el majestuoso silencio de la noche, ornada con todas sus coronas de diamante, las voces de alerta de los centinelas o el ruido del piafar de las caballerías.
El viento de la noche arremolina los blancos cabellos del anciano, alumbrando la luz de la hoguera sus ojos negros, centellantes, su nariz aguileña, corta y fina, su barba de algodón rala y desigual, su frente amplia y lustrosa, su cutis tostado, con estrías de pergamino y la apretada trabazón del cordaje de nervios de su cuerpo magro. Los hijos, copias aumentadas del anciano, morenos, musculosos, bien proporcionados, ostenta el uno poblada barba de abencerraje de color castaño, estatura más elevada y fisonomía más varonil que el otro cuyo labio sombrea finísimo bozo y cuyo semblante ofrece expresión más dulce y apacible. Agüero y sus dos hijos, miembros de una estirpe que, como otras muchas cuyos solares radican en los llanos del centro y en las montañas de Oriente, podrían pintar en su escudo, como blasón gloriosísimo, el andamio del patíbulo en campo azul y bajo los rayos del pálido véspero; más que rebeldes en servicio de armas, eran adictos servidores de las legiones revolucionarias. Hallándose los tres en aquel mismo campamento en que estaban cautivos, y en el que había pernoctado la víspera una fuerza cubana, fueron sorprendidos por las guerrillas del comandante español Romaní, provinciano de Cataluña, acreditado de bravo y tenaz, y que operaba en la zona que corre a orillas del camino de hierro que va desde Puerto Príncipe a Nuevitas. Un flanqueo deslizándose sigiloso por entre la manigua como una sierpe, los rodeó con su cadena de anillos humanos, y se rindieron sin poder intentar ni la fuga ni la resistencia, sin negar su abolengo ni su oficio. En vano el comandante Romaní, fulminando tremebundas amenazas, intentó arrancarles confesiones favorables a sus planes; el anciano y sus hijos respondieron con la negativa lacónica, enérgica e iracunda de la dignidad ofendida. El problema quedaba planteado, el conflicto era inevitable, Romaní, terco, volvería a la carga; ellos, firmes, se obstinarían en callar, y como no habrían de rescatar la vida a precio de traición, tendrían que aceptar la muerte heroica, oscura e ignorada, en el desierto llano, avara necrópolis de anónimos martirios y desconocidas heroicidades, que no admite, como las olas del océano, lápidas ni mausoleos. Así discurría en silencio el anciano, cuando viendo el cielo limpio de estrellas se volvió a sus hijos diciéndoles de súbito, como si concluyese un pensamiento interior:
—Pronto va a aclarar. El comandante insistirá en que cantemos. Ni guías, ni delatores, antes morir mil veces!
II
A un lado del campamento, en un yermo calizo, vasta calvicie de la sabana, se alinearon los guerrilleros en correcta formación, graves e inmóviles, sobre sus cabalgaduras, desnudos los empavonados aceros, que chispeaban al tibio beso del sol. Romaní, de pie junto a la fila de jinetes del primer término, ordenó a un alférez condujese allí los prisioneros a la vez que prevenía a un cabo tuviese listos cuatro tiradores para acudir a su llamamiento.
Entre un cerco de bayonetas, descalzos, desnudas las cabezas, atados codo con codo, harapientos, demacrados por la vigilia, aparecieron los prisioneros. El anciano Agüero, cuyos blancos cabellos arremolinaba el soplo de la mañana en flotantes copos de algodón, paseó la majestuosa mirada por la línea de jinetes, avanzó resueltamente hacia Romaní, cejijunto y con expresión de energía fiera y serena. La voz del comandante le detuvo, se paró como clavado en el suelo, y con arrogante desdén oyó la pregunta de ordenanza:
—Prisioneros, ¿persisten ustedes en callar?
—Sí, señor,—repuso el anciano, crispado el labio y moviendo la cabeza automáticamente.
—¡Prisioneros, el silencio es vuestra sentencia de muerte!
—Pues que se cumpla. No se muere más que una vez.
—Viejo, no me tiente usted, porque... ¡voto a Dios!
Agüero se encogió de hombros, y agregó:
—Ya huelgan las amenazas, señor. Nos sobran valor y vergüenza para sacrificarles la vida.
Romaní no replicó, pero con ademán airado hizo avanzar el grupo de ejecutores que se desplegaron delante de la línea, quedando en el medio, cruzado de brazo, silencioso y sombrío, el inexorable comandante. Rígidos, absortos, estucados en su grave inmovilidad, subyugados por la tragedia que se iba a desenlazar a su vista, los demás testigos de la solemne escena miraban con ojos desmesurados, siguiendo con viva ansiedad los gestos y movimientos de los actores.
Agüero, volviéndose al menor de sus hijos:
—Primero tú, anda!—le dijo.
El joven, erguida la cabeza de adolescente coronada de negros rizos, fué a colocarse junto a las bocas de los riñes que le fulminaban los tiradores. Cuando tornaba el rostro hacia su padre, partió la descarga horadándole el pecho. El primogénito, en el vigor de la edad viril, que reproducía mejor los firmes perfiles de su padre, echó a andar con paso reposado, miró un instante el ensangrentado cadáver de su hermano, cuyas ropas ardían, luego clavó los ojos en los ojos centellantes de su progenitor, al que saludó con reverencia profunda, y cayó de costado, habiéndole la descarga hecho girar sobre sus talones. El anciano miró a Romaní con diabólica mirada, entreabrió los labios como si fuese a proferir tremenda maldición, siguió con paso acelerado para donde yacían sus hijos que formaban como una cruz de cadáveres, tornó los ojos al cielo, sacudió la encanecida cabeza con gesto de loco, y en un clamor que más que grito de hombre era rugido de león:
—¡Fuego! —gritó.—¡Viva Cuba Libre!...
Y cayó boca abajo, extendidos los brazos, como si fuera a estrechar contra su pecho aquellos pedazos de su alma.
Consumado el horrendo sacrificio, tras un momento de pavoroso silencio, Romaní, lívido, mesándose los cabellos, exclamó con vozarrón estentóreo:
—¡Mi caballo!
Una vez puesto en la silla, contempló un instante el grupo de los muertos que parecía imagen de la inmolación que en sus tres etapas afrontaba aquella ge-neración, y añadió:
—¡En marcha; las auras sepultarán a esos perros!
III
Una mañana del mes de Junio de 1873, Henry M. Reeve, con ciento veinte dragones, acampaba en la hacienda Yucatán, situada entre la ciudad de Puerto Príncipe y la Sierra de Cubitas, que era la zona en que operaba el infatigable Romaní.
No habían acabado de descabalgar los jinetes de Reeve, cuando la guardia, apostada en el Alto Sano en que se alzaban las ruinas de la casa solariega, anunció la aproximación del enemigo, compuesto de una guerrilla montada y otra de infantes. Venía a su frente el comandante Romaní, que había salido en persecución de unos merodeadores que la víspera habían saqueado un suburbio. Reeve, por su parte, había resuelto acampar en Yucatán, como sitio seguro, para conceder algunos días de descanso a sus fuerzas. En la mutua sorpresa, mientras los dragones de Reeve obedecían al toque de botasillas, los jinetes de Romaní disparaban sobre ellos una granizada de plomo.
El capitán Larrieta, conterráneo de Romaní, que había pertenecido al cuerpo de la Guardia Civil y que defendió con bravura y acrisolada lealtad la causa de la emancipación de Cuba, recibió en aquella primera y única descarga un balazo en la boca, que le quebrantó un hueso. El plomo, que le hirió de rebote, estaba frío, por lo cual el capitán, chasqueando la lengua, pudo arrojarlo diciendo:
—Así escupo las balas, como saliva.
Seguidamente se trabó la pelea al arma blanca. Sables y machetes centellean al sol, culebrean en torno de las cabezas de agresores y de agredidos como argentados relámpagos, se entrechocan con agudas vibraciones, la sangre gotea de los filos, mana a chorros sobre la hierba esmaltada de rocío, los caballos se desploman pesadamente triscando en la hierba seca sin exhalar una queja, derramando silenciosa lágrima; a ratos no hay más ruidos que el del tragín (sic) animal de la matanza, sin voces humanas, sin notas sonoras de clarines; ayes, estertores, ronquidos, choques, topetazos, alaridos, rugidos, rumores de piaras, de corral, de leoneras.
Muerto de un tajo su tordo, enronquecido de tanto vocear, tiznado de pólvora y manchado de sangre, pálido, Romaní en el delirio de la desesperación, viendo el llano cubierto de cadáveres de sus guerrilleros, mientras otros huían a la desbandada, perseguidos pollos dragones cubanos, con gesto de furioso, se desgarró los pantalones arrollándoselos en las rodillas a manera de maniota para cortarse la retirada. Empuñaba en la diestra el rifle de un guerrillero que cayó a su lado y el cual disparó hasta que le abandonaron las fuerzas, no la bélica energía. La sangre que manaba de sus heridas le hizo tambalearse; en el vértigo del último desmayo, se alzó sobre los talones, y recordando acaso el postrer grito del anciano Agüero, murmuró con voz ronca:
—¡Viva España!
Y esputando espumarajos sanguinolentos rodó sin vida sobre el esparto de la llanura, donde yacían ciento diez soldados y cinco capitanes. Sobrevivieron a la rota, de los que hicieron la del humo, cuarenta guerrilleros y dos oficiales.
Nota de El Camagüey: Se ha respetado la puntuación original.
Tomado de Episodios de la revolución cubana. Segunda edición, corregida y aumentada. Prólogo de Manuel Márquez Sterling y notas biográficas de Domingo Figarola-Caneda. Miranda, López Seña y Ca., editores, La Habana, 1911, pp.23-28.

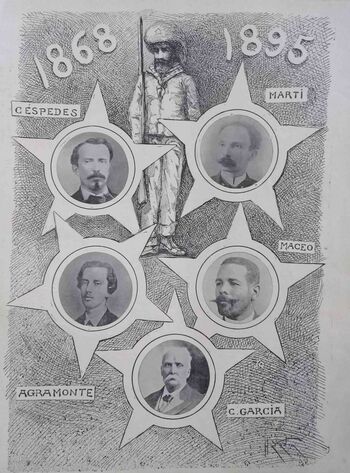




_-el-camaguey.jpg)







