Cuando se alistó bajo la bandera tricolor apenas fue desplegada en las llanuras del Camagüey, ya tenía conquistada fama de bravo. Algunos meses antes del grito de Yara, la tarde de un domingo, a orillas del Hatibonico, cinco dragones, pasándose de zumbáticos, se mofaron de él llamándole gallo ronco. Acometió Fidel al grupo con ímpetu de toro, abrió ambos brazos a compás y despatarró dos dragones; de un mojicón hizo caer a otro panza al suelo, al cuarto, de un puñetazo de púgil, lo echó a rodar como un tonel, haciéndole ver luminarias y quimeras de colores chillones, y al quinto, de una piñada, le hizo manar dos caños de sangre por las ventanas de la nariz. Él salió ileso, sin un rasguño y como esperara en vano el desquite, acabó diciendo con voz ronca y gentil arrogancia, como gallo que campa victorioso sobre el serrín ensangrentado de la valla.
—¡Como éstos necesito veinte!
Fidel Céspedes tenía cerca de seis pies de altura, casi una palma real; espaldas anchas y musculosas, un parapeto de carne y hueso; su empuje y sus fuerzas estaban en armonía con su aspecto y dimensiones; y era, además, de presencia airosa, de color moreno mate, de ojos y cabellos negros, bigote castaño, voz suavemente ronca, en el peligro inmutable y frío como una mole de granito, en el ataque temerario y descabellado, en el cuartel humanitario, sencillo, generoso. Hombre tan bien constituido, en quien el valor era un producto de su organización privilegiada como la salud y la fuerza, fue ganando grados sin grandes empeños, siguiendo a secas sus naturales impulsos. Era teniente coronel cuando su superior, el brigadier Benítez, viendo una columna enemiga atravesar la sabana, le dijo;
—Métase por la cabeza y salga por la cola, que yo lo apoyo.
Fidel Céspedes requirió los arreos de su caballo, y volviéndose a sus treinta jinetes:
—¡Ojo a las monturas!—gritó.
Poco después un oficial le decía:
—¡Todos listos!
—¡A ellos! —repitió Céspedes clavando los acicates y desnudando el tajante acero.
Y al galope, a la cabeza de los treinta jinetes, arrolló la vanguardia enemiga, abriéndose camino por entre ella como impetuosa y pujante piara de toros corpulentos y bravíos que embistiesen juntos con fiero denuedo, derribando a éstos, atropellando a aquéllos, pisoteando a algunos y estrujando, embutiendo, atravesaron la columna por su eje, saliendo todos ilesos por retaguardia sin perder un hombre, un caballo ni una espuela.
Al acabar la jornada uno de los actores, soldado oscuro, sillar vivo del pedestal en que se yergue a los ojos de la posteridad el prócer de la gloria, asombrado de la proeza que él mismo había contribuido a realizar, exclamó:
—¡A pulso! Si cuentan esto en un libro no va a ver quién lo crea.
Seguido de cinco jinetes volvía Fidel Céspedes de las cercanías de Puerto Príncipe, de cuyos fuertes estuvo a tiro de fusil, encaminándose a un cocal situado a dos leguas de la ciudad. Descabalgó, tiró el rifle a un lado, ató el corcel en sitio umbrío y pastoso y se alejó con rumbo a un grupo de cocoteros enanos, oasis de sombra y frescura, en medio la caldeada sabana (sic). Se echó sobre la hierba, haciendo almohada del sombrero, y momentos después roncaba como un canónigo.
El estampido de una descarga le hizo ponerse de pie. Se restregó los ojos con los puños y miró a su alrededor. Estaba sitiado por una guerrilla; aquéllos de sus hombres que como él se entregaron al sueño, despertaron prisioneros, incluso el torpe vigía que pusiera sobre el rastro; su rifle había desaparecido, su caballo estaba muy distante y de detrás de cada cocotero partía una bala rozándole el cuerpo. Sin perder su habitual aplomo empuñó el machete gritando a sus enemigos:
—¡Venga uno a uno a pelear al arma blanca!
Hubo entre los guerrilleros un instante de vacilación, pero un desertor, que días antes obedecía al sitiado jefe, repuso:
—¡No, cuidado no se acerquen a él, miren que es Fidel Céspedes!
Renovóse el fuego con más furia. La fiera enjaulada se acercaba a sus sitiadores cuando un balazo en la pierna izquierda le hizo caer de rodillas. Entonces oyó una voz que decía:
—¡Cojan el caballo!
Al oír esto se incorporó de súbito, avanzó hacia el magnífico bruto que lo llevó sobre sus lomos en la famosa carga, y descargándole un terrible machetazo en la cabeza:
—¡No gozarán de él! —exclamó, y siguió hacia un macizo de cocoteros, empuñando el ensangrentado machete y repitiendo el reto: —¡Uno a uno, al arma blanca!
Pero cayó a la mitad del caminó acribillado por una lluvia de balas.
Tomado de Episodios de la revolución cubana. Prólogo de Manuel Márquez Sterling y notas biográficas de Domingo Figarola - Caneda. Segunda edición, corregida y aumentada. La Habana, Miranda, López Señas y CA., Editores, 1911, pp.29-31.


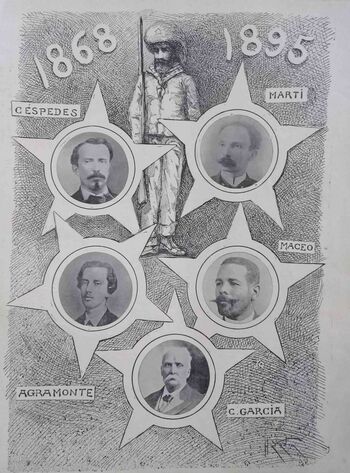
.jpg)






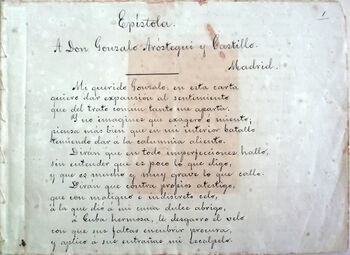





Comentarios
Yskra Lípiz García
8 mesesManuel de la Cruz tiene narraciones verídicas,- como ésta-, donde se debiera dudar con razón de la proporción de muertos y heridos entre cubanos y españoles o guerrilleros,- así se calificaba a cubanos traidores que luchaban por España y por sus atracos, violaciones-, a los pacíficos campesinos. Pues no: es cierta la proporción,- como en este ejemplo-, porque los mambises luchaban por su Patria, por la libertad, por sus derechos. El enemigo no estaba motivado, no conocía el terreno ni estaba adaptado al clima y los alimentos de la Isla. Para colmo, muchos mandos militares NO combatían con vigor y constancia. Muchos de los soldados españoles eran de Galicia, sin preparación adecuada, que habían recibido las mil quinientas pesetas que los señoritos daban a quien los supliera en el llamado al servicio militar. Así hicieron tres hermanos, que después de la guerra quedaron en Cuba y pusieron una lavandería. Eran mis lejanos parientes por parte de padre. Los guerrilleros sabían que, de caer prisioneros, serían pasados por las armas previo Tribunal Militar. Manuel de la Cruz publicó cinco tomos en la primera edición española, a los que se añadieron otros dos que no fueron vendidos, alegando que era mucha la crueldad que se atribuía a los ibéricos. Es una verdadera pena que la obra de nuestros mayores durante treinta y tantos años de lucha no se encuentre hoy,- en Cuba-, como lectura formadora del espíritu libertario y patriota. Me quedan dos volúmenes de los cinco originales que conservó como "oro en paño" y releo con bastante frecuencia, como el Diario de Campaña del General Máximo Gómez Báez, aquel que nunca quiso intervenir ni ser parte de las polémicas y crisis de las fracciones que surgieron y se mantuvieron después de 1,902. P.D. Estoy utilizando la p.c. de mi compañera. Romel Hijarrubia Zell