El cuarto respira libertad. Sobre la mesa, repleta de cartas, de muestras de cariño que no se publican jamás, de pruebas tristes de la vanidad y el interés humanos, de pruebas mayores de abnegación y grandeza, apenas hay espacio para los brazos flacos del hombre que escribe. Presidiéndolo está, sobre la cornisa del bufete, un retrato de Páez a medio pintar, de Páez de las Queseras y de Carabobo, con el dolmán amarillo de muchos alamares, y dos alacranes por bigote, y la nariz oliendo guerra, y los ojos muy anchos y apartados, y el pelo hosco y rizoso: de San Martín, el libertador de las tres repúblicas del Sur, hay otro retrato al lado, con el cuello de canuto por las quijadas fuertes, y los pómulos como dos lanzas, por debajo de loa ojos aguileños, y el pelo pegado a la sien como por mano de domador; y al pie de San Martín está una granada que los españoles echaron cuando la guerra a un campamento cubano y que el Camagüey mandó al bufete de New York, para que hable por su boca de bronce,—para colgarla al cuello de los que olviden: ¡que vayan por el mundo así, los cobardes, los egoístas, los ingratos, con la granada al cuello! En lo alto del bufete, con la ley en la mano, está una estatua de Hidalgo, el libertador de México.—AlIí a solas, con un poco de sol de invierno en el cuarto lleno de libertad, habla un cubano con un hombre de la guerra: la guerra está a mano: ¡se la atará, o se la desatará, según convenga a la patria!
Agradecer es un gusto. Al que peca se le olvida; se le deja caer; se le da tiempo a que vuelva en sí, se le tienen las puertas abiertas para que vuelva sin bochorno al cariño y a la honra; al que sirvió a sus hermanos, al que dejó la comodidad impura por el peligro creador, al que se puso de raíz de su tierra, y dio a su pueblo el derecho de codearse con los hombres, se le quiere, como a cosa de las entrañas, se mima su recuerdo, se le hace hueco en nuestro asiento, se le abre, para que por él se entre, nuestro corazón, se le arropa con el corazón ensangrentado. Se hablaba de Agramonte.
“Aquél era valor”, decía el hombre de la guerra, “¡y lo que lo queríamos! Verlo no más, con aquellos ojazos y aquellos labios apretados, daban ganas de morir por él: ¡siempre tan limpio! ¡siempre el primero en despertarse, y el último en dormirse! A su mujer, ¡cómo la quería aquel hombre! se conocía cuando pensaba en ella; porque era cuando se paseaba muy de prisa, con las manos a la espalda, arriba y abajo!” Cuando nos regañaba, no lo hacía nunca delante de los demás; ¡era demasiado hombre para eso!: nos llevaba a un rincón de su rancho, o a un tronco de árbol, allá lejos, y nos echaba un discurso de honor, y como con su manaza tenía él un gesto, al hablar vivo, como quien echa sal, ya decía la gente, cuando lo veían así a uno con él: “iHum! ya lo está salando el Mayor!”—Así era como le decíamos siempre: el Mayor. ¡Y valiente! El creía que cuando estaba con los rifleros de las Villas y la caballería del Camagüey, no había España—¡y no había España!
¿Que si era bueno Ignacio Agramonte? Yo me acuerdo cuando Rafael Hernández, el capitán de los chinos, uno que tenía los ojos azules y la barba colorada, y un día medio cortó a un chino, yo no sé por qué, los chinos eran grandes patriotas; no hay caso de que un chino haya traicionado nunca: un chino, aunque lo cojan, no hay peligro: “no sabo”, nadie lo saca de su “‘no sabo”. Rafael Hernández se fue a ver a Agramonte, a que le quitara los chinos. La conversación fue allá en un tronco, y la mano del Mayor iba y venía, como si la salazón fuera muy grande, y nosotros, curiosísimos, le preguntamos a Hernández a la vuelta:
—¿Qué tal? ¿Ya te los quitó el Mayor?
—¿Quitar? Si yo sé lo que iba a pasarme, ¡qué voy yo a ir! Más nunca vuelvo yo a ir donde ese hombre. He salido que creo que si vuelvo a ir allá, me hago hasta padre de los chinos esos.
En la Academia es donde yo lo conocí más, en Jimaguayú. Él fue el que hizo la Academia, pero como se hacen las cosas, hombre por hombre. Hay que sudar, para hacer algo grande. Los hombres siempre se están cayendo, es verdad, pero ven a uno que anda firme, y de la vergüenza todos siguen andando. Eso sí, hay que tenerles siempre la mano sobre los ojos, porque es medio dormilón el mundo. Y Academia como aquélla no se ha visto nunca. Después del relevo de guardias se tocaba corneta de oficiales. Se había hecho una glorieta cubierta con hojas de palma, con la mesa del instructor en el cuadrado del centro, y bancos de cuje por todo el rededor. Entraban los oficiales, casi todos desnudos, uno con el sombrero de taparrabos, otro con dos cueros de jutía curtidos, un cuero al Norte y el otro por la espalda. O descalzos, o con zapatos de cuero de vaca. El sombrero de yarey, cada uno se lo había hecho con sus manos, o era de yuruguana, que es más suave, o era una gorra de catauro; el cinto para el machete era de majagua, o de cuero de vaca. Dichoso era el que tenía revólver, cuchillo y machete. Y allí se pasaban las dos horas, oyendo el libro. Pero la Academia verdadera era cuando venía el Mayor a la compañía y nos decía, meneándonos Ia gente: “Así se hace”. Estando en ejercicio, teníamos tanta hambre a veces, que se me han caído desmayados, temblando de hambre.
¿Comer? Pues unas veces se come muy bien y otras se come muy mal; y a mí no me hablen de falta de comida, que con un jefe bueno y un amigo, y el gusto de que se pelea como se debe, el hombre tiene con un chupón de caña dulce, o con un mango. La verdad es que después de una gran fatiga, o de una pelea fuerte, o de una huida por la sabana, no hay como una caña fresca o un mango bien maduro. El mango es un gran hombre: en tiempo de ellos, nos los comíamos de todos modos: crudos, asados, cocinados, fritos: el verde, asado, y frito el maduro, que sabe a plátano. Asado rico es el de la piña de ratón; una vez le llevó el ranchero a Agramonte uno muy bueno, cuando había en el campamento mucha debilidad; y él se levantó de un tronco de guásima, donde estaba enseñando a Ramón Agüero a leer en hojas de árbol, y vino uno por uno, dándonos a probar. Un figurín le hizo ascos a la piña, y el Mayor le abrió los ojos, como cuando no quería él que le dijesen que no, y le decía: “pruébelo”, con una voz que era de mando y de piedad: y el figurín probó, y dijo que la piña era buena. Eso sí, no se podía comer más de cuatro o cinco sin echar sangre de la lengua. Un día estaba un hombre como ardiendo, con muchos dolores e irritación, de tanta que había comido.—“Nunca más vuelvo a comer de esta piña”.—“Tú comerás”, le dije yo, “tú comerás: esta piña es lo único que se parece a las mujeres”.—Mesa de lujo era cuando había asado de jutía, y calabaza asada, y palmito natural o hervido con ají y boniato con ají guaguao. Y de café, pues o “rabo de mono”, que era el agua de hoja de naranjo, o “cuba-libre”, que era agua de miel.—Pero la abeja ha de ser de la tierra, y no de colmena española, porque la de España tiene ponzoña. Es bullanguera como los cubanos, pero sin mal, y muy prudente. La española, cuando pica, muere, y se le van las tripas con la ponzoña.
¿Cartuchos? Se ingenia uno. El ingenio viene con la necesidad. Vea a Guerra el venezolano, cuando vino con la gente de las Villas, vueltas de Camagüey. No tenían cartuchos. La gente encontró un diccionario viejo en un rancho abandonado. Ya tenían pólvora: ya tenían un diccionario: faltaba la goma para pegar el papel, faltaba la bala. La goma era fácil: la leche de jagüey, que la cogen en güiros, a machetazos: sólo que al jagüey, para que no se enoje, hay que darle con suavidad: y esa goma no la quita ni el diablo. ¿Las balas? Pues se desuellan las casas viejas, se les sacan los balaustres, y ya están todos los menesteres. Al acampar por la noche, a las once, después de marchar todo el día, se juntaban los oficiales, cerca del pabellón del jefe, debajo de un árbol, con el güiro a un lado. El del diccionario era hombre de gran confianza: ¡el papel puede mucho en las guerras, por más que digan!: aparecía con su tesoro: iba dando como pan bendito, una hoja, que cada oficial partía en cuatro, para cuatro cartuchos: había dos cortafríos y una mandarria, que servía de yunque. Unos pegaban los cartuchos, otros cortaban en pedazos Ios clavos y los balaustres, con cada un pico del demonio. Los españolado nos decían luego al pelear:—“iBárbaros, no tiréis con balaustres de ventana”. Es lo más simple hacer cartuchos”.

A este punto de la conversación, estaba ya la tarde muy al caer, pero había en el cuarto una claridad como de día. No se habló más del pasado, sino del presente. Lo que fue, es la raíz de lo que será. AIlí estaba Hidalgo, a quien le colgaron de un garfio la cabeza: ¡pero México es libre! Allí estaba Páez, a quien tenían preso una vez: ¡y de un arrebato salió de la prisión, aterró y amarró a la guardia, y vino a libertar a sus compañeros! Allí estaba San Martín, que aprendió a soldado bajo España, ¡y luego armó a sus cuyanos, que eran gente infeliz, y con ellos echó a España de América!

Patria, 28 de noviembre de 1893, p.2. Incluido en Obras Completas. La Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1975, t.4, pp.459-462. (Cotejado con el original.)
Nota de El Camagüey: Esta crónica forma parte de Recuerdos de la guerra, sección del periódico. Se han colocado separadores entre las sucesivas partes del texto, tal como los tiene en Patria, y se han eliminado las comillas en la apertura de los párrafos, puesto que en Patria no aparece así. Se ha respetado la puntuación original y modernizado la ortografía, tal como es la norma de El Camagüey.







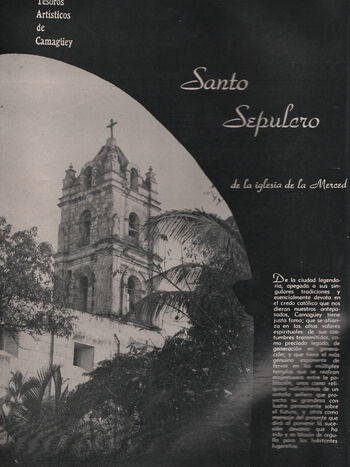








Comentarios
Leopoldo Vázquez
2 añosUn bello escrito, me apasiona la historia de Cuba, . me gustaria leer el libro Generales camagueyanos. Gracias
El Camagüey
2 años@leopoldo vazquez Suponemos que se refiere al libro de Gustavo Sed. Es intención de este sitio web publicar poco a poco las semblanzas que forman parte de ese volumen. Ya hemos publicado algunas y en breve publicaremos la de Bernabé Boza.
Leopoldo Vázquez
2 años@El Camagüey Gracias y perdonen mi insistencia pero pregunto. Es imposible adquirir ese libro? Por supuesto que abonare su costo.
El Camagüey
1 año@Leopoldo Vázquez: El libro no ha vuelto a ser editado. De hecho, no lo poseemos en El Camagüey.
Romel Hijarrubia Zell
2 años¡Qué hermoso y profundo artículo del Maestro! ¿Por qué estas cosas no se enseñan en las escuelas para siempre esté presente el sacrificio y el amor a la Patria de nuestros mayores? Aunque es muy extenso, trataré de publicarlo, con permiso de elcamagüey.org