Habiéndose demostrado la más cuidadosa y detenida observación que entre los muchos hombres a quienes se prodigan elogios, acaso hay uno u otro muy contado que los merezca, y que el mayor número más que alabanzas merece vituperio, esta triste experiencia me ha hecho algo reservado y circunspecto en este punto, para no prodigarlos con ligereza o demasiada facilidad; de consiguiente sólo el conocimiento práctico que por muchos años he tenido del carácter, sentimientos y principios de Don Joaquín de Agüero y Agüero y la más profunda convicción respecto de su verdadero mérito, pudiera inducirme a trazar esta breve reseña histórica de su vida. Lejos de mí todo género de pretensión en cuanto a su forma o composición literaria, porque estoy íntimamente convencido de que todas las obras de los hombres se resienten más o menos de la imperfección, que es el común patrimonio de la humanidad, y porque tenga además la convicción de que hay en ella un vacío considerable que no me ha sido posible llenar , no obstante mis buenos deseos , que en este punto no ceden a los de nadie; así pues, si no he podido dar más extensión y mejor forma a esta interesante memoria , en gran manera es efecto de las circunstancias contrarias que no me han permitido reunir algunos datos que considero de suma importancia para su más acertada ejecución. Con todo, aunque mi trabajo no llene completamente el alto fin a que se dirige, esto no obstará a que yo lo publique; primero, porque a ello no me ha movido el ansia de ganar gloria o reputación literaria; segundo, porque me anima solamente el deseo de rendir un justo homenaje de admiración a la memoria del ilustre caudillo de San Carlos, y tercero, porque esto servirá de estímulo a otros que con mejores talentos tal vez, o en mejor posición que yo para adquirir aquellos datos, podrán perfeccionar la obra interesante que yo no hago más que bosquejar.
Don Joaquín de Agüero y Agüero, de gloriosa e indeleble recordación, nació en la ciudad de Puerto Príncipe en la Isla de Cuba el 15 de noviembre de 1816. Fue hijo legítimo de Don Miguel Antonio de Agüero y Doña Luisa, del mismo apellido, ambos de familia distinguida por sus buenos antecedentes, noble carácter y honrados sentimientos.
(ilegible) precoz y despejado, que manifestó desde sus primeros pasos en la carrera de la vida, Don Joaquín tuvo la buena suerte de recibir la más esmerada educación de sus respetables padres, que se desvelaron a porfía por cultivar la tierna planta que la Providencia había puesto bajo su amparo y protección.
Su virtuosa madre, sobre todo, de una capacidad e instrucción poco comunes en las personas de su sexo y distinguida además con las dotes inapreciables que constituyen una piedad ferviente, pura, acrisolada, empleó todos los esfuerzos de que era capaz para ilustrar su entendimiento y formar su corazón en la práctica de las virtudes morales y religiosas que habían sido siempre el norte, el consuelo y la esperanza de su vida.
Sin limitarse pues a inculcarle estériles principios, que muy poco o nada significan cuando no están acompañados de una práctica eficaz, ella a la par que sabía moderar y dirigir sus nacientes pasiones, le ejercitaba de continuo en actos de humanidad, beneficencia, noble y generoso desprendimiento, que hicieron luego habituales el tiempo y la reflexión; y de aquí el carácter filantrópico y la abnegación sublime que le hicieron después un héroe a los ojos de la humanidad, y un mártir glorioso de la patria.
Dócil siempre a las inspiraciones de sus buenos padres, Don Joaquín se manifestó altamente acreedor a los desvelos de entrambos, haciendo los más rápidos progresas en las escuelas de primeras letras, lo mismo que en las clases de latinidad, humanidades y otras científicas a que concurrió, de suerte que deseo so su padre de hacerle abrazar la carrera del foro, lo envió a la ciudad de la Habana a la edad de 21 años.
Allí permaneció durante dos en los cuales estudió el primero y segundo curso de Derecho, obteniendo el grado de Bachiller en Leyes, siempre con aplauso general de sus catedráticos, hasta que el año de 1838, hallándose su padre sumamente achacoso, le hizo regresar a Puerto Príncipe para confiarle la dirección de sus negocios.
Vuelto pues a su pueblo natal contrajo matrimonio el 7 de enero de 1839 con Doña Ana Josefa de Agüero, su prima, con quien tenía relaciones amorosas desde antes de partir para la Habana.
En esa edad tan juvenil Don Joaquín no desmintió jamás los buenos principios en que había sido educado, conduciéndose de la manera más honrosa y ejemplar en el lleno de las obligaciones del nuevo estado que había contraído. Así pasó Don Joaquín los primeros años de su vida sin haber experimentado otros reveses de fortuna que la muerte de sus padres; acaecida la de su madre el 5 de agosto de 1832 y la de su padre el 6 de noviembre de 1840. Por fallecimiento de éste encontróse Don Joaquín en el goce completo de una más que mediana fortuna.
Todo parecía sonreír en derredor suyo y en el brillante aparato de felicidad que lo rodeaba, nadie sería a capaz de columbrar la larga serie de sufrimientos, ni el trágico aunque glorioso fin, que le tenía preparado su adverso destino.
Amante del progreso de su patria y amigo del pueblo por carácter, por instinto y por convicción, Don Joaquín de Agüero promovió una escuela gratuita para los niños pobres de la pequeña población rural de Guáimaro, a costa de grandes dispendios y no poca actividad de su parte, removiendo las dificultades que tuvo que superar para su realización. Dicha escuela fue inaugurada el día 8 de enero de 1842, y por este señalado servicio hecho a su patria le concedió un título de Socio de Número la Sociedad Patriótica de la Habana el 22 de Abril do 1843, con título de Presidente para que regenteara la referida escuela.
Necesario es advertir que apenas empezó Don Joaquín de Agüero a administrar los bienes que heredó de sus padres, que consistían en su mayor parte en algunos esclavos y varias haciendas dedicadas a la crianza de ganado, tuvo que poner en tortura los sentimientos de humanidad que le caracterizaban, porque su alma libre y filantrópica mal podía avenirse con el sistema de bárbara esclavitud que nos legaron nuestros abuelos y que tantos males políticos, morales y económicos ha producido, está produciendo y producirá siempre a la infeliz Cuba.
Varias veces conferenció conmigo sobre el modo de purificar su casa de esa culpa, que cual otro pecado original ha condenado a desgracias y sufrimientos y odiosa servidumbre a los pobladores de la hermosa Cuba. Varias veces llegó a mi presencia fuertemente conmovido por los actos de bárbara crueldad que veía ejercitar con la infeliz raza africana.
“¿Cuál es el derecho, me decía, que tiene un hombre para apoderarse de otro por la fuerza y venderlo como si fuera una propiedad suya? ¿Y qué principio de justicia puede autorizar a nadie para comprar, no digo a un hombre, su hermano ante Dios y la Naturaleza, sino una cosa cualquiera adquirida por tan inicuos medios? ¡Ninguno, ciertamente ninguno!
“Y no se nos diga que nosotros no tenemos la culpa de los crímenes de nuestros antepasados, porque sí en las cosas comunes estamos obligados, por un principio de rigurosa justicia, a la restitución de la cosa mal adquirida, con mayoría de razón lo estamos cuando se trata del derecho sagrado e inalienable de la libertad personal, que es la base y el complemento de todos los derechos del hombre.
“De consiguiente, estamos obligados, me decía, a reparar la injusticia de nuestros antepasados, devolviendo la prerrogativa y el derecho de hombres a nuestros hermanos, los hombres de color, a quienes sólo el abuso más brutal de la fuerza, y el olvido de todo buen principio de moral, de justicia y humanidad ha podido traer a semejante estado de degradación y vilipendio”.
Animado de estos nobles y filantrópicos sentimientos a que no podía resistir su generoso y benévolo corazón, Joaquín de Agüero tomó últimamente la heroica resolución de dar libertad a ocho esclavos que había heredado de sus padres, cuya escritura realizó en Puerto Príncipe el 8 de febrero de 1843 ante el escribano público José Rafael Castellanos.
Como no podía ocultarse a la ilustración y buen juicio de Don Joaquín que el hombre ignorante y bruto está siempre dispuesto a abusar del don precioso ,de la libertad y que este estado requiere más luces y discernimiento para no convertirse en daño de la sociedad, Don Joaquín, retirado con su familia a su hacienda “El Redentor”, condujo varias veces a ella al Presbítero Don Juan de Dios López, cura de Guáimaro, para que celebrase allí el santo sacrificio de la misa, administrase los sacramentos y predicase a sus libertos las máximas saludables del Evangelio, tomando de aquí materia para hacerles comprender las obligaciones que en calidad de hombres libres habían contraído con la sociedad, a fin de encaminarlos por la senda del honor, al cumplimiento de sus deberes sociales. (0)
Y esta conducta tan loable a todas luces, y que tanto honor hace a la memoria de Don Joaquín, fue causa de que algunos vecinos informasen desfavorablemente al gobierno contra él, todo lo cual, unido a la circunstancia fatal de estar por entonces fuertemente alborotada la esclavitud en la parte oriental de la Isla con las doctrinas y sugestiones del Cónsul británico, Mr. Turnbull, hizo que aquel gobierno interpretase siniestramente la abnegación heroica y los sentimientos del amigo de la humanidad, dando margen a indagaciones y procedimientos harto violentos de parte del gobierno, que amargaron la existencia y turbaron no poco la tranquilidad de Don Joaquín.
Hallábase, pues, en el campo con su familia a mediados del año 1843 cuando un amigo le comunicó que el gobierno de Puerto Príncipe había enviado una orden al Capitán del Partido para que le hiciera comparecer en la ciudad a fin de evacuar un informe que se proponía el gobierno relativo a la manumisión de sus ocho esclavos y demás posteriores.
Recibiólo con calma Don Joaquín y presentóse en Puerto Príncipe ante el teniente de gobernador (sic) Don Francisco de Paula Alburquerque, satisfaciendo a un largo, prolijo e inquisitorial interrogatorio que se le hizo, y que no puedo copiar por las razones que dejo indicadas, recordando nada más que cuando se le preguntó por qué había dado la libertad a sus esclavos respondió que lo había hecho solamente por motivos de conciencia.
Evacuado el referido interrogatorio, se permitió a Don Joaquín regresar a sus campos, pareciendo que con esto debía cesar el peligro que lo amenazaba. Mas, hubo fundados motivos para temer lo contrario, porque elevado el informe consiguiente al Capitán General de la Isla, algunos de los amigos de Don Joaquín temieron que a vuelta de correo fuese sorprendido éste, cuando menos lo esperase, y encerrado en una prisión, cuya sospecha se hizo más vehemente cuando, recurriendo Don Joaquín por un pasaporte para dejar la Isla, éste le fue rehusado por el gobierno. Entonces determinó irse sin él a los Estados Unidos, lo que verificó en el mes de junio del año 1843.
Después de haber residido tres meses en este país, Don Joaquín regresó a la Isla en septiembre del mismo año, por haber juzgado que su patria estaba amenazada de una revolución no muy lejana y creyendo que podía serle útil, volviendo a ella, aunque corriera el riesgo que antes había querido evitar marchándose.
A su arribo fue llamado inmediatamente por el gobierno y detenido en la sala capitular del ayuntamiento; mas, después de habérsele preguntado por qué había salido de la Isla sin pasaporte, a lo cual satisfizo con no poco desembarazo, fue puesto en libertad pasadas algunas horas de arresto.
Vuelto Don Joaquín al seno de su familia ya no pensó sino en permanecer en el campo buscando allí la tranquilidad, que en su carácter altamente noble y pundonoroso alteraban no pocas veces, las habidas de la multitud insensata, menos propensa a imitar las grandes acciones que a censurarlas torpemente, ya por ignorancia, ya por envidia, ya por malignidad.
Y el sórdido interés, el egoísmo y la injusticia, levantaban erguidas las cabezas contra la voz de la humanidad, la justicia y la religión, que unidas en la más perfecta armonía aprobaban, aplaudían y exaltaban la acción memorable de Don Joaquín.
Los que no podían comprender que un hombre fuese capaz de tanta abnegación por pura humanidad y filantropía, pensaban, ya que Don Joaquín estaba loco, ya que intentaba sublevar la esclavitud para subvertir el orden social y hacerse un partido formidable entre los hombres de color.
Despreciando, pues, la maledicencia que tan indignamente le juzgaba, Don Joaquín se retiró definitivamente a sus haciendas donde permaneció algunos años ocupado en el mejoramiento de sus fincas y adelanto de sus intereses, que se habían resentido no poco desde que sacrificó una parte considerable de ellos en aras del bien.
Como todo lo vence el tiempo, al fin los enemigos de la libertad dejaron de hacer comentarios sobre la acción meritoria de Don Joaquín, pero esto siempre firme e inmutable en sus principios se ocupaba sin cesar de la libertad de Cuba, porque quien tan bien había sabido manifestar su aversión a la esclavitud de la raza negra no podía dejar de ocuparse de la esclavitud de la patria.
Consecuente con sus ideas progresistas y creyendo que uno de los medios más eficaces de promover en Cuba útiles reformas que mejorasen la triste condición de sus esclavos y de sus habitantes en general, y asegurasen su prosperidad y su libertad futura, consistía en el fomento de la población blanca, emprendió un viajo a las Islas Canarias el 30 de abril de 1848; teniendo además en consideración el laudable objeto del precaver el que veía acercarse, violento choque de las razas heterogéneas que pueblan a Cuba y las sangrientas catástrofes de que con tanta frecuencia han sido teatro las colonias europeas de América.
Pero siguióle en tan patriótica empresa la influencia fatal del gobierno de Cuba que con sus medidas restrictivas y amenazas de azote, prisiones y otros tratamientos harto humillantes para los hombres libres, iba retrayendo a los canarios y otros pueblos emigrantes del propósito de ir a fomentar la población blanca de Cuba. Así empleó Don Joaquín unos seis meses en el enunciado viaje, quedando frustrados sus buenos deseos, sufriendo penas y haciendo gastos considerables.
Reducido había estado hasta entonces el eminente patriota al estrecho círculo de sus propias ideas y aislados esfuerzos, hasta que la primera tentativa de revolución del general Narciso López, en Trinidad, el año 1848 abrió la era revolucionaria en que lucha la infortunada Cuba por sacudir el yugo de sus tiranos y elevarse al rango de las naciones libres.
Efectuado este primer movimiento empezó a renacer entre nosotros aquel espíritu de libertad que brotó en Cuba el año 20; que se robusteció algún tanto en el corto período que rigió en ella la constitución promulgada en dicho año en todos los dominios españoles, y que a los golpes combinados de Francia y el partido absolutista español, cayó tristemente el año 23.
Descubierta la conspiración del ilustre general López, perseguido éste y sus asociados, tuvieron que pasar a los Estados Unidos desde donde se comunicaban a la Isla sus planes, su entusiasmo y sus esperanzas, por medio del periódico “La Verdad”, que a poco se estableció y se hizo órgano de la revolución, al par que alentando el espíritu revolucionario, trabajando porque se constituyeran sociedades en la Isla, con el fin de organizar los pueblos y obtener los medios conducentes a derrocar al gobierno español. Desde luego fue Don Joaquín uno de los primeros miembros de la que se instaló en Puerto Príncipe con tal objeto a fines de 1849.
Entusiasta por carácter y exaltado patriota, Don Joaquín era por consciente muy susceptible de abrigar y fomentar, en vista de tales antecedentes, las más lisonjeras esperanzas para el porvenir de su patria. Así es que al leer las comunicaciones que de tiempo en tiempo se recibían y los números de “La Verdad” que a despecho del gobierno circulaban por toda la Isla, él se persuadía, como la mayor parte de los cubanos, de que no estaba muy lejano el día de nuestra regeneración política.
La siempre memorable invasión de Cárdenas, acaecida el 19 de mayo de 1850, aunque no dio ningún resultado satisfactorio para nuestra causa, vino a confirmar más y más nuestras esperanzas, manifestando la posibilidad de un hecho que era necesario aplazar para mejores días.
Así pues, para dar mayor actividad a las ideas revolucionarias, Don Joaquín de acuerdo con la Sociedad Libertadora de Puerto Príncipe se proveyó de una imprenta manual con cuyo auxilio pudo imprimir varios papeles que eran siempre acogidas con entusiasmo por el pueblo, a pesar de la vigilancia de los espías y de los suplicios con que amenazaba el gobierno español, pues nada era capaz de intimidar al que había previsto todos esos peligros y cual otro Kossuth se había resuelto a arrostrarlos valerosamente por llevar a cabo la santa obra de nuestra emancipación política.
Sumamente irritado el gobierno en vista de los folletos que así de Puerto Príncipe como de Nuevitas, donde residía últimamente Don Joaquín, circulaban de continuo por la Isla, dispuso que se registrasen varias casas entre las cuales fue una la suya; mas en vano se hicieron las diligencias por parte del gobierno, porque como estaba previsto, se trabajaba con suma precaución.
Las dos imprentas seguían lanzando con frecuencia sus hojas volantas que inundaban las calles, los cuarteles, la casa de gobierno y hasta el escritorio mismo del gobernador, excitando el espíritu de libertad en el pueblo y descubriendo los innumerables abusos en que tanto abundaba aquel arbitrario, desmoralizado y execrable poder.
Así marchaban las cosas, cuando el 3 de mayo de 1851 el gobernador de Puerto Príncipe, Don José Lemery, de odiosa recordación, se propuso dar un golpe mortal a la imprenta y a los planes revolucionarios, para hacer lo cual decretó que fueran presos doce individuos de Puerto Príncipe, los que a él y a sus agentes se les antojó comprender en la lista de proscripción, que redujo a efecto en la mañana del mencionado 3 de mayo.
Eran los individuos comprendidos en la memorable lista el Ldo. Don Manuel de Jesús Arango, Ldo. Don Serapio Recio, Ldo. Don Fernando de Betancourt, Ldo. Don José María Valdés, Don José Joaquín Ribera, Don Melchor Silva, Don Francisco de Quesada, Don Salvador de Cisneros, Don Agustín Castellanos, Don Joaquín de Agüero y Agüero, Don Francisco de Agüero y Varona, y Don Francisco do Agüero y Estrada que escribe esta sucinta memoria.
Fueron capturados los primeros, o por mejor decir, se presentaron los más, voluntariamente, al saber que el gobierno los llamaba, y sin más formalidades ni formación de causa, sin más trámites que la voluntad absoluta del déspota, enviados a la Habana dentro del término de doce horas, para de allí ser remitidos a la península. Los tres últimos escaparon de aquel bárbaro y escanda laso golpe porque el primero recibió con tiempo un aviso y los otros dos se hallaban, a Ir sazón, en el campo.
Imagine el lector cuál sería el estado de Puerto Príncipe en tan aciago y calamitoso día; y escandalícese el mundo al contemplar cómo se sacrifica a un pueblo entero a los antojos de un mandarín que no reconocía otra ley que su capricho.
Así pensó el cruel y mal aconsejado Lemery destruir de un solo golpe la revolución de Cuba y no hizo más que acelerarla y hacerla más sangrienta, porque refugiados aquellos hombres que escaparon de la persecución en las campos de Cuba, sobro todo en los de Puerto Príncipe y en relación con las innumerables personas de las familias, parientes y amigos de los proscriptos, o por mejor decir, con todo el pueblo que no podía dejar de simpatizar con las víctimas inmoladas al más desenfrenad» despotismo, ya no pensaron en otra cosa que en organizar un movimiento revolucionario quetuviese por objeto la destrucción del enemigo común.
Habíase refugiado Don Joaquín en las montañas que median entre Nuevitas y Las Tunas, se había unido a otras patriotas que también eran perseguidos, por la infame delación de un tal Urra, entre los cuales figuraban como principales Don José Mateo Ponte, y Don Pablo A. Golivart.
Anduvo Don Joaquín aquí y allá por diferentes lugares basta que encontró uno adecuado a sus miras: es decir, un lugar donde a poca costa pudiese fortificarse y defenderse de un ataque. Era, pues, una montaña encumbrada que a uno de sus amigos se le ocurrió Habar “El Buen Refugio”, situada, como se ha dicho, entre Las Tunas y Nuevitas. Dicha montaña se conoce en el país por el nombre de La Piedra de Juan Sánchez. Es una cuesta bastante suave en su mayor parte y está cubierta de árboles frondosos de una talla gigantesca; tiene un manantial, como a la mitad de la altura, que no se agota jamás; su forma majestuosa y casi piramidal hacia la cúspide le da un aspecto imponente, y al llegar a su cima es casi imposible dejar de sentirse inspirado por un sentimiento sublime, una de esas grandes emociones que no pueden expresarse. En su meseta más elevada hay una planicie como de 300 pasos a la redonda y desde su pico más encumbrado puede dirigirse la vista en derredor, descubriendo, por todas partes la inmensidad, el ojo atónito del observador. En esa región encumbrada el hombre se contempla libre, independiente, superior a todo lo terreno. En fin, ella domina todo el país, como domina el sol al universo y parece destinada por la naturaleza para ser la cuna de la libertad.
Allí se refugió Don Joaquín, allí concibió sus planes, reunió las armas y municiones, incorporándosele unos doce hombres, cuando dicen que fue denunciado por un tal Artacho, y entonces el gobierno envió una partida de 160 hombres a perseguirlo.
Don Joaquín confiado en la ventaja de su posición, no quería abandonar “El Buen Refugio”: sin embargo, de lo inminente del peligro, pero atendiendo a sus pocas fuerzas sus amigos lo hicieron bajar a los llanos para esperar los patriotas que de Puerto Príncipe salían cada día a incorporársele. Bajó del referido lugar el 26 de junio y se detuvo no muy distante de El buen refugio, siempre a vista del enemigo, hasta que se halló con unos cuarenta hombres con los cuales se pronunció el día 4 de julio, marchando hacia Las Tunas.
De paso, hallándose reunidos en San Francisco del Jucaral, el día 5, como a las seis de la mañana, después de haber sido nombrado jefe de dicho cuerpo por una gran mayoría de votos y dado las gracias a sus compañeros de armas por el alto honor que le habían conferido, juró por Dios, por las venerad Is cenizas de sus padres y por todo de cuanto hay más sagrado bajo los cielos y la tierra, ser fiel a la causa de la libertad de Cuba, cumplir exactamente con los deberes que había contraído, y en fin, depositar el poder que se le había confiado en el mismo cuerpo de quien lo recibiera, cada vez que se duplicase su número, para que de nuevo eligiese jefe.
Al pronunciar tan solemne juramento una emoción de noble orgullo y un sagrado entusiasmo por la gran causa que defendían embarga el espíritu y el ánimo de todos aquellos valientes y esforzados campeones de la libertad. Cuarenta hombres lloraban como niños y abrazaban transportadas al gran patriota que habían elegido para que los acaudillase, mientras que éste, casi ahogado por la más profunda emoción y bañado también en llanto las estrechaba a todos contra su pecho manifestándoles su reconocimiento.
“Éste es el momento más grande de mi vida”, decía, poco después de esa escena memorable. “Sólo pueden compararse los sentimientos que ahora embargan mi corazón a los que experimenté el día en que di la libertad a mis esclavos.” Luego leyó el acta de independencia que había redactado, la que fue aprobada por todos. En seguida nombró los jefes subalternos, cuya facultad le fue antes conferida por el mismo cuerpo, quedando electo Don Manuel José de Agüero, primer ayudante, Don Adolfo Fierra y Agüero, secretario, Don Agustín Arango, médico jefe, y dividida la fuerza en tres brigadas, fueron nombrados, cabo de la primera Don Augusto Arango y Agüero, de la segunda, Don Francisco Perdomo, y de la tercera, Don José Mateo Ponte.
El 7 se pusieron en marcha de nuevo hacia Las Tunas, que pensaban atacar el 8, para allí engrosar la primera hueste libertadora que se había organizado en los campos de la oprimida Cuba, proclamar la libertad y la independencia, y dirigirse luego a otros pueblos que prometiesen resultados más decisivos para la causa más justa y santa que jamás abrazó ningún país del mundo.
Con tal disposición emprendió su marcha hacia este pueblo hacia las cinco de la tarde, contando con algunos patriotas más que se le habían reunido, con los que ascendió el número total hasta cincuenta hombres, haciendo alto en varias fincas durante la travesía y llegando a Las Tunas a las dos y media de la madrugada.
Era el designio del jefe apoderarse del gobernador y sitiar el cuartel, para obligar a éste que ordenase la rendición del mismo, sin derramamiento de sangre.
Pero el genio fatal que parecía presidir los destinos de Cuba hizo que los resultados no correspondiesen a las esperanzas. Muchos son los comentarios que se han hecho sobre este memorable acontecimiento; sobre si debió o no debió Don Joaquín, comenzar por allí la campaña libertadora, y sobre el plan que debió adoptar, como sucede siempre que un hombre tiene la desgracia de ir al fracaso en sus proyectos, al paso que cuando logra alcanzar buen éxito, todo queda justificado con el triunfo. Yo, como simple narrador, me limito a la más sencilla exposición de los hechos, sin atender a otra cosa. que. a la heroica abnegación y al noble y generoso designio del ilustre caudillo.
Llegó Don Joaquín a Las Tunas, y como ya se había dicho, siendo su intento apoderarse del gobernador y de la pequeña guarnición que había en el pueblo, dispuse que Don Manuel José de Agüero se dirigiese a tomar por asalto el cuartel y él se encaminó a la casa del gobernador, comisionando a Don Manuel Agustín de Agüero para que auxiliase a Don Manuel José, con la partida a su mando.
Dispuestas así las cosas, Don Joaquín se dirigió a donde se ha dicho y apenas había llegado al punto de su destino, cuando fue sorprendido por un tiroteo que a muy corta distancia e inesperadamente se escuchaba. Fue el caso que al encontrarse Don Manuel Agustín de Agüero con la brigada que mandaba Don Manuel José, del mismo apellido, se habían desconocido ambas partidas y batídose como enemigas; primero, porque al separarse estaban todos a caballo y en aquel momento se hallaba a pie dicha brigada y además porque Don Manuel Agustín había, cambiado la dirección, por circunstancias imprevistas y de consiguiente nadie podía contar con semejante encuentro. Segundo por la oscuridad de la noche que les impidió reconocerse. Y tercero, por la voz de ¡España! que respondió Don Manuel Agustín, al dársele el ¿Quien vive?, debiendo responder ¡Cuba libre!, que era la consigna que bahía recibido del jefe superior.
Desde luego, el primer cuidado de Don Joaquín fue acudir al punto del conflicto a encontrarse con sus compañeros, que después de haber dado y recibido una descarga, se habían desbandado en completo desorden. Por de pronto, no se pudo contener ese primer movimiento, muy disculpable en unos jóvenes inexpertos que jamás habían visto un campo de batalla; mas, a poco andar, algo recobrados de su inicial sobresalto y reunidos en número considerable de ambas partidas, pudieron comprender todo el horror de su fatal e inesperado encuentro.
Imagínese el lector cuáles serían las emociones que en tan aciagos momentos experimentaron Don Joaquín y sus compañeros y sólo el que tenga un corazón de bronce podrá rehusarles un sentimiento de dolorosa simpatía. En tan críticas circunstancias Don Joaquín se detuvo algunos instantes a deliberar sobre lo que convenía hacer. Algunos, aunque en muy corto número, entre ellos él, fueron de opinión que deberían volver por sus compañeros heridos y bagajes entre el cual se bailaba el plan de campaña que se había aprobado por la Junta Camagüeyana, reorganizada después de los acontecimientos del 4 de Julio; la declaración de independencia redactada por el mismo Don Joaquín y firmada por sus cuarenta compañeros, varias cartas y oíros papeles importantes y cerca de mil pesos que pocos días antes habían recibido para proveer a las gastos principales de la guerra.
Mas, como al tiempo de conferenciar, un número incomparablemente mayor opinó prudentemente por la retirada, Don Joaquín tuvo que ceder a la mayoría y de consiguiente todo cayó en poder del enemigo, quedando en el sitio gravemente herido Don Manuel Agustín de Agüero y Don José Mateo Ponte, que fue hecho prisionero.
Malogrado este primer lance, y dispuesta la retirada, encontrando los nuestros en su marcha al pedáneo Salgado, jefe español, que al momento fue abandonado por los suyas, y no vaciló un instante en rendirse y disculparse de haber salido a perseguirlos, con la violencia, que decía, le hiciera el gobierno a ese fin, fue muy honroso para el jefe de los patriotas el haberlo dejado ir ileso, por parecerle una cobardía atacar al enemigo rendido.
Don Joaquín, acompañado solamente de unos veinticinco hombres se dirigió a la hacienda San Darlos, donde esperaba se le incorporasen de nuevo algunos voluntarios patriotas; pero al contrario, ese mismo día 8 se le separaron varios compañeros a lo cual no se opuso, y después de haberse detenido algún tiempo en La Sabanilla, distante cuatro leguas de Las Tunas, se dirigió directamente a San Carlos, donde llegó la tarde del día 9.
A los dos días estaba en Puerto Príncipe la noticia de este malhadado suceso queprodujo el más grave desaliento, y sería inoportuno extenderse largamente sobre el particular porque esto me desviaría del fin que me he trazado. Sin embargo, conciliando en lo posible la brevedad y la unidad con la exactitud de los hechos, no sería fuera de propósito manifestar aquí de paso, que al mismo tiempo que la de Don Joaquín, se organizaban en Puerto Príncipe otras tres guerrillas, que obrando de concierto con aquella lia, tenían por objeto interceptar las comunicaciones del gobierno y embarazar sus operaciones, formando un círculo en torno de la ciudad, de ocho a diez leguas de radio. Una de ellas, compuesta de 50 hombres, se situó en las inmediaciones de Santa Cruz para estar a la mira de su puerto y vía de comunicación con Puerto Príncipe; otra, que llegó a reunir unos cuarenta hombres, antes de su última dispersión, se situó en los montes que median entre Las Yeguas y El Cercado, para dominar los dos caminos, que por tierra, conducen a la ciudad de la Habana, y la tercera, que nunca llegó a consolidarse, en las montañas de Cubitas, para dominar ambos caminos de Nuevitas y el puerto de Guanaja. Las jefaturas de las dos primeras se confiaron, la de Santa Cruz a Don Miguel de Agüero y Estrada, y la segunda, a quien escribe esta memoria.
Estas partidas fueron perseguidas y disuenas por la reacción que produjo el acontecimiento de Las Tunas en el ánimo de algunos hombres influyentes de Puerto Príncipe; pero se reorganizaron varias veces para secundar el movimiento del General Narciso López, a quien esperábamos por momentos, y fueron disueltas y acabadas definitivamente después de su derrota en la expedición de Las Pozas y la muerte del ilustre caudillo.
En vista de las referidas causas, Don Joaquín no recibió refuerzo alguno, ni en aquellas críticas circunstancias era practicable marchar por aquella dirección, sin correr el peligro más inminente de caer en poder del enemigo, porque el gobierno no se había descuidado en interceptar todos los caminos, enviando tropas para cortar las comunicaciones entre Puerto Príncipe y la parte oriental de la Isla.
A los cinco días de hallarse estacionado en San Carlos, es decir, el 13, como de cuatro a cinco de la tarde, fue asaltado por una fuerza de unos 100 hombres según algunos; de mayor número según otros, del regimiento de Isabel II, y 17 hombres de caballería. Tan inesperado fue para aquellos valientes la llegada de éstos, que a. duras penas pudieron escapar, al abrigo de los bosques, unos quince hombres, quedando los diez restantes rodeados por las tropas que tenían circunvalado el campo. Fueron heridos a la primera descarga y puestos fuera de combate, Don Francisco Torres, y Don Mariano Benavides. Don Ubaldo Arteaga, siempre esforzado y valiente, aunque con un balazo en la cabeza, siguió combatiendo. Viendo, pues, Don Joaquín, que sólo quedaban 8 de los suyos en estado de luchar y que tenían cortada la retirada, se dirigió a ellas diciéndoles: “Señores, estamos perdidos para la Patria, mas no para la gloria; determinémonos a morir con honor, antes que entregarnos. ¡Ya que no podemos vencer, vendamos caras nuestras vidas!”
En tan tremendo conflicto Don Joaquín, cual otro Leónidas, con sus valientes espartanos, se colocó al amparo de unos matorrales que estaban en las inmediaciones de la casa y desde allí empezó a hacer fuego.
Don Joaquín tomó sus disposiciones, previendo que arrojaran los sombreros para no ser por ellos descubiertos; que no disparasen, sin ver antes bien a quien tiraban, y que no lo hiciesen todos a la vez para que hubiera siempre algún arma de fuego lista.
Momentos hubo de gran conflicto, en verdad, momentos en que los patriotas se vieron completamente rodeados, siendo preciso lodo el ánimo del jefe, que en medio del más vivo y continuado fuego permaneció impávido tomando sus medidas sin cuidarse de las balas que silbaban a su alrededor, haciendo morder la tierra a los más osados que se acercaban.
Es altamente heroico y digno, por tanto, de referirse, que cuando cayó el valiente Perdomo, herido de un balazo, en el mismo momento de cargar el arma, Don Joaquín tomándole inmediatamente de la mano muerta de sil amigo, exclamó: “¡No se quedará cargada tu arma, bravo compañero!”, y diciendo esto la disparó al enemigo.
Mientras el valor sea una de las virtudes más recomendables del ciudadano; mientras los hombres sepan apreciar el heroísmo que tiene por objeto la libertad de la Patria y la defensa de los sagrados derechos del hombre; mientras haya un sólo corazón que palpite a los sagrados nombres de patria y libertad, siempre será justamente admirado este combate de uno contra diez, que sostuvieron en San Carlos, los heroicos jóvenes de Puerto Príncipe contra las fuerzas disciplinadas del gobierno.
Dos veces tocó el corneta el son de ataque, y dos veces se detuvo el aterrado español, sin atreverse a acometer el sitio donde un puñado de valientes, bajo una lluvia de balas gritaba: ¡Viva la Patria! ¡Viva la Libertad! Y unas fuerzas diez veces mayores respetaron siempre el sagrado asilo donde se defendían con el más bizarro empuje estos mártires gloriosos de Cuba, estos hijos primogénitos de la libertad. ¡Gloria siempre a sus nombres venerados, para orgullo de Cuba y ejemplo de las presentes y futuras generaciones!
“Allí”, dice nuestro malogrado y esclarecido cuanto denodado Joaquín de Agüero, “a mi lado cayeron combatiendo Don Francisco Torres, Don Mariano Benavides, el intrépido Francisco Perdomo, el bravo Augusto A rango, el tierno y apasionado cantor de Elodia, y un negro que se había acogido a mí... Yo debí morir entonces y ni un rasguño me cupo. El valiente y sufrido Ubaldo Arteaga, Adolfo Pierra y Agüero, y Miguel Benavides, escaparon conmigo.”
No sabemos qué número de españoles perecieron en la jomada ; pero según la noticia que comunicó un individuo de loe vecinos campos, que visitó aquel sitio al otro día por la mañana, murieron unos 25, saliendo heridos de la refriega un número considerable, y aunque esto parece increíble, atendiendo al cortísimo número de los nuestros, debe tenerse en cuenta su denuedo y como, por ejemplo, Don Joaquín tenía un rifle y una pistola de seis balas con los cuales podía disponer de veinte tiros seguidos.
Como los sorprendidos y aterrados españoles no se acercaron jamás al lugar donde estaban refugiados nuestros valientes, al sobrevenir la noche, a favor de sus tinieblas, pudieron Don Joaquín y los pocos bravos que le quedaban, salir de aquel campo de gloria y desolación.
Después de aquel triste e inolvidable acontecimiento que dió al traste con todos sus planes, Don Joaquín ya no pudo ocuparse sino de su salvación, y a través de horribles pantanos, atravesando bosques y breñas intrincadas, abrumado de fatiga, destituido de todo humano socorro, y pasados tres días y tres noches, de marcha continua, llegó al Júcaro, donde el infame Norberto Primelles lo entregó a la saña de sus perseguidores.
Allá fue asaltado y hecho prisionero con cinco de sus compañeros de armas el 22 de julio al amanecer, y conducido inmediatamente a Puerto Príncipe, fue encerrado el 23 en el cuartel de Lanceros.
Día fue de general consternación para Puerto Príncipe a causa del trágico fin que aguardada a seis de sus mejores hijos.
¡Tú los viste, oh pueblo infortunado! Tú los viste entrar a la luz del mediodía con las manos atadas, como la oveja que aguarda el sacrificio; tratados con vilipendio por la soldadesca vil que rodea a los bajaes de Cuba confundidos con los más odiosos malhechores, sólo porque quisieron afianzar su libertad conquistando los derechos que usurpa la tiranía... Entonces, ¡Ay! comprende el sentimiento lo que no acierta a expresar la pluma; entonces gemiste con la angustia de la madre que ve sucumbir al hijo, que en vano pide por él piedad al cielo, que al fin desfallece y se rinde de dolor porque ya nada le queda que esperar, porque ve que su desgracia os inevitable. En efecto, ¿qué podrías hacer tú en tan terrible desamparo? Hiciste lo que podías. ¡Lloraste amargamente en la tumba del hijo a quien no pudiste salvar!
Conociendo Don Joaquín que el término de su carrera se acercaba aceleradamente, .va no pensó en otra cosa que en vivir los pocos días los pocos días que habían de proceder a su ejecución con toda la dignidad que corresponde a un héroe, y marchó con paso firme al templo de la inmortalidad. Es a Joaquín de Agüero a quien ha de consagrarse una de las primeras páginas de nuestra historia revolucionaria, al par que al gran Narciso López el primer monumento erigido en Cuba a la memoria de sus defensores.
Durante el consejo de guerra sumarísimo, Don Joaquín no flaqueó ni se desmintió jamás; tales eran sus declaraciones siempre iguales a sí mismas. Consecuente con sus principios y sin desdecir jamás su noble y generoso carácter, Joaquín de Agüero pasó por todos los trámites de su causa, sin disculparse con nadie, sin comprometer persona alguna, sin degradarse nunca en lo más leve.
Así se explica en una de sus cartas a su esposa: “Sostendré mi puesto, sé muy bien que la vida me va en ello; pero no me haré traición a mí mismo. Siempre he sido fiel a mis principios de honradez, nada recuerdo que pueda avergonzarme en esta materia. Y ahora, por la eventualidad imposible de salvar mi vida, esta vida que perderé tarde o temprano, que no es mía, sino de mi Patria, ¿me contradiría, me infamaría para siempre? ¡No. Jamás! Dulce et decorum est pro patria, mori.
De otras de sus cartas entresacamos lo siguiente: “Cuando la mano del verdugo haga cesar las palpitaciones de mi corazón, ¿conseguirá el gobierno de Cuba ahogar los gemidos del pueblo, contener sus nobles arranques de desesperación y paralizar los movimientos de los corazones que laten valientemente en el pecho de mis hermanos? No le pido a estos venganza, no; pero sí les suplico, les ruego, encarecidamente, que honren la memoria mía, de este pobre hombre que tuvo la desgracia de no llevar a cabo su pensamiento, quizá porque no era tiempo aún, o lo que creo más bien, porque le faltaron los medios. ¡Que la honren digo, uniéndose todos, como un solo hombre, para conseguir a costa de toda clase de sacrificios, la libertad de nuestra patria!”
“Ilustraos, hermanos míos, reformad vuestras costumbres, si queréis ser libres. Elegid con tino y reserva jefes que os guíen, que os respondan de las altas facultades con que debéis investirlos; obedecedles mientras se hallen al frente que vosotros, mientras llenen su deber, y de no, precipitadlos sin compasión ni escrúpulos del puesto en que hayan tenido el alto honor de ser colocados.
Después de conseguir la libertad, tened cuidado con los jefes militares o los ciudadanos, cualesquiera que ellos sean, que aspiren a conseguir altos puestos. Sólo este conato sea considerado como un delito de lesa República. El deseo de mando, la manía de empleos, los eximan de prestar servicios al Estado o los exonere de ciertos cargos, porque son síntomas de tiranía...”
Los hijos de Puerto Príncipe no omitieron diligencia alguna de cuantas pudiesen conducir a la salvación del ilustre caudillo de San Carlos y demás compañeros de infortunio. Dinero, mediaciones, empeños, tentativas de fuga y de todas clases, todo fue en vano, y en uno de aquellos arranques de pura y generosa abnegación que tanto honor hacen a la mujer, hasta las nobles matronas de Camagüey se presentaron a implorar la piedad del hipócrita Lemery, que tantas veces hizo concebir esperanzas para sus víctimas, como si el con sus proscripciones y execrable tiranía no causara bastantes males y quisiese añadir el sarcasmo y la befa a la crueldad del espectáculo con que pensaba saciar la sed de sangre de los esbirros de la patria desgraciada.
Cuando Don Joaquín supo que las señoras de Puerto Príncipe iban a implorar su perdón, se opuso, diciendo a sus amigos: “Ese paso es inútil, es humillante, y yo no quiero que por nada de este mundo se humillen las nobles matronas del Camagüey, que son gloria y orgullo de mi patria. Desengañaos, las lágrimas no pueden romper las cadenas. El hierro sólo rompe el hierro”.
Y luego: “Mi sentencia de muerte está irrevocablemente pronunciada. Yo no esperaba nada para mí, y así, días más, días menos, pronto quedaremos tranquilos; pero nunca creí que mis compañeros perecieran y sé que todos mueren, excepto Pierra y Castellanos. Ellos son unos valientes y sabrán morir con valor, pero ¡ay! yo sufro por ellos como sufrirían sus madres. Por mí, sabré acabar con valor. Os lo he prometido y no siento morir”.
Una vez en capilla, aunque algo conmovido, su conversación era bastante despejada y hasta chistosa, a veces; pero de cuando en cuando arrancaba copiosas lágrimas a sus visitantes con sus últimos pensamientos.
Algunos amigos le propusieron que tomase un tósigo. No déis a los españoles, le dijo uno, el placer que prometen de presenciar vuestra muerte, no para admirar vuestra abnegación y heroísmo, sino para befaros y reírse ella, mas él se excusó diciéndoles: “¡No! ¡Queremos morir como cristianos, así como supimos pelear como valientes! ¡Quiero, además, acompañar a mis hermanos de armas, los creo animados y bien dispuestos; pero ansío estar a su lado hasta el último instante, pues trato de evitar que nuestros verdugos gocen en nuestra debilidad!”
Temeroso de que alguien creyese en la suya decía: “¡Al levantar se el estandarte de la libertad hice a mi Patria el sacrificio de mi vida y sabré cumplirlo como debo, podéis estar seguros! Así, no temáis que me falte el valor, porque mi ánimo, que no me abandonó jamás, sabrá sostenerme hasta el último momento”.
En la conversación de sus últimos instantes se entretejieron estas palabras: “¿No veis? Aquí, como en todas partes, la tiranía siempre es la misma... Prisiones y cadalsos para asegurar su dominio sobre el terror, la desolación y la muerte. Pero ¡ay! cuán necios y obcecados son los tiranos. Ellos olvidan que las nobles ideas, el pensamiento sublime de la libertad, no muere jamás, y tarde o temprano el pueblo de Cuba, si es débil o cobarde hoy, mañana, fuerte y valiente, sabrá combatir por ella y morir, como nosotros.”
“Acordaos de Jesucristo; su religión no hubiera tenido adeptos, a pesar de la verdad evangélica que encierra, si no hubiese tenido mártires. El progreso del cristianismo se debe más a la barbarie de los emperadores romanos que a sus virtudes mismas. Tal es el hombre y tal es mi presunción. No me quitéis esta esperanza y este orgullo, si así queréis llamarlo, porque mi sangre ha de ser como un riego fecundante que hará fructificar el árbol de la libertad.’’
“Adiós —dijo a un amigo momentos antes de su muerte— ya no me verás más! La muerte puede tener sus horrores para mí, y hacerme temblar a su recuerdo, no por el espectáculo fúnebre que presenta; no por la paralización material de los órganos del cuerpo humano, cuyo fenómeno se llama vida; no por el temor de comparecer ante el Eterno; es sí, porque no volveré a estrechar dentro de poco la mano amiga que tengo entre las mías; porque no volveré a ver aquellos semblantes que sonreían a mis ojos; ni sentir palpitar al lado mío aquellos corazones que me aman. Por lo demás, ya he vivido demasiado para el mundo, aunque no lo bastante para mis amigos y para mi patria. Y por lo que respecta a Dios, Él es demasiado bueno, grande y misericordioso y me perdonará. Además, tengo un título recomendable a sus ojos, pues, a la manera de su divino hijo, por haber querido revelar la verdad al mundo, lie sido como él perseguido, vendido, abandonado, herido, atado, encarcelado, y también como él, crucificado y muerto.’’
Su resignación, según los sacerdotes que lo auxiliaron era edificante. “Yo creo que existe un Dios”, dijo a uno de ellos, “y no dudo de su misericordia, ni menos, que la sangre de su hijo, derramada por nuestra redención, lave mis culpas; por tanto, no creo necesario confesarlas. Además, un ser tan grande cual es Dios, no puede ser ofendido porque es imposible que puedan Befar hasta él nuestras ofensas”.
Osténtase un gran aparato militar; redóblase la vigilancia en registrar la comida por temor a un envenenamiento; una numerosísima afluencia de personas, la mayor parte mujeres y gente de pueblo, se acerca al Cuartel de Lanceros.
Llegó, al fin, el momento horrible que habría de cubrir de luto a Puerto Príncipe; momento destinado para consumar el sangriento drama que empezó a representarse el 3 de mayo, que se repitió en Las Tunas el 8 de Julio, que se continuó en San Carlos el 13 del mismo, y que vino a terminar el imborrable 12 de agosto en Camagüey.
¡La tiranía descarga su mano de hierro para castigar a los pueblos por los crímenes de que sólo ella es culpable! El 3 de mayo, debía producir naturalmente el 4, el 8 y el 13 de julio...
A las seis y cuarto de la mañana de ese día de triste recordación, cuatro tiros, cuatro veces repetidos, anunciaron que habían dejado de existir cuatro de los más valientes hijos del Camagüey, y sesenta mil corazones identificados con los ilustres mártires, participaron de su angustia moral y el grito de horror y desolación que lanzara entonces la infortunada Cuba halló un eco de simpatía en el de todos los hombres y todos los pueblos libres del universo.
Era llegado el momento fatal destinado al sacrificio y dos compañías del regimiento de Cantabria y de la Habana acudieron según la orden del día anterior al sitio de la ejecución, con un piquete de cuarenta caballos. A las seis y cuatro minutos de la mañana salieron del Cuartel de Lanceros los reos. Don Joaquín era el primero, llevando a su derecha al Presbítero Don José Manuel Ribera que lo auxiliaba, y a su padrino el alférez de caballería Don N. Bautista, que le daba el brazo. Su traje era sencillo como lo había usado siempre. Los otros tres marchaban, a lo que parecía, tranquilos y serenos, auxiliados por individuos del clero. Ninguna voz, ruido o acontecimiento turbó el orden durante la travesía al lugar de la ejecución.
“Nada debéis hablar”, le había dicho el ministro que lo auxiliaba en la prisión, “y lo mismo debéis pedir a vuestros compañeros. El pueblo os ama y vuestra voz hallando eco en sus corazones puede, tal vez, motivar algunas víctimas. Ya sólo pertenecéis a Dios. No os ocupéis del mundo.” “Sí, padre mío. La verdad, siempre como una luz divina, ha brotado de vuestros labios para guiar mi espíritu, desde ayer. Yo os prometo callar.”
Calló, pues, y se dispuso a esperar el golpe mortal sin depegar los labios. Mas, Don Fernando de Zayas, uno de los cuatro valientes, volviéndose al pueblo que presenciaba la ejecución, gritó: “¡Pueblo de Camagüey, muero por la libertad de Cuba!” y a la violenta detonación de los fusiles quedó sofocado el eco de tan heroicas palabras.
Tres gritos desgarradores revelaron un dolor vivo, inmenso, respondiendo también al estruendo de la fatal descarga. Eran del gran Zayas a quien habían herido solamente los tiros, sufriendo la más cruel agonía. Una nueva descarga hecha por el centinela que tenía inmediato, acabó de terminar el tremendo suplicio.
Joaquín de Agüero y Agüero dejó de existir, pero vivirá eternamente en la memoria de sus compatriotas y en la de todos los hombres que sepan apreciar el valor cívico como una de las primeras virtudes del ciudadano, y sobre todo, admirar la abnegación sublime del que todo lo sacrificó en favor de la tierra que lo vio nacer. El pueblo camagüeyano ama justamente en la memoria de Joaquín de Agüero y Agüero al primer héroe y mártir de nuestra revolución. Él excitó de tal modo la simpatía, aún la de sus más encarnizados enemigos, que uno de los jefes del ejército español dijo en honor suyo estas memorables palabras: “Señores, dos veces he llorado en mi vida; una el día en que murió mi padre y la otra, el día de la ejecución de Joaquín de Agüero y Agüero.”
Estos son los sentimientos que naturalmente debía inspirar el hombre que pasando por tan terribles pruebas supo manifestar toda la grandeza, la elevación y la dignidad de que era capaz su alma privilegiada. Digan lo que quieran la envidia y la maledicencia, Joaquín de Agüero y Agüero fue un héroe como Tell, Washington, Bolívar, Padilla, Riego... Otros fueron más dichosos, quizá porque se hallaron en mejores condiciones; mas, no por eso será él menos digno de contarse entre el número de los grandes hombres cuyas altas virtudes trasmitirá la historia a la más revota posteridad.
Cuba deberá siempre gloriarse de haber contado entre sus hijos a tan esclarecido varón.
Traidor, le llamaron porque osó combatir la tiranía y proclamar los derechos de un pueblo infortunado. Traidor, lo llamaron porque supo ser libre con toda la abnegación y la rebeldía del heroísmo. Traidor, le llamaron porque sucumbió bajo los golpes del poder injusto que oprimía la infeliz Cuba. ¡Patria y Libertad, fueron su Norte! ¡Patria y Libertad honran su muerte! Así, pues, el suplicio con que se ha pretendido infamar su nombre no ha sido otra cosa que el último paso que lo condujo a la inmortalidad.
Nueva York, 1853
Tomado de Francisco Agüero y Estrada (El Solitario): Biografía de Joaquín de Agüero. Anotada y publicada por Emilia Bernal. La Habana, Molina y Cía, 1935, pp.15-46.


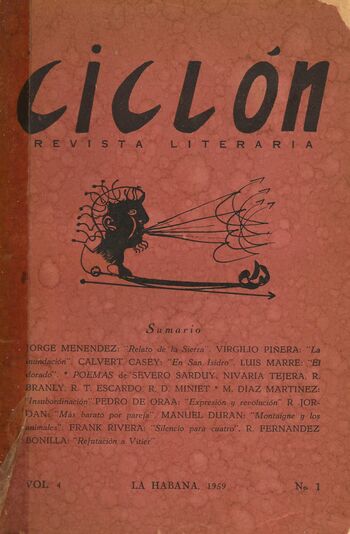




.jpg)




