El maestro de tantos, en su patriotismo jamás desmentido ni empañado, en su amor fervoroso por la libertad de Cuba, en su anhelo constante de que ésta jamás se perturbase ni se manchase, nos está diciendo todavía cuál es el primero, el más ineludible de los deberes, en la hora presente; no os extrañará, pues, que yo una su recuerdo venerando con la actualidad del momento, porque no sería digno de vosotros, ni sería digno de la universidad de La Habana, que en estos instantes nos olvidásemos de que somos carne de la carne de la República, que con ella estamos compenetrados y que a ella debemos el alto papel de ser sus mentores.
Voy, por lo mismo, señoras y señores, a pasar brevemente la vista por la vida extraordinaria y llena de lecciones de ese egregio varón; a pasarla brevemente porque ni el tiempo ni las circunstancias permiten otra cosa, procurando sobre todo fijarme en su obra en Cuba, la que le da para nosotros relieve excepcional, toda vez que, si bien hubo gran unidad en toda ella, están como separadas por un gran abismo aquella primera parte de su alto ministerio entre nosotros y la segunda en que, ya iniciadas las proscripciones y el destierro para los hombres más eminentes de la patria, le fue necesario buscar en otras regiones abrigo, seguridad y alimento a su preclara inteligencia.
Temprano comenzó el presbítero Varela su grande, noble y excelso apostolado. No me refiero, señoras y señores, no puedo referirme, ni es la ocasión ni es el lugar de hacerlo, a aquel a que constantemente se dedicó y al cual consagró de toda suerte lo mejor de su vida, es decir a su apostolado sacerdotal. Por muchas razones bien comprensibles, no es esta parte de su existencia laboriosa la que especialmente ha de ocuparme, sino la parte que él dedicó –la mejor para nosotros en el sentido de ser la que ha dejado más honda y permanente huella– a su labor educativa.
Temprano, dije, comenzó el Padre Varela su noble apostolado, requerido su concurso por un ilustre prelado, cuyo nombre jamás habrán de pronunciar sin respeto los cubanos, por el obispo Espada. Entonces, cuando apenas se acentuaba en él la juventud, apareció en nuestra vida pública el presbítero Varela, hablando desde la cátedra a sus discípulos y hablando, en todas ocasiones y desde todas las cátedras que su alto carácter le permitía ocupar, al pueblo cubano.
Por eso puedo perfectamente dividir en tres períodos y tratar brevemente de cada uno, lo que cabe llamar la gran labor a que se entregó en Cuba el Padre Varela. He de decir lo suficiente de sus enseñanzas como filósofo; he de decir lo bastante de su gran papel de educador y trataré de poner de relieve su excelsa figura como patriota.
Sin que yo me aparte de lo que estimo la verdad, porque hay tanta grandeza en lo que Félix Varela intentó y realizó entre nosotros, que no necesita aditamento ninguno de los que puedan dictar ni el entusiasmo ni la pasión, afirmaré que en los momentos en que fue llamado a ocupar su cátedra, si bien es verdad que algunos insignes varones habían dejado oír su voz en el concierto que ya empezaba a escucharse en nuestro pueblo, como sociedad entonces naciente a la vida del saber y de la ciencia, estos precursores, como resulta siempre en todas partes, vivían aún demasiado con las ideas de sus inmediatos antecesores.
Esa época de nuestro pasado está representada en la Historia de Cuba en sus líneas esenciales por el viejo y caduco escolasticismo, que era el que imperaba al mismo tiempo en todas las universidades de la nación española; y ése fue, ése, el enemigo formidable contra el cual aguzó todas sus armas Félix Varela.
Hoy a nosotros, hombres de nuestra generación, que vivimos en una atmósfera de plena libertad intelectual; que hemos alcanzado tiempos de plena libertad política, nos cuesta algún esfuerzo darnos cuenta de cuál fue la obra acometida por un joven presbítero de La Habana a la sombra de un gran prelado. Y sin embargo, a pesar de la magnitud del empeño, él se propuso derrocar de nuestra enseñanza lo que hoy no es más que un nombre para nosotros, un recuerdo perdido en la distancia, pero que era entonces para el innovador una realidad formidable ante la cual se sentían vacilar los hombres ya hechos y adiestrados a estas luchas; y, lo que es más, la acometió sin vacilar, la acometió con tan noble franqueza que sólo por eso es digno de nuestra admiración y respeto.

Nicho que guarda los restos del padre Varela en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.
Desde sus primeros pasos declaró cuál era el obstáculo que veía para que el pensamiento cubano rompiera sus paredes, e inspirado por un profundo deseo de ser útil a sus discípulos no rehuyó jamás ninguna ocasión, de combatirlo en su cátedra y en su doctrina. ¿Qué ofreció a la juventud cubana en el campo de los estudios filosóficos? Para analizar su labor tengamos presente, que si bien comenzó a enseñar en la segunda década del siglo XIX, no ha de olvidarse que es este período, aun pueblos entregados, tiempo hacía, a la especulación filosófica, eran casi ignorados por el nuestro. El Padre Varela siguió aquella corriente que hasta él llegaba, alta, noble, pura; y si no pudo obtener noticia de otros movimientos, que allá, a distancia, se desarrollaban y que luego como impetuoso torrente todo lo invadieron, no es por esto ni pequeña ni poco estimable la escuela –si escuela puede llamarse– que el Padre Varela siguió. Y digo puede llamarse, porque tuvo siempre especial cuidado de emplear un término que después ha tomado una significación más especial en el campo de las ciencias filosóficas, significación que no tuvo en su pluma, ni podía tenerla porque aún no había nacido lo que hoy para nosotros se conoce por eclecticismo. El Padre Varela se llamaba ecléctico, siguiendo como antes indiqué, una dirección marcada en sus Lecciones, sin desentenderse por eso de otras que vinieran a robustecerlas, no de ninguna suerte a contrariarlas.
Si nos fijamos especialmente en el carácter de lo que pudiéramos llamar su filosofía, es indudable que aquélla arranca del gran revolucionario más afín a nosotros, de Descartes; pero no en vano habían pasado ya por el campo filosófico los pensadores ingleses, que tanta parte tomaron en la revolución de las ideas del siglo XVIII, ni aquel filósofo francés que tan honda huella dejó en la enseñanza de su propia patria, enseñanza repercutida en todos los países de habla latina. Me estoy refiriendo a Locke, Reid y Condillac. Estos tres fueron los grandes polos hacia los cuales se orientaba la mirada intelectual del Padre Varela.
Los verdaderos sensualistas franceses, así como los filósofos ingleses y escoceses, pueden reclamar de este modo su parte en la orientación de su poderosa inteligencia; sin que por aquel tiempo tuviese conocimiento de las grandes escuelas, que ya por entonces removían la ciencia en Alemania. Si el Padre Varela llegó a iniciarse en esta dirección fue más tarde, y hay pruebas evidentes de ello en los artículos publicados durante su larga emigración, especialmente en uno consagrado al sistema de Kant, que demuestra cómo su invariable anhelo de saber no se amortigua con los años ni decae por la separación y educación especiales de su apostolado sacerdotal.
Mas como no me propongo fatigar a mi auditorio con la exposición detallada de las doctrinas del filósofo, voy a cerrar estas observaciones, pues he querido sólo, para ser completo, en cuanto cabe en este momento, indicar de un modo somero la dirección mental del Padre Varela.
Es más importante advertir, como ya antes lo hice, la significación especial que para Cuba tenía el rumbo que imprimió a su actividad filosófica.
Entonces puede decirse, que para el inmenso número, eran sinónimos Filosofía y Metafísica. La Lógica entraba, como era natural, en el estudio de la Filosofía; la Moral, resultaba otra parte importante de ella.
todo el que se dé cuenta de las enseñanzas del Padre Varela por sus obras, advertirá que respetando la que entonces se llamaba todavía ciencia primera, prestando la atención necesaria al desarrollo de los estudios metafísicos, se dedicó con preferencia a estas otras ramas que hoy se consideran más especialmente filosóficas. La Lógica y la Moral fueron siempre el tema que solicitó con más empeño su estudio y su enseñanza, sin embargo de lo cual, no se redujo a esto el inmenso servicio que prestó a la difusión de las luces en nuestra patria, pues a la par, como lo habían hecho otros ilustres predecesores suyos en el extranjero, dio a las ciencias naturales, a todas las ciencias naturales, extraordinario predominio.
En sus famosas Lecciones de Filosofía, que constan de cuatro volúmenes, dos estuvieron dedicados a la ciencia y a sus aplicaciones, y en los Elencos famosísimos que presentó en sus exámenes para materia de discusión entre sus alumnos, en el año de 1814, presentó a la vez unos que exponían doctrinas de Metafísica, Lógica y Ética, y otros en que se trataban exclusivamente doctrinas físicas, las cuales comprendían entonces la parte central de la ciencia que enseñaba.
Veis, pues, por este rápido e imperfectísimo bosquejo, que su papel no pudo ser más importante ni de mayor trascendencia para el porvenir de Cuba. Y a mí me importa, puesto que queremos darnos cuenta clara de la di rección de su espíritu, decir que esta preocupación le acompañó toda la vida, porque, aun en su destierro, todavía dio a luz traducciones de obras puramente científicas que popularizó entre todos los que tienen por lengua nativa el castellano.
Quiere esto decir que no estamos aquí en presencia de un simple filósofo que espacía su espíritu por las elevadas regiones del conocimiento abstracto, sino que hace norma de esos estudios, su aplicación constante al provecho de su pueblo.
Por eso Varela, grande entre nuestros filósofos, ilustre iniciador de una forma de eso que hoy se llama fenomenalismo, fue en todos momentos el eminente educador del pueblo cubano, el insigne educador de nuestro pueblo, timbre tan honroso, que ninguno puede ser más alto. Porque si tendemos un momento la vista por el cuadro que a sus ojos se presentaba en aquellos tiempos, comprenderíamos que ningún empeño más difícil ni más arduo ni más fecundo en óptimas promesas.
Yo no voy a trazar; muchas veces se ha hecho, con autoridad innegable, desde esta tribuna, el relato de lo que se llamaba entonces, por darle algún nombre, la enseñanza en Cuba. No sólo era ésta rudimentaria, radicalmente imperfecta, me refiero sobre todo a la enseñanza popular porque de la otra ya he hablado, sino que estaba, por la índole misma de la constitución de nuestra sociedad, restringida a un estrecho límite. El gran número, el inmenso número de nuestro pueblo no participaba en nada de ella, y la obra especial del Padre Varela fue demostrarnos que la educación es y debe ser para el pueblo; la educación total, como un conjunto del que no pueden unos conformarse con la parte restringida y apropiarse otros la parte amplia y generosa, pues hay que esparcirla ambas, hay que ponerlas al alcance de todos para que aprendan a ver el mundo y la vida y vencer sus propias pasiones. Porque no existe, no, enemigo mayor para un pueblo que su propia ignorancia. En todas las épocas dolorosas, en todas las épocas tristes para la conciencia del hombre, observad que en el mayor número de ocasiones la causa principal proviene de los ignorantes. Son los ciegos mentales las más de las veces los que por ofuscación, por pasión, no ven recto el camino, que no puede ser siempre único para toda una colectividad, aunque pueda o deba serlo en determinado caso para un solo individuo.
¡Cuánto hizo en este sentido el Padre Varela! Él fue el iniciador del movimiento más glorioso que en este orden registra la sociedad cubana, gracias a él se difundieron, se esparcieron, penetraron por todos los ámbitos del país los rayos de la luz; porque él hizo surgir en torno suyo multitud de egregios continuadores de su obra; y todo el primer período de nuestra historia en el pasado siglo puede sintetizarse en Cuba en la labor de aquellos verdaderos titanes, que se propusieron derrocar el carcomido pero resistente edificio de la sociedad colonial, para sustituirla con la obra gloriosa, de un pueblo que siente, que piensa, que quiere labrarse a sí mismo mejores destinos. Ésa fue su obra y ésa la obra de sus sucesores.
Cuando vinieron períodos mejores para nuestro pueblo, cuando Cuba, ya responsable y señora de sus propios destinos, comenzó a dar los primeros pasos por la senda de la verdadera libertad, continuó aquella labor con más amplios medios, en época más propicia, y uno de los mayores timbres de gloria del gobierno propio para Cuba ha sido su celoso empeño en continuarla.
Pero, volvamos al tema. Esta obra no puede ser verdaderamente fructuosa, si en todos y cada uno de los encargados de propagarla no hay la más perfecta conciencia del papel que se desempeña y del fin que se propone; si no se ve que se está haciendo obra, no para el día de hoy, sino para el de mañana; que es un verdadero apostolado el que se emprende, y que los após toles no predican o, al menos, no deben predicar para un grupo, ni para una secta, sino para todo un pueblo.
Tengamos cuidado, que aquellos movimientos que nos parecen arrancar de sentimientos más puros, pueden en un momento dado torcerse. Tengamos en cuenta que es cosa frágil la conciencia de un país que ha vivido por largo tiempo en la ignorancia, que tiene como compañera la superstición, todas las supersticiones, y que es, por lo tanto, tan fácil de desviar y de engañar. No olvidemos que no podemos comprometer imprevisoramente una obra, ocupar el campo y el camino con luchas estériles… ¡no, estériles, no! con luchas que envuelven las más terribles amenazas para la patria. Porque no lo olvidaron, aparece a nuestros ojos revestida de tanta grandeza la obra que inició en primer término el Padre Varela y siguieron sus excelsos continuadores.
Y llega el momento en que tengo que fijarme, sin salir por un momento de esta misma clase de consideraciones, en la labor estupenda que como patriota realizó el Padre Varela.
Nuestro insigne compatriota, en la primera parte de su vida, en toda la que discurre en Cuba, fue un espíritu eminentemente liberal; pero dentro de los moldes que a ese espíritu le señalaba la sociedad en que vivió y de cuya savia se nutría. El Padre Varela, debo decirlo porque es la verdad y porque no digo con esto nada que pueda menguar en lo más mínimo su gloria, fue un liberal español en la isla de Cuba. Hablo de la primera parte de su vida, de la que transcurrió hasta que fue a las Cortes que alcanzaron en Cádiz tremenda resonancia por su estrepitosa caída. Él quiso hermanar la libertad de la Colonia con las instituciones más elevadas que su espíritu concebía en el orden de la política; fue siempre un verdadero y convencido amante de la libertad, mas no se había planteado para Cuba el problema capital que después surgió. Había, sí, espíritus exaltados, quizás más idealistas que previsores, más enamorados de aquello que pregonaban voces poderosas en el continente, y que desde temprano hacían por romper los nudos estrechos que unían a Cuba con la metrópoli.
Nosotros no podemos penetrar en el fondo, nosotros tenemos que juzgar al hombre por sus obras, por eso he dicho que durante todo el tiempo en que él ejerció en Cuba su alto ministerio de enseñanza, el Padre Varela, liberal sin distingos, sin atenuaciones, no pronunció una sola palabra que pudiera fomentar, salvo por el espíritu que la doctrina en sí llevaba, ningún ideal de separación. Pero nombrado representante de Cuba en las Cortes; obligado por un mandato imperativo de su prelado a aceptar el encargo, Varela parte para España, a ocupar el lugar que su deber, su virtud y respetabilidad le señalaban. Se distinguía entre los más fervorosos representantes y entre los más laboriosos, cuando llega el terrible trance en que las Cortes ven manifiesta la hipocresía, la maldad, la perversidad del monarca que las entregaba indefensas al extranjero, y el Padre Varela, sin titubear, concurre entonces a aquella obra osada en que las Cortes declararon la incapacidad momentánea del rey Fernando VII, en que casi lo arrastran hasta Cádiz y lo obligan, contra todo lo que ellas esperaban, a representar la más infame de las comedias.
Tan pronto como el astuto y protervo monarca logró romper las débiles cadenas con que estaba aprisionado, se entrega al duque de Angulema y contesta a las obras de las Cortes con un decreto de proscripción. Varela huyó, como todos sabéis, y logró encontrar asilo en los Estados unidos de Norte América. La sacudida es violenta, parece como que arrancan de sus ojos una venda, cambia entonces la orientación de sus predilecciones políticas, y durante algunos años no piensa sino en asumir un nuevo papel destinado a repercutir hondamente en nuestra conciencia, en la conciencia de su pueblo.
En el periódico que publicaba por entonces en Nueva York, ya marca la senda, la indica con claridad. ¡Ha roto por completo con la vieja metrópoli y espera una nueva orientación de su pueblo!
No se conforma sin embargo con este grande apostolado. Otros empeños ocupan la mayor parte de su vida, su ministerio como sacerdote, que no es aquí más que una forma del gran combate de aquellos tiempos, lo alejan cada vez más de los asuntos cubanos hasta llegar un momento en que éstos ocupan una parte muy pequeña de su actividad. Mas ya, entonces, toda su enseñanza ha echado la semilla en el fecundo surco de nuestra embrionaria conciencia nacional.
Vosotros sabéis, tan bien como yo, cuán largo fue el proceso por el cual han venido a culminar en una realidad gloriosa las aspiraciones del Padre Varela. Vosotros sabéis, como yo, por qué continuados esfuerzos, por qué suma de incontables sacrificios el pueblo cubano logró al cabo separarse de la dura y terrible metrópoli y constituir una nación en el concierto de las repúblicas americanas.

Transfiguration parish, en el bajo Manhattan, parroquia fundada por el padre Félix Varela.
Cuando en estos instantes, de seguro surja de vuestros corazones una bendición espontánea para todos los grandes precursores de la idea de la patria y entre ellos para la obra venerable que hoy celebramos aquí, no es posible, no, que os sustraigáis, ni que yo me sustraiga, a las muchas responsabilidades que para todos tiene el momento actual; porque su voz, como la de sus precursores, como la de sus sucesores, nos está dictando una sola y única lección. Y para que no pueda sospecharse que yo trato de acomodarla a mi especial punto de vista, permitid que os repita algunas breves frases del Padre Varela tomadas en muy distintos períodos de su desenvolvimiento mental desde que comienza hasta que ya llega al término, por decirlo así, de su fructuosa labor.
Recordad, señoras y señores, que mi propósito es que veáis que el filósofo se preocupaba por enseñarnos la gran lección que debemos seguir como pueblo libre; la gran lección que no debe apartarse de nosotros y que será brújula segura en estos momentos tormentosos para sacarnos adelante.
“Se engañan mucho –decía en 1812 en un discurso pronunciado antes de celebrarse las elecciones para representantes en aquella ocasión–, se engañan mucho los que creen que sirven a la patria realizando acciones que aunque (las tengan por) justas en circunstancias poco felices suelen convertirlas en calamidad y miseria. Estos hijos indiscretos de la patria la devoran”.
En 1812, hace casi un siglo que fueron escritas y pronunciadas estas palabras. Y decía algunos años después: “Es un absurdo querer destruir las pasiones humanas; pero es una obra de sabiduría rectificar el uso de ellas”. Esto se ve en el Elenco de 1816.
En el elogio de Fernando VII (los que conozcan la historia de Cuba saben por qué se pronunció) tiene esta breve frase, que pinta cómo veía él al pueblo cubano: “En esta isla deliciosa –decía– habita un pueblo generoso”.
Y dos años después, en sus famosas Lecciones, preliminares del gran curso que cimentó su nombradía como filósofo, nos dice: “Entre nosotros nadie sabe y todos aspiramos a saber. Los conocimientos que se adquieren son bienes comunes y los errores no son defectos mientras no se sostienen con temeridad”.
Hay en estas lecciones un pasaje que no podría suprimir sin hacer traición a mi pensamiento. Dice así: “Hay un fanatismo político que no es menos funesto que el religioso y los hombres muchas veces con miras al parecer las más patrióticas, destruyen su patria, encendiendo en ella la discordia civil”.
Y por último, desde el destierro, en las conocidas y famosas Cartas a Elpidio, tiene esta sola frase, ésta, que sintetiza toda su enseñanza, que no debemos borrar ni un momento de nuestra conciencia. Decía: “Que el fanatismo no destruya la obra del patriotismo”. ¡Que no la destruya, señoras y señores!

Estatua del Padre Félix Varela en la Transfiguration parish.
No olvidemos que la República cubana es para todos los habitantes de este territorio privilegiado; que ellos tienen derechos adquiridos por la ley, por la tradición, por las palabras mismas de nuestros hombres más representativos, por las palabras del héroe que en primer término venera la revolución triunfante, por las palabras de Martí, a las cuales no se les puede dar ninguna otra interpretación cuando dijo: “que Cuba, la patria, la República, debía de ser con todos y para todos”. Para todos, sin distingos.
Porque el más alto deber de los gobiernos libres es levantar a aquellos que sentimos en lo íntimo de nuestras conciencias que pueden estar algunos escalones más bajos, hasta la altura de los que así lo sientan, hasta los que se crean bastante exentos de las pasiones humanas, bastante libres de toda debilidad, para erigirse en jueces de sus hermanos.
Sí, harto sé que no es tarea tan fácil como decir palabras el borrar las pasiones del corazón ni olvidar las escenas sangrientas; pero hay un deber supremo que nos lo impone y este deber que todos conocéis, es el de mantener íntegra la patria y confiársela íntegra a nuestros hijos. Para ello no hay más que una senda, una sola: la concordia. Levantemos nuestros corazones a la altura de este sagrado deber y en presencia de los restos venerables de quien en una larga vida se consagró al bien de Cuba, ahoguemos la pasión que bulle, que generosa quizás, nos ofusca, y pensemos, repito, que no hay más que un camino, para que esta patria que anhelamos indestructible se ofrezca indestructible a nuestros sucesores. ¡Ah! no por un momento de triunfo comprometamos este sagrado depósito. Dejadme llevar, señoras y señores, el consuelo de creer que no son perdidas las palabras que pronuncio y permitidle a un cubano en esta noble tribuna, rogar a todos que aprendáis que no podemos, que no debemos dividir al pueblo, que no tenemos autoridad para rechazar del seno de la patria a aquellos que vienen a ella, que tienen que venir, señoras y señores. En nombre de tan grande lección, como la que nos dan esos preciosos restos, levantemos nuestro espíritu a estas altas regiones. Salgamos de aquí con un propósito único: el de cimentar en Cuba el reinado permanente de la concordia, sólo modo de arraigar para siempre en nuestro suelo ese árbol regado con tantas lágrimas y con tanta sangre: el árbol de la libertad.

...salgamos de aquí con un propósito único: el de cimentar en Cuba el reinado permanente de la concordia. (Estatua en la Catedral de San Agustín, Florida.)
Pronunciado en la Universidad Nacional (actual Universidad de La Habana) el 19 de noviembre de 1911.
Tomado de Desde mi belvedere y otros textos. Prólogo, cronología y bibliografía de Salvador Bueno. Caracas, Fundación Biblioteca Ayacucho, 2010, pp.200-210.

.jpg)

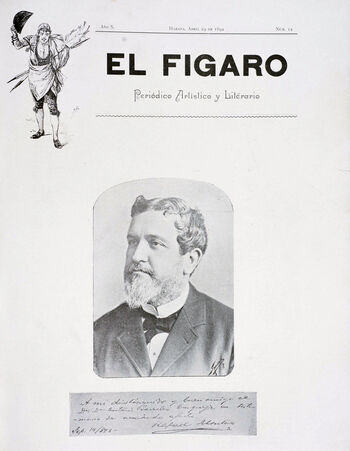











Comentarios
Gaspar Barreto Argilagos
1 añoVarona nos ofrece citas textuales de Varela y manera de buscar el contexto en que las usó, lección formidable que enriquece la información brindada por el trabajo.