(Prólogo)
Parque, jardín, vergel, sinónimos dudosos
del agónico Edén que el hombre poseyera
antes de la soberbia y el duro simulacro
de buscar en palabras, en árboles, en flores
la perdida armonía de un oasis fundado para asumir el caos del universo.
Dios habitó los parques desde el origen mismo de la inmutable eternidad del ser.
Lo diverso es el yo que lo persigue con la inocencia de las mutaciones:
sombra, ceniza, fuego, abismo, cumbre, aire, agua, tierra, carne, sangre, luz.
Ya la lección del cuerpo y del espíritu debió indicarme que, para ese viaje,
donde aspiro a limpiarme de todas las miserias cotidianas,
sólo tengo el recurso de transitar las sendas del amor y pagar
el peaje de admitirme en mi fugaz papel de visitante.
Palpar el Paraíso pudiera ser un sueño de torpe metafísica
si no tocara a diario esa porción de gracia que me asalta desde la paz de parques donde el hombre es poseído por Dios, y no lo entiende,
porque no son los parques recreaciones del Paraíso místico,
y sí ásperos fragmentos de su esencia que Dios desgaja entre las multitudes
para realzar la cópula, el contacto, la multiplicación con que nos salva.
(Parque Casino Campestre, Camagüey)
Los bancos de madera del Casino Campestre vigilaron mi edad
desde cada domingo en que acudí para oficiar el rito falaz del crecimiento.
Unas veces mi madre, otras mi padre (casi nunca los dos),
me paseaban debajo de sus árboles, me hacían montar la estrella, el carrusel,
y paliaban un poco esa necesidad de ser feliz que ya me alucinaba.
Siendo un adolescente (adolecí de todo, por supuesto)
volvía al parque los fines de semana, deslumbrado
por la pléyade de efímeras gacelas que aplacaban mi sed de hacerme adulto.
No lograron calmarla. Sin embargo, me donaron una sabia doctrina:
la fusión de los cuerpos no es pecado, sino un camino ameno para fundir espíritus
(aunque esto lo aprendí mucho más tarde, y con tesón de apóstata).
Ahora, sigo viniendo a verme los domingos en los niños que juegan,
en esos jovencitos que se besan al amparo de ceibas y de estatuas,
sin preocuparse apenas por la fugacidad del tiempo, o por la culpa.
Admito que fui ellos en la misma medida en que ellos serán yo
y volverán un día a buscarse en la espiral fugaz de la memoria:
frágil puente tendido del futuro al pasado, del presente a la nada,
del todo a la ansiedad individual por saber dónde queda el Paraíso.

(Parque Agramonte, Camagüey)
La retreta del sábado en la tarde muestra la candidez de la provincia:
los músicos, impávidos, ganan su pan acorde tras acorde,
mientras los transeúntes los ignoran en el diario ajetreo de la supervivencia.
Todo parece detenido en este fresco vivo de mi pueblo:
unos niños que corren, el borracho que baila,
el loco que importuna, el policía que controla el tráfico,
los autos, los ciclistas, las chicas cazadoras de turistas.
Nadie podría encontrar una postal mejor del ostracismo.
Nadie podría pintar, con tal fidelidad, la abulia, el desencanto.
Pesa sobre esta gente la certeza de los héroes anónimos:
sin ellos no hay historia, pero en ninguna historia están sus nombres,
sus festines, sus guerras, sus prudentes maneras de manejar el tiempo.
Me aterra comprender la vastedad de mi justo naufragio,
barruntar cuán inútiles resultan mis crueles elegías
para entablar un dialogo con esos compañeros de desastre.
Yo, perseguidor de Dios en el abismo tenaz de las palabras,
en los profundos temas del eros y la mística, del poder y la gloria,
me siento aniquilado por la ausencia de salvación posible.
Sin embargo, en el centro del parque, una estatua del prócer,
cuyo brazo derecho, armado con un sable, señala hacia la iglesia,
me incita a discernir que el arma de la fe es el único rumbo
donde pueden fundirse los odios en un ágape sin castas y sin dogmas,
mediante el entusiasmo de asumir que estas masas silentes
mañana cantarán en aquel coro donde estar en silencio es ya la música.
Desde la torre de la catedral, el propio Jesucristo bendice la inocencia.

(Plaza de San Juan de Dios. Camagüey)
Mientras caía el muro de Berlín, mis amigos y yo soñábamos con alcanzar el éxito.
Rafael quería obtener el Premio Nobel, Gustavo hacer un filme con la esencia abisal de la Poesía,
Daniel tener un auto y publicar en Plaza, Néstor actuar en Viena,
Jesús poseer lo eterno, Oneyda aprisionar lo que escapaba;
yo adquirir un reposo donde el alma y el cuerpo se hermanasen.
Nos íbamos de noche hasta la plaza a reemprender el juego de querernos.
Había ateos, santeros, comunistas, católicos, y las conversaciones discurrían acerca del poder y de la gloria,
de la necesidad y de la libertad, de la importancia de la conversión para salvar al mundo.
Amanecíamos siempre, al amparo de un mal alcohol casero,
creyéndonos los amos de la Histona y los reformadores del destino del hombre.
Las reyertas de entonces parecían no pasar de torvos simulacros.
Después, mientras crecían el hambre y la inconstancia, mis amigos y yo trocamos las palabras y confundimos éxito y exilio.
Daniel se marchó a Miami, Jesús se fue a La Habana,
Néstor se escapó a Suecia, Rafael a su escéptico ostracismo,
Gustavo a sus películas, Oneyda a sus temores,
yo, al fondo de mis propias inmundicias.
Hoy, mientras se alza el muro de Internet y crecen el cinismo y la ausencia de diálogo,
mis amigos y yo apenas nos cruzamos un saludo consabido y prudente:
es demasiado el peso del fracaso, supongo, y no nos toleramos las excusas los unos a los otros.
La plaza es sólo el símbolo de la ausencia de arraigo
y no la visitamos salvo para embaucar a los turistas con la paz del terruño.
Mañana, mientras Don Rafael reciba el Nobel, Gustavo filme en yámbicos,
Daniel publique su novela en Plaza, Néstor estrene en Viena un drama de Ionesco,
Jesús se agencie al fin su salvación y Oneyda sus poemas inmutables,
yo seguiré buscando el equilibrio, y volveré del viaje hacia mí mismo para fundirme al prójimo.
Otra plaza me espera. En ella mis amigos sabrán lo que yo sé:
el éxito es el éxodo: salir, unirse al todo, que es el Uno.

(Parque del Cristo, Camagüey)
Delante de la imagen de la iglesia del Cristo pensé por vez primera renunciar al alcohol.
Fue una noche de octubre, a finales de los años ochenta.
Múltiples pesadillas posteriores quisieron suprimir ese recuerdo,
mas cada despertar era como una prórroga de mi clara sanción:
el presidio, el manicomio, el cementerio, o cualquier otra máscara de la soledad.
Y nada es más punzante que admitir nuestra estéril soledad entre la enorme multitud de solos.
Yo quise acompañarme, y en un diciembre de los tardíos noventa,
pedí ser liberado del agobio de tener que embriagarme
para obtener la falsa compañía de mis propios demonios interiores,
mientras los pocos ángeles que tengo se iban tomando cínicos por pura subsistencia.
Mi plegaria fue oída por ese Dios que siempre (incluso a mi pesar)
quiso darme la opción de corregir el rumbo y evitar el naufragio
de un día tras otro adorándome a mí mismo.
Sentí que se acercaba con el traje espinoso de la acción, con la propuesta de romper los hábitos, los miedos, las miserias
y salir a esa zona donde el prójimo intenta ser cordial
ofreciendo un resquicio de intercambio: ayudarte a cargar con tus caídas
si accedes, buenamente, a cargar una parte de las suyas.
No obstante el ejercicio de humildad que entrañaba el auxilio, pacté la rendición.
Entré en el árido paisaje de la conciliación con mi pasado y aprendí a disfrutar la circunstancia de componer las piezas de mi ego
sobre las ruinas del placer ficticio y la ganancia ambigua.
Ahora gozo la suerte de nacer diariamente a la vida
(entendiendo por vida este viaje y los otros)
con la certeza de que habrá un milagro:
palpar los incontables paraísos que me alivian el éxodo
hacia el Dios de mañana, el solidario, el que me inspira a recorrer los parques.
Tomado de Éxodo. La Habana, Letras Cubanas, 2004.








.jpg)


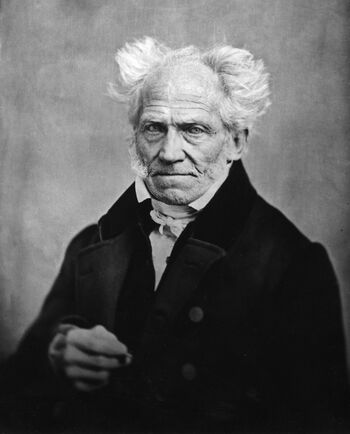

Comentarios
Emilio de Armas
5 mesesSólida voz poética. Agradezco esta publicación.
Martha Hurtado Cardoso
5 mesesFascinante viaje al Ser
Rolando R. Carmenates Marrero
5 mesesInstrospeccion pública para develar, con la máxima claridad que permite una poesía intimista, la profunda tragedia ontológica del ser cubano. Se agradece este tipo de literatura por su calado intelectual y su calidad expresiva.