Detesto escribir notas necrológicas de amigos (nunca lo hago con los enemigos: el placer de ignorarlos es bastante), pero es un poco como cerrarles los ojos. Severo Sarduy fue un amigo desde los años cincuenta. No lo conocí en la revista Ciclón con que Rodríguez Feo liquidó con un golpe de viento (el logo de Ciclón era un Eolo soplando) a Orígenes. Pero sí lo conocí en la noche habanera paseando con Miriam Gómez por La Rampa entonces rampante. Severo era delgado en extremo, cimbreante como una caña pensante. Luego publiqué sus primeros cuentos en Carteles cuando ya hacía rato que Severo era un niño prodigio. Después, cuando dirigía Lunes, publiqué sus ensayos sobre pintura cubana, que le sirvieron para ganar una beca en París. Se fue a fines de 1959 declarando que volvería a pasear su imagen de nuevo romántico (todavía exhibía su cabellera negra con orgullo) por La Habana, pero nunca volvió. Fui tal vez el causante de que su estancia en París se convirtiera en exilio. Paseando por los jardines del Louvre en octubre de 1962, me dijo que sus estudios históricos (se especializó en el retrato Flavio) terminaban y planeaba regresar a Cuba. Le dije que sería un error, un horror. Acababa de saber que la persecución de homosexuales se sistematizaba en toda la isla: sería una víctima propicia. No podía sospechar que sería un día una víctima renuente, como Reinaldo Arenas: un mal íntimo, y no Fidel Castro en la distancia, exterminará a todos los escritores del exilio.
Después nos vimos a menudo: en París, en Barcelona y en Madrid. También en Londres, donde al salir de un restaurante y encontrarnos de pronto con Rock Hudson, Severo abrió la boca desmesurado, pero no pudo decir nada. De súbito arrancó a correr y recorrió toda la manzana, para volver a ver al actor, que de todas maneras ya había desaparecido. Severo era la aparente frivolidad, pero dentro tenía un escritor extraordinario y, lo que es más difícil, un crítico literario de una sagacidad tan aguda como su capacidad de expresión. Con él muere en el exilio (como murió en Cuba con Lezama) la tradición tan cubana del poeta culto que comenzó con José María Heredia a principios del pasado siglo, se continuó con José Martí y culminó con Julián del Casal a fines de siglo. Costó muchos años a Severo conseguir su cultura y, en su devoción por Lezama, una expresión a la vez cubana y erudita Murió ahora de una enfermedad que entre sus síntomas públicos produce un secreto a voces. Pero Severo sabía que agonizaba y sin embargo compuso uno de sus libros más ingeniosos, Corona de las frutas, décimas a la vez populares y culteranas, como las letrillas de Góngora precisamente. Para alguien herido de muerte, este tour de force no puede ser más divertido. Como Lezama describió la muerte de Casal, extrañamente asesinado por un chiste (tuberculoso in extremis, al reír, la carcajada se le convirtió en una hemoptisis: la sangre que no cesa), en que el poeta dijo del otro poeta que había “muerto con su tos alegre”, quiero contar un cuento de Severo que lo retrata de cuerpo entero.




-el-camaguey.jpg)




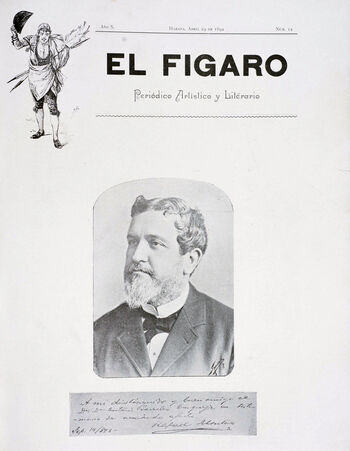




Comentarios
Romel Hijarrubia Zell
8 mesesComo siempre Guillermo Cabrera Infante escribe como si conversara contigo: con claridad, sin falsos culturismos; con la cultura de una persona que ha leído tanto como escrito y sabe transmitir a "los otros" lo que encontró de interesante en lo leído. Me agrada su "estilo" y su manera de describir los hechos. R.
Dr. Anthony J. Aiello
7 mesesUn café entre grandes de la literatura y ka crítica literaria!